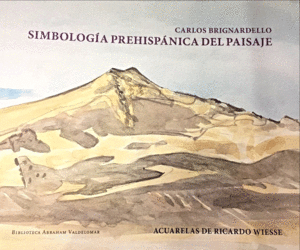Viveiros de Castro, Eduardo
2010 Metafísicas caníbales. Líneas de antropologia postestructural. Stella Mastrangelo (ed.). Madrid: Katk Editores.
“los estilos de pensamiento propios de los colectivos que estudiamos son la fuerza motriz de la disciplina […] Aceptar la oportunidad y la importancia de esta tarea de pensar el pensamiento de otro modo es comprometerse con el proyecto de elaboración de una teoría antropológica de la imaginación conceptual, sensible a la creatividad y a la reflexividad inherentes a la vida de todo colectivo, humano y no humano” (17-18).
“La metafísica occidental es verdaderamente la fons et origo de todos los colonialismos” (20).
“es con el lenguaje del estructuralismo que se escribe el programa de su posteridad” (21)
“Es digno de notar que a partir de un análisis crítico de la noción de afinidad, concebida por los indios sudamericanos como una bisagra entre dos opuestos: humano y divino, amigo y enemigo, pariente y extraño, nuestros colegas brasileños hayan llegado a aislar lo que podría llamarse una metafísica de la predación. […] De esa corriente de ideas se desprende una impresión de conjunto: nos agrade o nos inquiete, la filosofía ocupa de nuevo el centro del escenario. Ya no nuestra filosofía, de la que mi generación pidió a los pueblos exóticos ayuda para deshacerse; sino, por un asombroso retorno de las cosas, la de ellos [Claude Lévi-Strauss, “Postface”, L’Homme, 154-155, pp. 713-720] (23)”
“Perspectivismo interespecífico, multinaturalismo ontológico y alteridad caníbal forman entonces las tres vertientes de una alter-antropología indígena que es una transformación simétrica e inversa de la antropología occidental” (26)
“la praxis europea consiste en ‘hacer almas’ (y en diferenciar culturas) a partir de un fondo corporal-material dado (la naturaleza); la praxis indígena consiste en ‘hacer cuerpos’ (y en diferenciar las especies) a partir de un continuo socioespiritual dado: dado precisamente en el mito” (30)
“esa crítica imponía la redistribución de los predicados ordenados en las dos series paradigmáticas de la ‘Naturaleza’ y la ‘Cultura’: universal y particular, objetico y subjetivo, físico y moral, hecho y valor, dado e instituido, necesidad y espontaneidad, inmanencia y trascendencia, cuerpo y espíritu, animalidad y humanidad, etc. Este nuevo reparto de las cartas conceptuales nos condujo a sugerir la utilización de la expresión ‘multinaturalismo’ para designar uno de los rasgos distintivos del pensamiento amerindio en relación con las cosmologías ‘multiculturalistas’ modernas; en tanto estas últimas se apoyan en la implicación mutua entre la unicidad de la naturaleza y la multiplicidad de las culturas […] la concepción amerindia supondría, por el contrario, una unidad del espíritu y una diversidad de los cuerpos. La ‘cultura’ o el sujeto representaría la forma de lo universal, y la ‘naturaleza’ o el objeto la forma de lo particular” (34)
“La similitud de las almas no implica que se comparta lo que las almas expresan o perciben. La forma como los animales ven a los animales, a los espíritus y a otros actuantes cósmicos es profundamente diferente de la forma como esos seres los ven y se ven (35).
“El encuentro o el intercambio de perspectivas es un proceso peligroso, y un arte político, una diplomacia. Si el relativismo occidental tiene el multicularismo como política pública, el chamanismo amerindio tiene el multinaturalismo como política cósmica” (40)
“por lo tanto, si en el mundo naturalista de la modernidad un sujeto es un objeto insuficientemente analizado, la convención epistemológica amerindia sigue el principio inverso: el objeto es un sujeto insuficientemente interpretado. Aquí, es necesario saber personificar, porque es necesario personificar para saber. El objeto de la interpretación es la contrainterpretación del objeto” (42)
“Los artefactos poseen esa ontología ambigua; son objetos, pero necesariamente indican un sujeto, porque son como acciones congeladas, encarnaciones materiales de una intencionalidad no material. Y así, lo que unos llaman ‘naturaleza’ bien puede resultar la ‘cultura’ de los otros” (43)
“el mito propone un régimen ontológico comandado por una diferencia intensiva fluyente que incide sobre cada uno de los puntos de un continuo heterogéneo, en que la transformación es anterior a la forma, la relación es superior a los términos y el intervalo es interior al ser. Cada sujeto mítico, al ser pura virtualidad, ‘ya era antes’ lo que ‘será a continuación’, y es por eso que no hay nada actualmente determinado” (48)
“El relativismo cultural, o multiculturalismo, supone una diversidad de representaciones subjetivas y parciales, incidentes sobre una naturaleza externa, una y total, indiferente a la representación. Los amerindios proponen lo contrario: por un lado, una unidad representativa puramente pronominal: es humano todo ser que ocupe la posición de sujeto cosmológico; todo existente puede ser pensado como pensante (existe, luego piensa), es decir como ‘activado’ o ‘agendado’ por un punto de vista [El punto de vista crea, no el objeto, como diría Saussure, sino el propio sujeto]; por otro lado, una diversidad radical real u objetiva” (54)
“la noción de multinaturalismo no es la simple repetición del multiculturalismo antropológico. Se trata de dos modos muy distintos de conjugación de lo múltiple. De ese modo, podemos tomar la multiplicidad como un tipo de pluralidad; la multiplicidad de las culturas, por ejemplo; la bella multiplicidad cultural. O, por el contrario, tomar la multiplicidad en la cultura, la cultura en cuanto multiplicidad. Este segundo sentido es el que nos interesa […] Parafraseando la fórmula de Deleuze sobre el relativismo [El pliegue, Barcelona, Paidós, 1989], diríamos entonces que el multinaturalismo amazónico no afirma tanto una variedad de naturalezas como la naturalidad de la variación, la variación como naturaleza. La inversión de la fórmula occidental del multiculturalismo no se aplica únicamente a los términos (naturaleza y cultura) en su determinación respectiva por las funciones (unidad y diversidad) sino también a los valores mismos de ‘término’ y ‘función’ […] el multinaturalismo perspectivista es una transformación en doble torción del multiculturalismo occidental. Marca el pasaje de un umbral semiótico-histórico que es un umbral de traductibilidad y de equivocidad; un umbral, justamente, de transformación perspectiva” (58).
“el problema que se plantea para mí no es de ampliar el estructuralismo en extensión, sino el de interpretarlo en intensidad, es decir, en una dirección postestructural […] cómo releer las Mitológicas a partir de todo lo que Mil mesetas me ha ‘desenseñado’ sobre la antropología” (68-69)
“desde hace algún tiempo se observa un desplazamiento del centro de interés en las ciencias humanas hacia los procesos semióticos como la metonimia, la indexicalidad y la literalidad: tres maneras de rechazar la metáfora y la representación (la metáfora como esencia de la representación), de privilegiar la pragmática por encima de la semántica y de dar preferencia a la coordinación sobre la subordinación” (95)
“El perspectivismo –la dualidad como multiplicidad– es lo que la dialéctica –la dualidad como unidad—debe negar para imponerse como ley universal” (113-114)
“Se trata de imaginar los contornos posibles de una concepción rizomática del parentesco capaz de extraer todas las consecuencias de la premisa según la cual ‘las relaciones son parte integrante de las personas’ [Marilyn Strathern, ‘Parts and wholes: Refiguring relationships in a postplural world’, en Reproducing the future: Antropology, kinship, and the new reproductive technologies, NY, Routledge, 1992, 90-116, 101]
“en el mito [en clave de discurso estructuralista de parentesco antiedípico], todos los actuantes ocupan un campo interaccional único, a la vez ontológicamente heterogéneo y sociológicamente continuo (donde toda cosa es humana, lo humano es otra cosa)” (130)
“Una característica distintiva del chamanismo amazónico es que el chamán es a la vez el oficiante y el vehículo del sacrificio” (155)
“no es nada sorprendente que, en cuanto imágenes definidas por su disyunción en relación con un cuerpo humano, los muertos sean atraídos por cuerpos animales; es por eso que en la Amazonía, morir es transformarse en animal… o como entrando en un cuerpo animal que eventualmente será muerto y comido por los vivos” (159)
“Las diferencias de potencial transformativo entre los existentes son la razón de ser del chamanismo” (162)
“el futuro de la noción maestra de la antropología, la noción de relación, depende de la atención que la disciplina sepa prestar a los conceptos de diferencia y de multiplicidad, de devenir y de síntesis disyuntiva. Una teoría postestructuralista de la relacionalidad, es decir, una teoría que respete el compromiso ‘fundamental’ del estructuralismo como una ontología relacional, no puede ignorar la serie construida por la filosofía de Gilles Deleuze, el paisaje poblado por la figuras de Leibniz, Spinoza, Hume, Nietzsche, Butler, Whitehead, Bergson y Tarde, así como las ideas de perspectiva, fuerza, afecto, hábito, acontecimiento, proceso, prensión, transversalidad, devenir y diferencia” (180-1)
“El parentesco no es esencialmente un fenómeno social; por medio de él no se trata exclusivamente, o siquiera primordialmente, de regular y determinar las relaciones de los seres humanos unos con otros, sino de velar por lo que podría llamarse la economía política del universo, la circulación de las cosas de este mundo del que formamos parte” (195)
“Ni una forma de doxa, ni una figura de la lógica (ni opinión ni proposición), el pensamiento indígena debe ser tomado –si se quiere tomarlo seriamente—como una práctica del sentido: como un dispositivo autorreferencial de producción de conceptos, de ‘símbolos’ que se representan a sí mismos” (210)
“nosotros no podemos pensar como los indios; como máximo, podemos pensar con ellos” (211)
“La obra de Lévi-Staruss es el momento en que el pensamiento amerindio arroja su golpe de dados: por los buenos oficios de su gran mediador conceptual, supera definitivamente su propio contexto y se muestra capaz de dar qué pensar a otro, a cualquier otro, persa o francés, que se disponga a pensar; sin más, y sin más allá” (214)
“Todo mito es por naturaleza una traducción […] se sitúa, no en una lengua y en una cultura o subcultura, sino en el punto de articulación de éstas con otras lenguas y otras culturas. El mito no es nunca de su lengua, es una perspectiva sobre otra lengua [Mitologías]” (223)
»Leer más