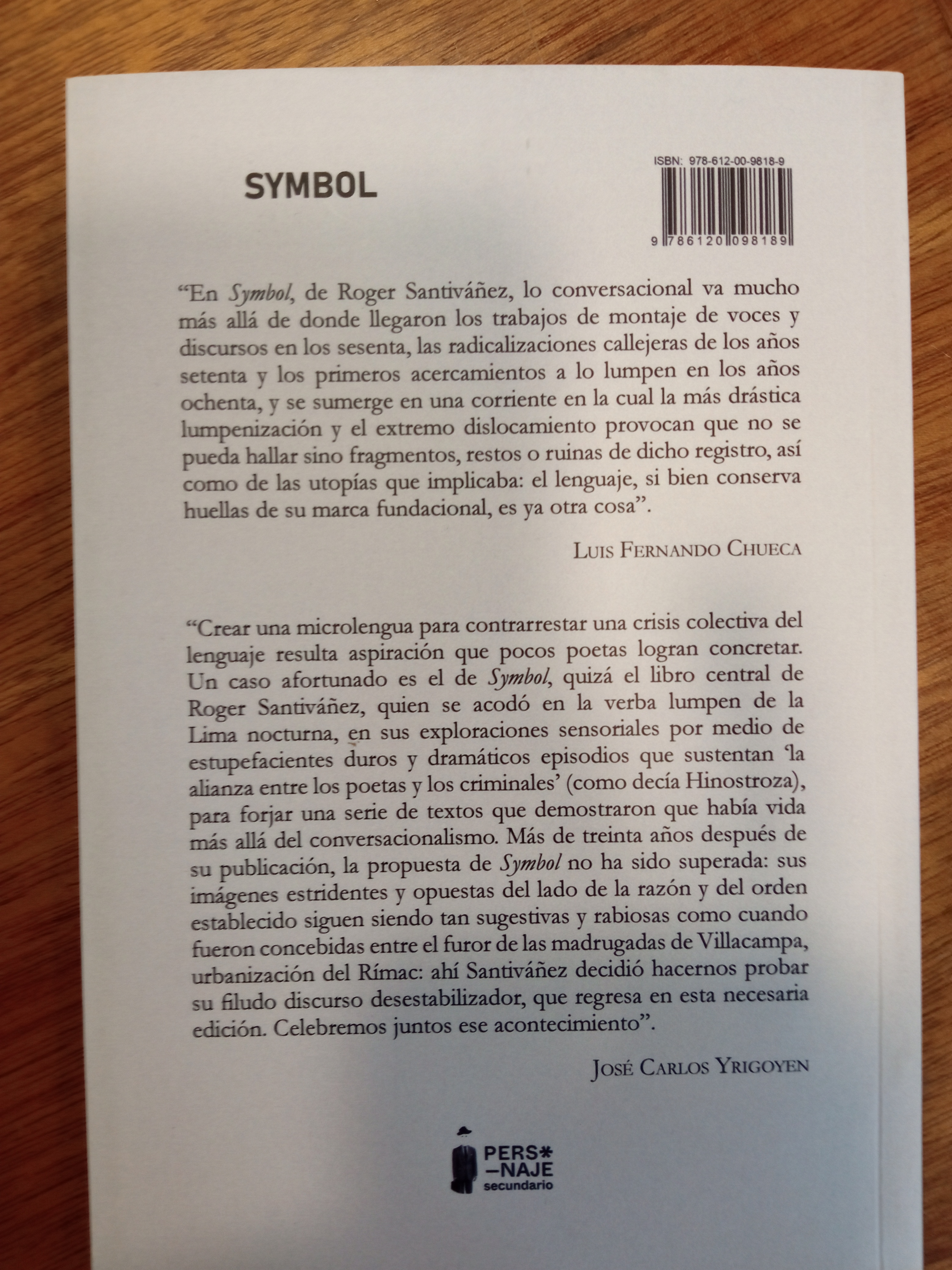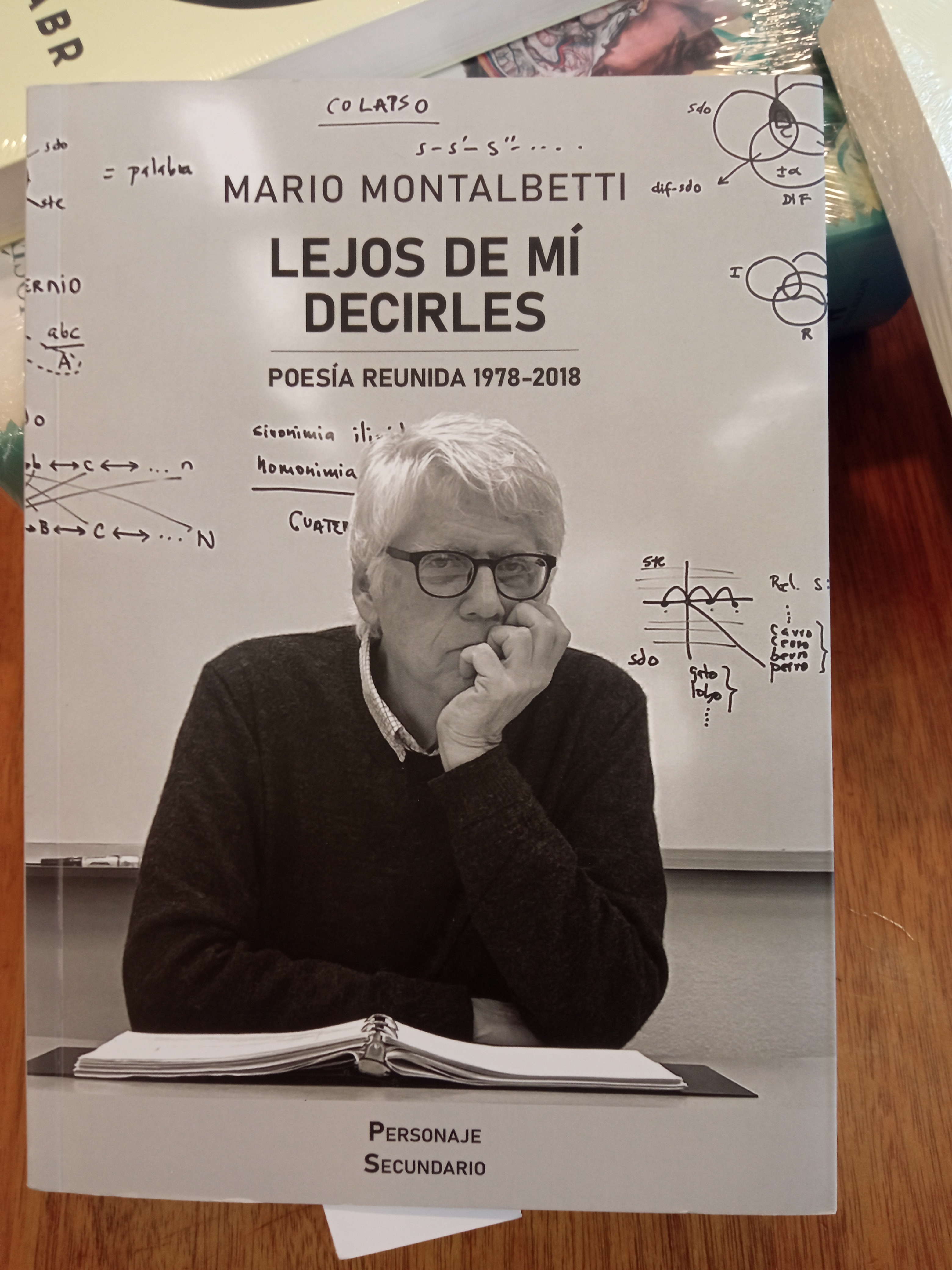Symbol: Poder, Matar, Imaginar, Allucinar (sic), constituyen Los heraldos negros de Roy (Roger, Royica) Sant-Iváñez; es decir, habrá que auscultar si cada apartado constituye propiamente un episodio autónomo o si, por el contrario, todos confluyen y se resumen en aquel memorable verso de “Guerra”:
“Porque un hombre solitario es también un hombre”
Lo cual entronca al poeta piurano y exalumno jesuita no tanto con las drogas duras ni los desplantes del tan precoz Rimbaud, sino con el Luis Hernández Camarero de Una impecable soledad (mediados de los 70), este último, poeta de culto en el Perú en los años de Symbol (1991). Poemario, por lo demás, absolutamente transparente si uno navega entre aquellos motes de más voluntad de aura (de pertenencia o de arraigo) que aura propiamente dicha. Ergo, una soledad mal disimulada se sincopa también junto con todo ese vocabulario y anecdotario que intenta camuflarla. Ahora, no se trata de una gran soledad, por ejemplo, un Titanic a punto de naufragar ante siniestros farallones; sino de una de, más bien, feria ambulante –con muy escaso personal– que vela sobre un féretro improvisado unas llamativas armas de fogueo De aquí los límites y, asimismo, el encanto de este poemario. Coincidiríamos en esto con la lectura de Chueca o de Yrigoyen, Symbol es el mejor poemario de Santiváñez. En su producción posterior, aquella carpa de listones de hule infelizmente se acartona, el sujeto poético se toma demasiado en serio y el lenguaje abandona su fresco o espontáneo artificio. Tal como decíamos en otro lugar: Roger Santiváñez, acaso se arriesga en el lenguaje, disloca la sintaxis, pero no en el diseño de su yo poético: bien pertrechado, auto-persuadido de sí mismo y docente. Por el contrario, aquél en Symbol se parece al zambo Ramón (La casa de Cartón), esta vez, acaserado en Lima y hechizado con la jerga local. Hubiera de venir César Vallejo o el mismo Martín Adán a darle una mayor dosis de sustancia u hondura a esta novecentera propuesta. P.G.