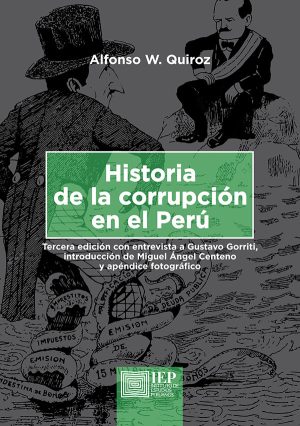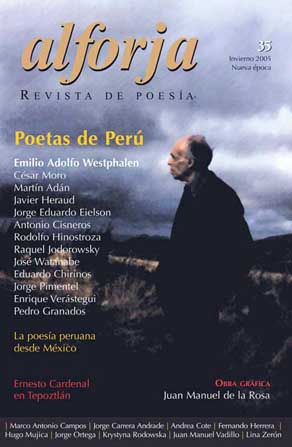Hablando en estricto del teatro de César Vallejo; y, en particular, de su extraordinario énfasis en: “Hacer al individuo que entre en el cuerpo del prójimo, para que vea lo que es ser el otro” (Bruno Podestá, César Vallejo: Su estética teatral. Lima: UNMSM, 1985). Laurie Lomask, y nosotros con ella, se anima a sintetizar lo siguiente: “Este uso del cuerpo, por lo tanto, es uno de los rasgos más particulares del teatro vallejiano, y uno de los rasgos que lo distingue de otros experimentos formales y filosóficos en el género teatral de la época”. Sin embargo, luego de esta medida y meditada sentencia, la joven estudiosa norteamericana va incluso más lejos respecto a la reflexión sobre la eficacia apelativa o receptiva del performance de este teatro y plantea lo siguiente:
“No está claro todavía cómo el cuerpo es capaz de reconciliar a personas que de otra manera a lo mejor no se entenderían. Desde luego el parecido entre dos cuerpos no significa que se disminuya la distancia entre diferentes países, culturas y clases sociales. Queda por teorizar, entonces qué es precisamente lo que Vallejo hace al manifestarse entre dos personajes, dos actores, o entre actor y público a través del espectáculo del cuerpo”.
Ahora, entre esto que “queda por teorizar”, acaso resulte útil lo que en un trabajo anterior exponíamos respecto a la lógica de la “inclusión” (uno en el otro) ya presente en la poesía de Vallejo desde “Los heraldos negros”:
“Al recorrer cada uno de sus textos comprobamos que la unidad en Vallejo no es un dígito sino una situación: la inclusión de uno en el otro; es decir, la unidad nunca está sola, la unidad por lo menos son dos, algo así como un núcleo y su protoplasma en el esquema de la célula. De este modo, este libro de poemas también son dos poemarios. El primero es el explícito y que figura como título del volumen de 1918, al que vamos a denominar texto A; el segundo, inferido del anterior, “Los heraldos blancos”, al que denominaremos texto B” (Pedro Granados, Poéticas y utopías en la poesía de César Vallejo. Lima: PUCP Fondo editorial, 2004).
Es decir, al teatro vallejiano le correspondería también llamar la atención sobre nuestros pliegues o dobleces sin fin; propias, autónomas, o en comunión o catálisis con la de los demás: madre-hijo, amada-amante, realidad rusa-realidad española, etc. No sólo el cuerpo del actor conlleva capas de identidades: “La del actor, la del personaje, la de sus antecedentes artísticos y mitológicos, y ahora el reflejo de otros cuerpos a su alrededor” (Lomask); sino que estas yuxtaposiciones o transparencias son las de cualquier individuo o colectivo. Sí o sí estamos ya en comunidad o comunidades; aunque no seamos conscientes que participamos de ello. Estado latente de intersección ecológica generalizada (humana y posthumana) que, a nuestro juicio, supera los alcances de los conceptos de “lenguaje corporal” o “cinestesia”: “Igual que el efecto comunicativo del cine mudo, la cinestesia atraviesa las divisiones lingüísticas entre diversas culturas” (Lomask); y de la misma “empatía” en tanto elaboración freudiana o lacaniana: “Talento intrínseco, don que se puede aprovechar, pero que no se puede enseñar” (Lamask).
En constituir la anagnórisis de un ritual simple y cotidiano –y no la “lejanía” de un mito ni propiamente la “promesa” de una utopía– allí mismo se comprueba la eficacia de Trilce/ Teatro (“Trilce/Teatro: guión, personajes y público”, libro aún inédito). Por ejemplo, cómo el sol –a cierta hora del día–se vuelve anfibio; o cómo una ola del mar puede ser una “edición en pie,/ en su única hoja el anverso/ de cara al reverso”. Trilce/ Teatro nos convida a participar activa e imaginativamente en este juego inagotable de intersecciones –y a la larga gratificaciones– que constituye nuestra cotidianidad. Con el añadido de que esta invitación trilceana, en tanto su cronotopo es solar-andino, tiene un sesgo cultural específico y, no por ello, menos universal. Trilce/Teatro, en suma, nos convida a constituir juntos un múltiple y complejo “archipiélago”.
“Al recorrer cada uno de sus textos comprobamos que la unidad en Vallejo no es un dígito sino una situación: la inclusión de uno en el otro; es decir, la unidad nunca está sola, la unidad por lo menos son dos, algo así como un núcleo y su protoplasma en el esquema de la célula”.