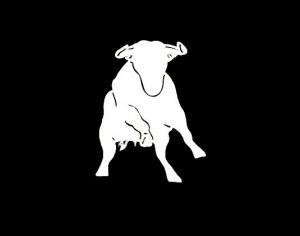Las cosas derivan su ser y su naturaleza
de su mutua dependencia;
en sí y por sí no son nada.
Nagarjuna
En la idea que personalmente tengo del arte, «decir» no significa necesariamente «comunicar». Es por eso que sobre todo he recurrido a la poesía escrita —que circunda más estrictamente al silencio del decir, del escribir y de la lectura misma— y a las imágenes abstractas, que no comunican explícitamente nada sino más bien algo que va más allá de todo lenguaje, y que, por lo tanto, aun si quedamente, están diciendo mucho. Por la misma razón, en algunas de mis performances e instalaciones, apelo a los sonidos más que a la música compuesta, salvo en una ocasión cuando usé un fragmento de John Cage, todo llevado, sin embargo, hasta el límite del silencio. Es por todo ello —ya que ésta es mi verdadera naturaleza— que, de un lado, me he aproximado al budismo zen y, del otro, a la historia y a la filosofía de la ciencia.
Todo esto, junto con otras formas de creatividad y de saber que no es el caso enumerar aquí, han hecho de mí lo que probablemente deseaba ser: un encuentro de culturas que, paralelamente a aquello histórico y biológico implícito en mis orígenes, me ha conferido una visión más completa y armoniosa de la realidad. Por desgracia, casi nunca encuentro un equivalente de esta visión en el mundo real donde vivimos. En esta realidad, tan escindida como paradójica, ¿qué sentido puede tener un trabajo como el mío? ¿Y de qué modo el hecho de haber nacido en uno de los países más antiguos y desventurados del planeta puede avalar o desautorizar una posición como la mía? Se podría decir que la investigación artística, al igual que la científica, es una actividad separada de la problemática existencial, sea ella privada o colectiva.
Pero yo no comparto esta posición. Creo, más bien, que en cada ser humano coexisten, estrictamente ligadas, aspiraciones inconscientes a lo sagrado, a lo maravilloso y a lo mágico, conjuntamente con un indomable instinto de sobrevivencia que, en los mejores, se transforma en solidaridad y defensa de los más humildes. No existe verdadero artista ni verdadero hombre de ciencia desprovisto de esta dimensión humana, a la vez fuente de indignación, de dicha y de inagotables energías creativas. La belleza, fin último del arte, que nace de este humus histórico y humano, debería ser un derecho de todos y un deber para cada artista, como la verdad —otra forma de la belleza— lo es para el hombre de ciencia. Un deber que implica integridad, responsabilidad, generosidad, amor a la naturaleza y al prójimo, además de imaginación, libertad, asombro, curiosidad, paciencia, rebelión, transgresión, humildad.
En lo que a mí se refiere, tal vez mi aparente quehacer múltiple no es más que uno solo: la paciente obra de alguien que emplea diversos códigos lingüísticos —plásticos, sonoros, verbales— para urdir una especie de red, siempre más estrecha, a fin de aferrar la evanescente realidad última —igualmente perseguida por otras vías— con el propósito de hacerla, de alguna manera, beneficiosa para los demás.
»Leer más