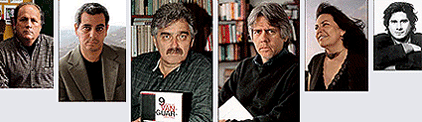Javier Sologuren (Lima, 1921-2004), de quien un crítico como Roberto Paoli puntualizara: “Non c’ é intenditore di poesía ispanoamericana che non lo collochi fra i maggiore lirici attuali del continente” (1), comenzó a publicar en 1944 (El morador) y sus poemas fueron apareciendo en libros y diversas revistas casi hasta el final de su fructífera vida (fue, además de poeta, profesor, traductor y editor). Al principio lo encandiló la estética neorromántica-barroca; luego, asimiló el surrealismo hasta que en 1960 (Estancias) define, siempre en el marco de su acendrado lirismo, una nueva poética –con un lenguaje marcadamente simbolista– que quizá podríamos tipificar como guilleniana o budista. Todo depende de si usamos sólo el mirador hispano para ello o, muy cara también a este poeta, una perspectiva cosmopolita –en este caso, el de su profundo interés por el budismo zen japonés– para leer su poesía. En Estancias se deja atrás una estética de la fuga a “otro mundo” (a través del neoplatonismo o el sueño), cuyo esquema podrían ser unos vectores que apuntan hacia lo alto, y se adopta –de modo extraordinariamente logrado– un esquema inmanentista. Es decir, el anhelo por “otro mundo” continúa, pero esta vez ya no está en lo alto, en un mundo paralelo trascendental o de ideas platónicas; sino que está aquí mismo, tal como a través de unos versos de Yasunari Kawabata –los cuales Sologuren toma como epígrafe para sus Folios del enamorado y la muerte (1980)– lo podemos colegir: “aquella blancura que habitaba las / profundidades del espejo / era la nieve”. Accedemos a este “nuevo mundo” mediante una experiencia de satori, epifanía o anagnórisis, pero necesariamente en nuestro mundo corriente y, de modo privilegiado, en el ámbito de la naturaleza.