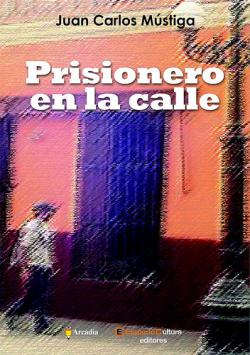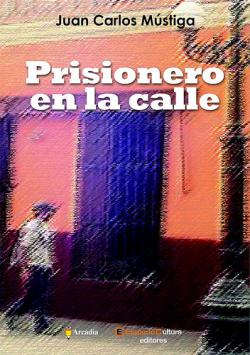
“Espacio Cultura Editores” es un nuevo proyecto editorial que ve la luz, sin urgencias y en tiempos de crisis, producto de la pasión por el arte, la creatividad y la edición, de un grupo de autores provenientes de campos tan diversos como la literatura, la fotografía, la música o la arquitectura. Nuestro fin es editar proyectos en los que creemos, fomentando el largo recorrido y la apuesta por el autor, antes que el éxito inmediato.
Nuestra carta de presentación bien quisiera parecerse a aquello que dejó dicho Goethe en una de sus cartas a Schiller: “Cuando no se habla de los escritos, como de los actos, con afectuosa simpatía, con un cierto entusiasmo fanático, queda tan poco que no merece la pena hablar de ellos; la alegría, el placer, la participación en las cosas es lo único real, que a su vez produce realidad; todo lo demás es vano y sólo obstaculiza”.
Proponer obras que tengan consecuencias, evidenciar talentos y disfrutar con la no siempre fácil relación autor-editor son nuestros presupuestos de partida. Es por esto que poder contar con la generosa participación de Juan Carlos Mústiga, editando su nueva novela “Prisionero en la calle” es para nosotros suerte y privilegio a partes iguales.
Tienen que saber que el que suscribe conoció a Juan Carlos por medio del gran poeta peruano Pedro Granados, al que, por cierto, también queremos editar más pronto que tarde. El caso es que gracias a una conferencia internacional que lo trajo a España, me regaló una tarde de sábado inolvidable. Porte criollo y sonrisa de paseante viajado del Callao, me recibió en el umbral de su hotel para contarme de su afán. Largo y prolijo afán, la Moleskine, que no grabadora, las grabadoras resultan inoportunas y poco veraces, echaba humo. Así, entre las líneas de Vallejo y la poesía de mi hermano Pedro Granados, Juan Carlos Mústiga tienta a la vida probando mil maneras de vivirla, la docencia universitaria, la edición, el publicismo, el negocio de la pesca en la generosa plataforma litoral peruana, donde —nos dice— las licencias debiera concederlas Neptuno y no el gobierno; el periodismo y, naturalmente, la escritura, que es su mayor gloria, aunque Mústiga, como todos los grandes, no se concede ni un instante de egolatría.
Escribe a vuelapluma sobre cualquier cuaderno que le viene al paso, ni tiembla ni duda, la caligrafía —cómo le gusta el trazo— corre libre para decir, por ejemplo: “Soy peruano y viajo siempre a través de mi lenguaje, prisionero voluntario del habla de mi país”. Me contó entonces que preparaba una nueva novela urbana, “Prisionero en la calle”, allí impostaría algunas voces de su “Manual de pistola automática”, desde un punto de vista tal vez más amable, aunque igual de necesario. La tristeza endémica —nos decía— por la conciencia del paso del tiempo, el viaje permanente, la infancia evocada; en fin, literatura, que es de lo que se trata. En el ínterin hablamos de aficiones comunes, los hijos, el cine, los amores perdidos, el mar, la caza, que no pesca, submarina; sus tiempos como depredador a pulmón, junto a los viejos “rascaplayas” del Perú, pioneros del submarinismo en aquel luminoso país, todo ello reflejado en un libro delicioso: “Cuadernos submarinos”, que apenas ha subsistido un par de días sobre la mesilla de noche.
Quedamos entonces en pergeñar algún proyecto común y miren ustedes por donde, hoy “Prisionero en la calle” ve la luz en edición conjunta con la editorial limeña Arcadia, pronto lo hará aquí, al otro lado del charco, para que el lector español pueda disfrutar de la grandeza literaria de Juan Carlos. Les puedo asegurar que con este proyecto se fragua uno de nuestros mayores deseos. Desde este Viejo Continente miramos con admiración pasmada, perpleja, la energía creativa de este Nuevo Mundo tan fértil en talentos y en desdichas. Y es en la literatura donde esa creatividad se muestra más generosa, la lengua castellana se enriquece y se cuaja de matices, de palabras, de vida. ¡Qué hermosa aquélla frase de la liturgia, “El verbo se hizo carne…”! El verbo se hace carne en la novela de Juan Carlos. Manfredi, Petra, La Profe, Miles y Lunfucker, vida, carne, violencia y ternura. También Giovanni, y Liuba y los hermanos Torres, los pobrecitos. Y, sobre todo, la libertad ¿quién más libre que nuestro prisionero? Una voz cargada de la libertad que dan las pasiones, los recuerdos, los amigos, la literatura y la supervivencia.
Juan Carlos es un francotirador de las palabras. Cada una de ellas, certera como la honda de Manfredi, nos va desgranando la vida del prisionero a golpes, a flashes, al ritmo exacto en que el corazón bombea la sangre al cerebro. Del corazón al cerebro, ideas, imágenes que se agolpan y atropellan impulsadas hacia el texto como en una estampida. Aquí aparece en todo su esplendor y crudeza el ser humano, el hombre como aquel mono desnudo de Desmond Morris que al final somos todos cuando nos quitan los aparejos y las cosméticas del cuerpo y de la mente. ¿Dónde termina Juan Carlos y comienza Manfredi? El prisionero en la calle respira realidad, una realidad tan alejada de otras realidades inventadas, que nos acaba doliendo. Porque nos reconocemos ahí, en el Colegio Luciérnaga al que todos hemos ido, porque es el lugar de todas las infancias y pobres de los que no lo recuerden. Y porque Rilke nos reveló que la patria del hombre es la infancia y no hay nada más cierto que eso.
Estamos convencidos de que a la novela de Juan Carlos le saldrán patas para caminar el mundo asombrando con pura literatura, tan peruana por el vocablo y tan universal por la potencia literaria. Deseamos que la paladeen y la disfruten, al rematar verán que Juan Carlos deja poso y pertinencia, ni siquiera puede evitarlo, lo suyo es el acto literario.
Hoy estás de enhorabuena “my friend” o como tú dices en la novela: . Sonrió al recordar el sobrenombre que le habían puesto los muchachos en la oficina, My friend. Maifrén, como sonaba. “Mi amigo”, pero en inglés, porque también le decían gringo, a él que era más peruano que la pobreza y la mala reputación y el color guinda del pasaporte nacional.”
Muchas gracias y un abrazo fraternal desde España.
Juan Granados
Cristóbal Crespo
Espacio Cultura Editores
»Leer más