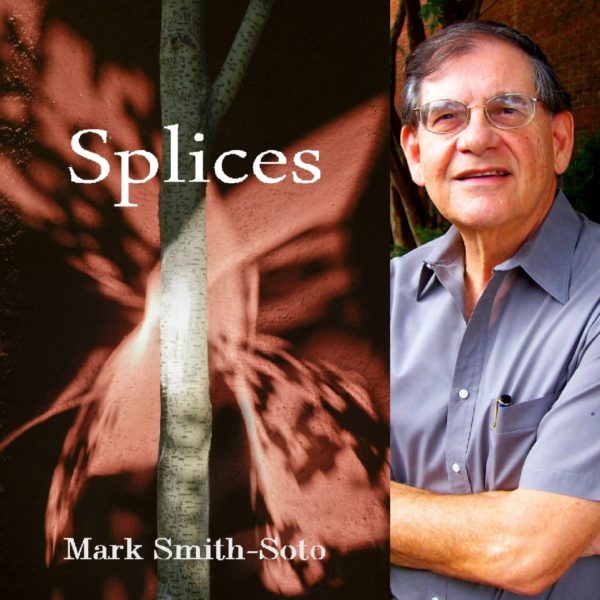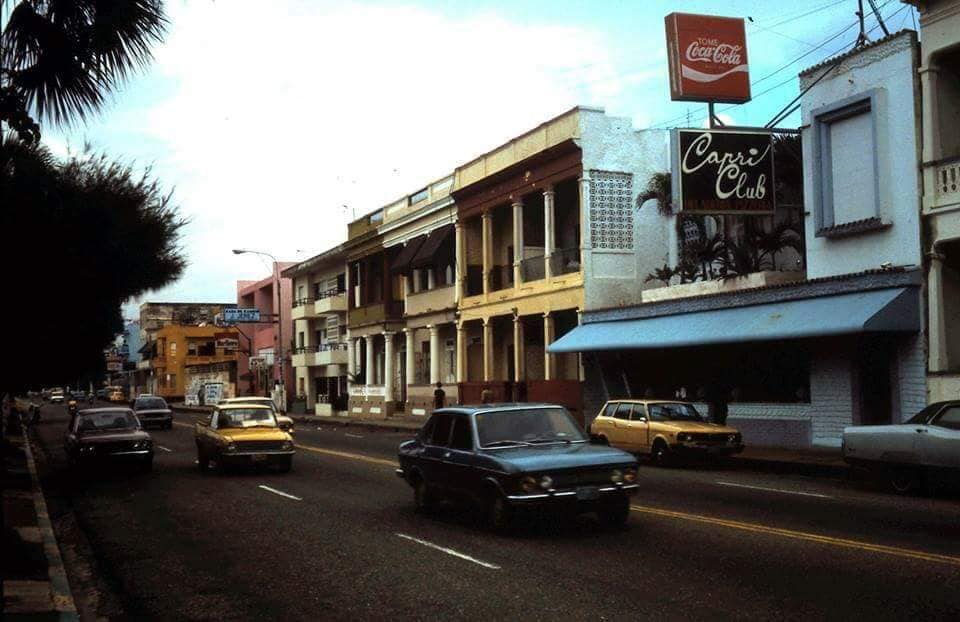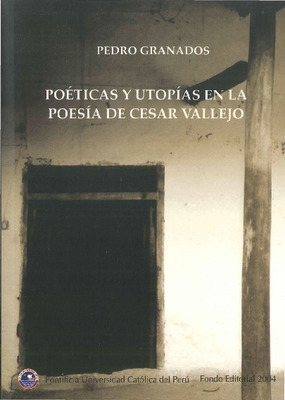Archivo por meses: diciembre 2023
14/12/23: LIBROS DE PEDRO GRANADOS
A través de esta página tiene acceso a mi lista de libros: poemarios, novelas, tesis, colecciones de ensayos. Algo así como un inventario, aunque no exhaustivo, discretamente ilustrado.
12/12/23: Para encontrar tu propio ritmo o ecualizarlo
Taller de poesía online por cuencas culturales: “para encontrar tu propio ritmo o ecualizarlo”
Caribe, para sacudirse de Pablo Neruda.
Cono Sur, para que en nuestro contrato con el lector no intentemos, desde un principio, pasar por tipos listos.
Brasil, para que nuestro performance (cuerpo y ritmo) aterrice mejor en nosotros mismos y luego, y con más potencia, en el papel u otro soporte a través de la escritura. No estamos conminados a la poesía de autoayuda (“acción poética”); ni, tampoco, limitados a trascribir en portunhol selvagem.
Andina, para que leamos en su cabal expresión, de modo gozoso, a nuestro César Vallejo.
Amazonía, para prescindir del espejismo y culto de los medios –exotismo, multiplicidad de lenguas u otros mimetismos– y optemos siempre, más bien, por las sensibilidades (ejemplo, la poesía “en español” de Luis Urteaga Cabrera); estas últimas nuestra lengua común.
Latina (USA), para que dialoguemos más fluidamente con las demás cuencas culturales; y descubramos que nos ligan más afinidades que nos separan aparentes diferencias.
España, para que una vez superadas la “poesía de la experiencia” y la “poesía de la conciencia” y la “poesía de la chocolatina”, etc., tomemos distancia y percibamos todo aquello como desde otra margen, la de América Latina.
México, porque no todo fue Octavio Paz ni todo debe ser ahora infrarrealismo o un Bukowski, no de sótano, sino de vitrina.
En español, portunhol selvagem, spanglish y un largo etcétera.
Contacto: vasinfin@gmail.com
10/12/23: Para mi hermano Mark*/ Alan Smith Soto
Octubre
Rama de viento, herrumbre enajenada,
las hojas, no pudiendo contenerse,
no se contienen, para perderse
en una gran memoria desatada.
Pronto la noche anuncia su llegada
con pálidos celajes, horas verdes,
desorientadas por su propia muerte;
ya Venus brilla encima de la nada.
¿Será posible tanta fiel costumbre,
si la misma costumbre de la vida
por alguna razón incomprensible
ahora no te atañe? Rauda lumbre,
tu sonrisa; tu sabia despedida,
tu abrazo ya de alas inasibles.
09/12/23: Enriquillo Sánchez desde adentro
Enriquillo, visto por otros…
«En Por la cumbancha de Maguita se traza una cartografía donde el París del poeta del año 1965- se confunde con el Santo Domingo de siempre. El cosmos rayueliano de Cortázar es como un cielo firme, con luceros y todo. Los desbarajustes del sujeto son los mismos que los de la ciudad, como René del Risco supo ver en El viento frío (1967). Pero Enriquillo sabe tensar ese borboteo de imágenes en una especie de geografía in between, un espejo convexo por donde todos nos deslizamos. París y Santo Domingo son leídos y trazados entre una memoria que es a la vez constancia de que alguna vez, solo alguna vez, y luego la niebla de Paz, el barco de los locos haciendo agua. Ahora que se habla de los paradigmas de la cultura popular haciéndose capaces en los salones de la rancia “vieja cultura”, volveremos a Enriquillo y sus ganas permanentes de sacarle chispas a la noche, a sus estrellas». —Miguel D. Mena.
«La poesía de Enriquillo Sánchez, a pesar de cierto —voluntario o no— activo y concertado soslayamiento local, goza de plena salud y autoridad entre la que cultivan ahora mismo sus pares dominicanos; y, obvio, entre la que ejercitaron los denominados poetas del “pensar” (canónica postura ochentista en la media isla). Sánchez, publicando poesía en la misma época, no se evadió en el pensamiento o, mejor dicho, en ciertas lecturas tipo Pedro Salinas o un adaptado Juan Ramón Jiménez. Su potencia inventiva, su sentido de la realidad, su demostración de agudeza vía el humor —inexistente entre aquellos que “pensaban” — son superiores a los de toda su generación y brindan cabal prueba de su arte. Por lo tanto, Enriquillo Sánchez es todavía, y en varios sentidos, un autor por descubrir». —Pedro Granados.
«Enriquillo Sánchez fue un poeta denso, aunque su obra tal vez no fue numerosa. No se necesita tener una obra poética copiosa para ser un poeta de aliento fuerte, profundo, compacto, insertado en los intersticios solemnes y graves del poema y su trascendencia. De todos modos, tampoco fue Enriquillo un poeta breve. Son ocho libros los suyos, unidos por un guión único, por donde se deslizan todas las pertenencias, los batuques, las descargas y las alarmas del poeta. Enriquillo fue poeta siempre, aun cuando primero se inscribió como narrador, justo en esos años aciagos, pero preñados de esperanzas –muchas de las cuales se quedaron sobre los caminos– en los que el país dominicano estaba comenzando a escribir su nueva historia luego de 31 años de dictadura. Quizás –es solo presunción– las aprensiones que siempre sostuvo sobre la finalidad, los alcances y la sobrevivencia misma de la poesía, hizo que tardara tanto en mostrar su producción poética y en dar el paso hacia un ejercicio que terminó signándole como poeta, y un poeta hondo, enardecido, sentencioso y perspicaz. Fue un inteligente manejador del verso y su proclama, y trató siempre de ofertar una poesía que tuviera su sello propio, intentando alejarse de las consabidas influencias epocales, las que señalizaron y, en algunos casos frustraron, el haber de muchos poetas de su generación». —José Rafael Lantigua
08/12/23: “Poéticas y utopías en la poesía de César Vallejo” (SÍNTESIS)
Síntesis de nuestra tesis, “Poéticas y utopías en la poesía de César Vallejo”, para Boston University (2003). Publicada al año siguiente tanto en Lima (PUCP) como en Puebla (BUAP).
Cap. 1: “La poética de la inclusión”, analizando las cadenas o planos nominales relevantes–sustantivos y adjetivos– y echando mano de las teorías de Gaston Bachelard y Claude Levi-Strauss, se demostró que Los heraldos negros (1918) son dos libros en uno: Al recorrer cada uno de sus textos comprobamos que la unidad en Vallejo no es un dígito o un sujeto aislado sino una situación o relación: la inclusión de uno en el otro. De este modo, este libro de poemas también son dos poemarios. El primero es el explícito y que figura como título del volumen de 1918, al que vamos a denominar texto A; el segundo, inferido del anterior, ‘Los heraldos blancos’, al que denominaremos texto B. Esta perspectiva de análisis hacía franqueable y explicable el paso –para la crítica, literalmente en el vacío– que había del poemario de 1918 a Trilce (1922). Ya que era precisamente en este último donde se constituía dominante y plena la cadena nominal denominada “Los heraldos blancos”, de rol más bien subalterno en el poemario de 1918. Al respecto, acierta la estudiosa peruana Angélica Serna[1], cuando apunta sobre nuestro trabajo: “Se trata de un camino planteado por Granados para encontrar el principio de construcción y de lectura de la propuesta poética del autor de Trilce”.
Cap.2: “La poética de la circularidad: El mar y los números en Trilce”. Intentamos demostrar aquí que este poemario describe un viaje que tiene en el escenario marino su lugar de partida: “Quién hace tanta bulla y ni deja testar las islas que van quedando” (Trilce I) y de llegada: “Canta lluvia en la costa aún sin mar” (Trilce LXXVII). Circularidad temática que, según nuestra hipótesis, no hacía otra cosa que reflejar la relevancia del ícono “0” (vocal, círculo, cero o vulva) tanto para visualizar la estructura del poemario como para entender, a manera del émbolo que genera la proliferación de las imágenes en el Barroco, la mayoría de sus símbolos más reiterativos (los números). Es decir, a diferencia de Los Heraldos negros, en Trilce ya no se constata más estatismo (inherentes al “charco” o a la “tumba”); sino, por el contrario, dinamismo y constante mudanza. Asimismo, el “0” –por ejemplo, tal cuando hacemos girar una moneda– desde otra perspectiva puede ser 1, y viceversa; es decir, en Trilce convivirán y oscilarán productivamente ambos íconos y dinámicas. En suma, en este capítulo nos avocamos a la adecuación de una lógica radial y, de modo simultáneo, metamorfoseante para entender el cambio y proliferación numérica, y lo que esta última significa en Trilce. De esta manera, en tanto 0, encontramos una relación motivada entre los números y el mar –asunto destacado, recientemente, por la profesora húngara Gabriella Menczel[2]— y, asimismo, en tanto 1, entre lo no divisible o no fragmentable y la lluvia. El poemario de 1922, en cuanto marino, es un relato que se fragmenta en personajes, de los cuales los números son sus símbolos; aunque, en cuanto lluvioso, es lo no fragmentado, aunque efímero, y que basta con su sola presencia. Por lo tanto, frente al relato de raigambre marina –documentado desde la antigüedad–, el relato de la lluvia es aún virtual –viaje desconocido–, y es en este sentido que en Trilce subyacería también, finalmente, una utopía de la verticalidad. Trilce, entonces, parecería obedecer a una lógica multiradial y ternaria, pero donde el ‘Tres’ no alude tanto a los números como a las múltiples dimensiones puestas en juego. Esto instaura la manera por la cual este poemario se torna tridimensional, recrea con el lenguaje un paisaje en movimiento, todo el itinerario cinético de un viaje, del primero al último poema del libro.
Cap. 3: “La poética del nuevo origen”: A) La piedra fecundable de los poemas de París (Poemas Póstumos I); B) La piedra fecundada de España, aparta de mí este cáliz (Poemas Póstumos II). En los Poemas de París I fue patente que los números reducían su paradigma al UNO y al DOS. El aliento de los versos era mayor tratando, a su vez, de encontrar desde ya un héroe para un gran fresco (ejemplo, los “niños” o la “Sierra de mi Perú”). Asimismo, constatamos que un culto solar se tocaba con el culto marino (mariano) de antes; que ahora al 0 de Trilce lo definía mejor esta confluencia (marino-solar) y que, además, aquel dígito de alguna manera se corporeizaba en forma de piedra. En general, sin embargo, los “Poemas Póstumos I” eran una indagación sobre el universo que obedecía todavía a un proyecto ilustrado o iluminista (semejante al Canto general de Pablo Neruda) ya que intentaba clasificar y articular todo bajo la estructura de un gran árbol, símbolo logo-falocéntrico de primer orden, aunque con la atingencia de que el árbol también representa, de modo simbólico, la unión de los opuestos; sinónimo de convergencia ideal que mutó –siguiendo la irresistible atracción del cero o del círculo (0) en esta poesía– y se perfeccionó en la piedra de los Poemas de París II. Colección, esta última, donde literalmente todo queda incluido: tiempo (pasado, presente, futuro), espacio (macrocosmos y microcosmos), géneros (masculino y femenino), lenguaje (simbólico-icónico y oral), voces, realidad y mito.
07/12/23: El poeta mayor del siglo XXI
Seré muy franco con todos ustedes
El poeta mayor del siglo XXI
Es este pechito
Y me temo que el mejor crítico de poesía
También
¿Es válido o decoroso afirmar
Esto en vida?
Paso de lo válido
Asumo lo decoroso
Navego a diario por la Internet
Y sé lo que afirmo
Para no referirme a la prensa local
Que constituye gran parte
De lo que se lee sobre poesía
O sobre literatura por aquí
Por aquí y por lo que van a repetir allá
Y acullá
Los estudiosos que acreditan
Lo que por acá les dicen
Pero por qué tan suelto de huesos
Sostengo todo aquello
Lo tienen a un click
Y desde aquí pudieran dar un salto
Sin riesgo a estallar
Se quedarán cojudos
Aunque confío
Sólo sea algo muy breve
Y se pregunten como yo ya no lo hago
Que qué carajos con esta poesía
Por qué razón fulanos o menganas
La estuvieron maleteando por ahí
Ante más evidencias de su valor
Mayores caras de palo todavía
Mezquindades al cuadrado y al cubo
Acaso a lo que “no tiene mérito” ¿merito?
¡Merazo será!, dijo el pescador medio sordo
A lo que inunda traspapela ahoga
Sus argumentos su atornillamiento
A esta existencia
Porque, en efecto,
La inmensa mayoría de críticos y poetas
Da exactamente lo mismo
Mejor debieron dedicarse a otra cosa
De modo expreso y sin escrúpulos
A la mascarada de la política digo yo
A ganarse el centavo de una manera más honesta
Sin parapetarse en la cátedra ni la revista
Desde donde ya reconstruyeron el mundo
Con ingenuidad
Sólo concebible entre cierta clase media
Desahuévense de una vez por todas que ya es muy tarde
Lo lamento
Vean con horror aquello que pudiéndolo hacer
No hicieron en vida
Arrepiéntanse les digo
Mientras este pechito
Honrará su lonche cotidiano
Donde lo más importante
Pudiera constituir únicamente esto
Será un aromático café
Cargado como esta misma poesía
Al cabo, nada os debo;
Debéisme cuanto he escrito.
Aunque se quedara un tanto corto
Aquel correcto profesor sevillano
Debéisme también cuanto he vivido
Y porque una sola golondrina sí hace un verano
03/12/23: El pratí
Desde antes del desayuno, se puso a hablar en pratí y no regresó más. -Kas ves ta guru guru, -bo coró coró, fueron algunas de las frases o glosolalias a las que mi mujer había echado mano. En un principio, este lenguaje fue difícil incluso para Mique, nuestro tan inquieto perro, que había pasado una noche particularmente agitada con los cohetes y cohetecillos de alguna festividad en el radio de un kilómetro o más de nuestra, aunque pequeña, cómoda casa. Desde hace un año habitábamos en Lagunas, distrito de Mocupe en Lambayeque. Los lugareños nos identificaban como aquella pareja que vivía en la huaca o la huaquilla porque, sin soslayar las pálidas huellas de un intenso huaqueo en la zona, vivíamos un tanto en plano alto, sobre una discreta loma desde donde se podía escuchar con claridad el mar y percibir, un tanto a lo lejos, si las olas lucían verdes, azules o con el denso color de la tierra. Entre mi esposa y yo, el pratí era nuestro lenguaje íntimo –aquel que no sale del estrecho cubículo de la cuita o del amor–, la cual de un momento a otro se levantara de la cama y se pusiera a dicharachear en ese idioma era lo que llamaba la atención. Para ir sin rodeos, ni Mique, nuestro perro, ni yo entendíamos algo más allá de darle bola al asunto. -ves to que mi, –aru aru; eran algunas otras frases arrojadas por ahí, algunas de las cuales yo podía seguir y con pudor responder; aunque en lo íntimo experimentara la zozobra de la revelación de un secreto, de algo privado hecho público. Sin embargo, traté de continuar el plan que ya nos habíamos trazado para esa mañana. Un par de días atrás acordamos que el viernes, luego del desayuno, daríamos una caminata –de unos cuarenta minutos, más o menos– hasta la bocana; hermoso estuario que junta al río Zaña con las siempre insomnes aguas del mar de Lagunas. En realidad, aunque meses ya viviendo en la zona, era recién nuestra segunda visita a aquella bocana; la primera fue siguiendo las voces del pueblo que ya nos habían hablado de aquel lugar, mítico por sus enormes langostinos. Sin embargo, ni procuramos ni fuimos hasta allí preparados para capturar algunos de estos sabrosos bichos. Sólo seguiamos el rastro de la arena mojada por la prendida marea, de las piedras vomitadas la noche anterior por el mar, del viento que continuaba dándole alas a aquellas íntimas confidencias de mi querida esposa . -tura manu, -socio lele, -nana guanaba, entre algunas otras, aunque ahora de un modo más continuo y enfático; es decir, más público, sonoro y claro mientras nos íbamos aproximando a aquel luminoso y sereno estuario. Ante cuya orilla mi esposa de pronto se detuvo y nos juntó, a Mique y a mí, muy cerca suyo. Formábamos los tres, ahora reunidos con todo el cercano y lejano entorno, una abigarrada multitud donde la luz del sol junto con el aliento de las olas nos atravesaban como si de una puerta abierta se tratara. -Owababa, -yiyu enoku, -a veces sale a caminar, -esta mujer se halla siempre entre las oquedades de la orilla, pero a veces quiere salir a caminar.
© Pedro Granados, 2023
02/12/23: «Cuadrúpedo intensivo»: poesía y humanidades en César Vallejo (PDF)
RESUMEN
El poema póstumo «¡Cuatro conciencias…», de César Vallejo, sugiere cuatro concepciones distintas y autónomas de las humanidades, en cuanto libros o canon occidental, pueblos o culturas, narrativas o prosopopeya y poshumanismo o posantropocentrismo. En este artículo revisaremos cada una de aquellas nociones y demostraremos que juntas permiten al sujeto poético vallejiano alcanzar en su poesía su/nuestro elocuente «cuadrúpedo intensivo»; vale decir, al «cuadrúpedo» posado a plenitud sobre el total de sus extremidades. A través de esta compleja, oscilante y productiva conjunción, sabremos inmunizarnos, junto con Vallejo, contra toda melancolía identitaria esencialista (nacionalista, territorial, étnica o incluso lingüística) y toda propuesta identitaria globalizada u homogeneizadora.
Palabras clave: poesía póstuma de César Vallejo; humanidades;
multinaturalismo.
01/12/23: El mejor poema peruano de los últimos cien años
[Ciego por unos instantes veo]
Ciego por unos instantes veo
La poesía por todas partes
Bulbos flores palacios iluminados
Tal como nuestros padres
Incautamente la imaginaron
O una enorme vagina
Con guillotina al ristre
Tal como y desde no hace mucho
Muchas poetas la conciben
La confusión se agrava
En nuestros tan colonizados países
Los poetas peruanos quieren ser argentinos
Los cuales se han esforzado en ser británicos
Los poetas dominicanos quieren ser españoles
De cepa pura
Cuando estos últimos hace tiempo
Perdieron el rumbo de su lírica
Generación Nutella o de la chocolatina
Denominaríamos a la más reciente de sus promociones
Si no sobrepujaran queriendo tomar este lugar
Asimismo otros nombres
De la experiencia de la conciencia
Junto con el de la chocolatina
La ética nos tiene irremediablemente cogidos
A todos y cada uno
La moral del Norte heredera de calvinistas
Y calvos a modo de sabios o sabihondos
Acaso sólo el Brasil se salva de todo esto
Porque desde el pasado más remoto
Se la pasa en éxtasis
Y no escribe sino que baila en imágenes
Que devuelven sin pausa otras semejantes
Chorro acompañado siempre
De una u otra contagiante canción
A los Andes corresponde poner en letras de molde
El remolino de hojas de paños de olas
De juego de piernas y amagues sin fin
De la extática poesía do Brasil
Uruguay se casó con una idea del honor
Porta estandarte previo a cualquiera de sus versos
Fijos dalgos de ojos vendados
Derecho al más obtuso de los despeñaderos
Bolivia, ice cream del mundo
Aunque de una sola bola
Porque el helado de dos
Continúan siendo los Himalayas
Paraguay, agua para atragantar la sed
Y cotidianidad para aburrirse sin medida
Estados Unidos, el modo más absurdo
De perder el tiempo de la mente y trocarlo
Por supermercados satisfechos
Venezuela, …
Colombia, cuya poesía de delicados ademanes
Trastocara para siempre Raúl Gómez Jattin
Ecuador, un porfiado pasillo
Chile, territorio de poetas vencedores
Y que por lo tanto ignoran
La decisiva voz de la derrota
El Panamá y la poesía no publicada en libro
De los Kuna
Centroamérica, equivalente a Fuente Vaqueros
O Santiago de Chuco, tierra del indio Rubén Darío
A quien sin embargo hemos leído
Como si de Antonio o Manuel Machado se tratara
A todas las bestias y sus bostas de poesía
A nuestras estoicas aves de rapiña o aunque sea de corral
Que no han cesado de volar o intentado elevarse
A todas las mujeres hermosas de América Latina
Porque todas lo son
Al río que oculta y es frío
Al sol que no oculta y resulta abrazador
A esas calles breves entrecruzadas y populosas
Donde hallé mi destino
Como si de un beso del sol mismo se tratara
Como si una inundación en los ojos fuera
Como si un perfil humano tornado
Ovejo pantera buitre estrella
Y seguiríamos sumando
Como si en ello precisamente consistiera
©Pedro Granados, 2023