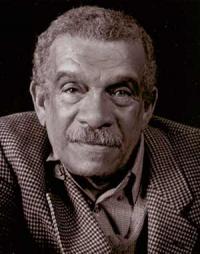Lima, 13 de abril de 1924 – Milán, 8 de marzo de 2006
Sin embargo, para mí que nací exiliado y moriré exiliado, porque el exilio es mi estado natural, geográfico, social, afectivo, artístico, sexual, Lima no es una ciudad para vivir sino, al contrario, un lugar ideal para morir: un cementerio. En ningún lugar creo yo, la presencia de la muerte es tan palpable y persistente; en ninguna otra ciudad, su mano enjoyada nos invita, a cada paso, con tanto cinismo, tan exquisita seducción. La población subterránea de Lima es otra invisible metrópoli de huesos que duplica la ciudad visible. Cráneos y esqueletos prehispánicos, a varios metros de profundidad, aderezados de plumas, mantos y collares, soportan el peso de otros cráneos y esqueletos de capa y espada, sayo, sotana y crucifijo. Si bien la muerte, como la gripe de triste memoria, siempre ha sido española, su versión limeña resulta quizás menos filosófica, pero mucho más chistosa y presumida. Nada que hacer tampoco con la muerte mexicana, alegre y bulliciosa, siempre dueña de la fiesta, populachera. No. La muerte limeña ¡no faltaría más! es una dama callada, distinguida, dignamente ataviada, aunque muy venida a menos, gracias a la proliferación de los temblores, asesinatos indiscriminados y accidentes de tráfico, que todo lo confunden. Ya no hay religión. Hasta los gallinazos planean alto y los pericotes y la polilla retroceden ante el avance de productos que cualquiera puede comprar en la botica. La televisión, además, es una peste en colores, un pequeño ataúd de 22 pulgadas, la muerte catódica para los amantes de la tertulia familiar, y de los noviazgos a la antigua. En cambio, eso sí, Lima ha crecido mucho. Hay de todo. Desde caviar danés hasta revistas porno. Barrios enteros y rascacielos crecen a vista de ojo, sin miedo de terremotos, bancarrotas ni golpes militares. Las arenas movedizas son fascinantes, peligrosas y seguras a un tiempo, porque prometen lo imposible y, si las cosas van mal, no queda nada ni nadie para contarlo. Es ya bastante. Pero, volviendo a la arena, demás está decir que ella es mi aliada, mi única, vieja amiga limeña. Ella ha sido, durante mi breve infancia (casi no la recuerdo) y mi larga adolescencia playera, el gozoso escenario de mis juegos marinos, gimnasio natural de mis primeros músculos, mi primera paja, mis primeros versos (escritos en la arena), que ni las olas ni el tiempo han borrado todavía.
Si algo añoro de Lima es, pues, ese lado suyo, cálido y salobre como la arena: un calor que las amistades de entonces nunca pudieron darme, y un precario amor sin olor ni sabor, un estrellado recuerdo de juventud y de lágrimas junto al mar.
Sólo más tarde comprendería que esa misma arena -siempre hollada por la planta de mis pies y mis versos de niño- era también un inmenso lienzo tendido sobre la faz dorada de mis antepasados.
Todo esto para explicar, a la vez, mi alejamiento y mi secreta pasión por la ciudad: muy grande el primero, subterránea la segunda, en inestable, dolorosa contradicción. A las insípidas, muchas veces cómicas, veleidades de la superficie, a la inconsistente ciudad colonial, opongo la fulgurante majestad subterránea: templos, reinos y ciudades sepultadas bajo una estéril cáscara de polvo, bajo el obtuso oropel hispano, hoy convertido en cemento, harina de pescado, frustración, patética soberbia.