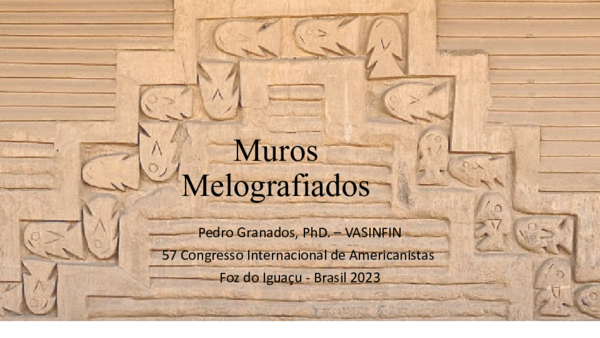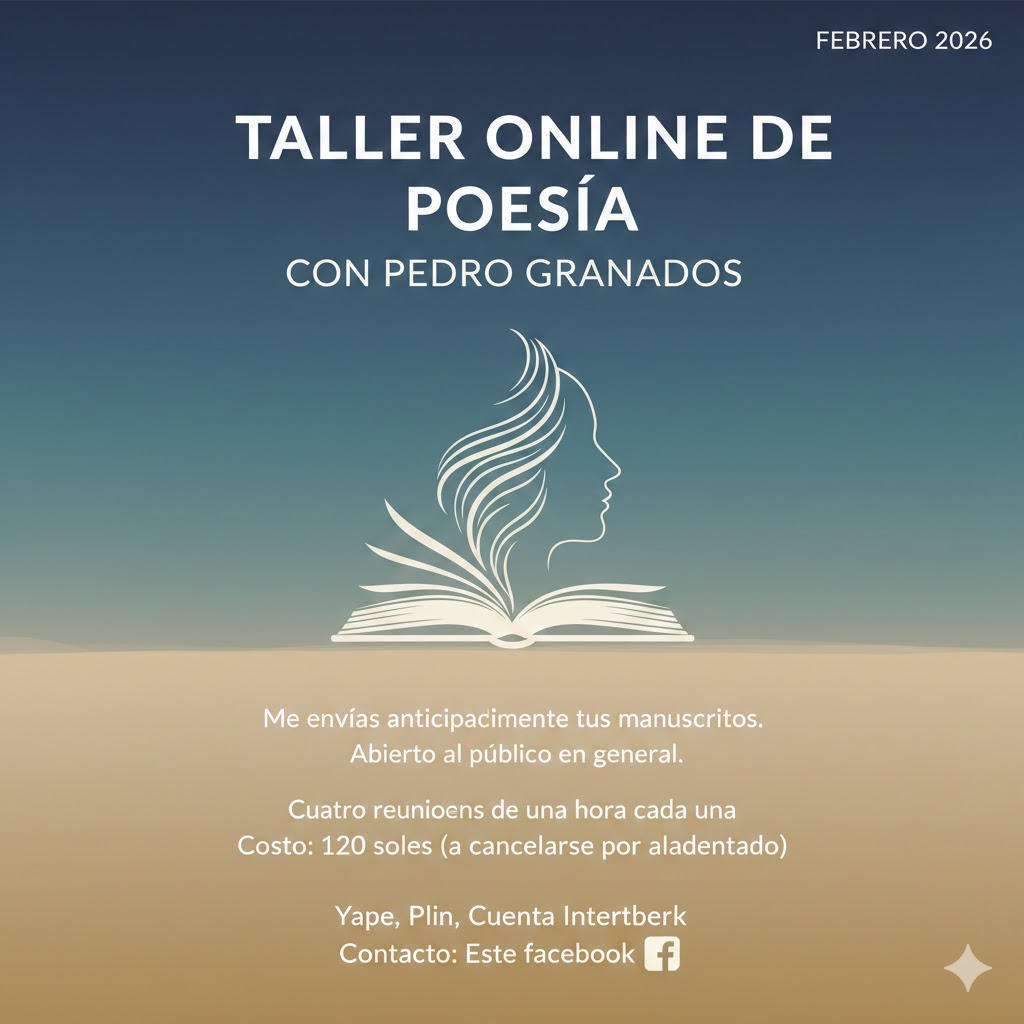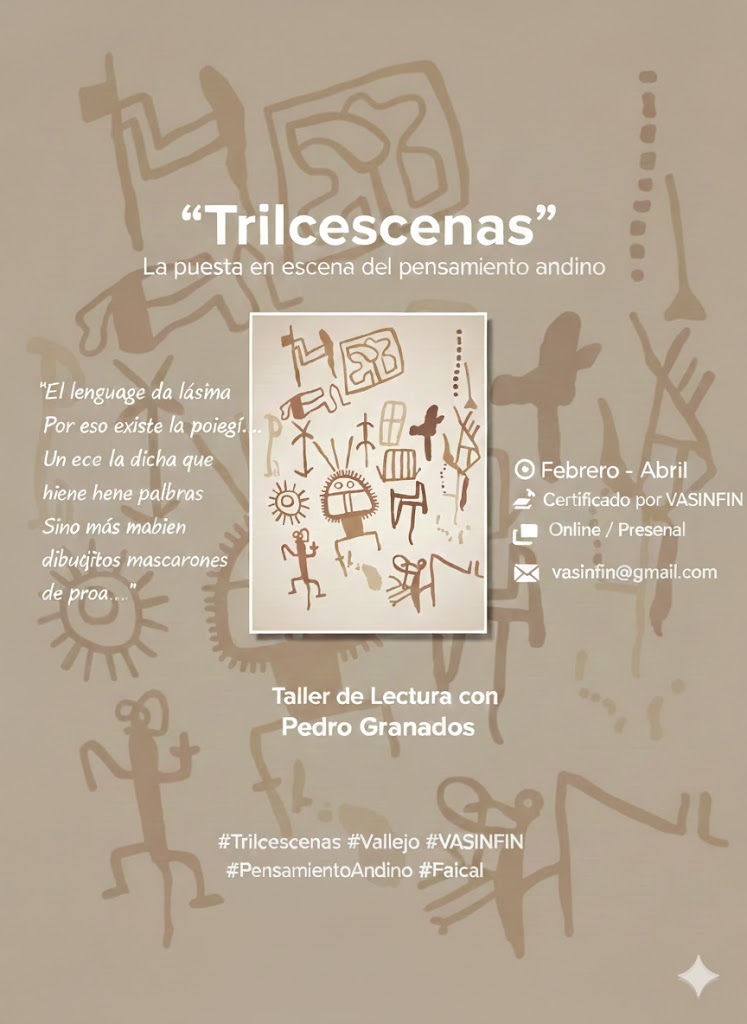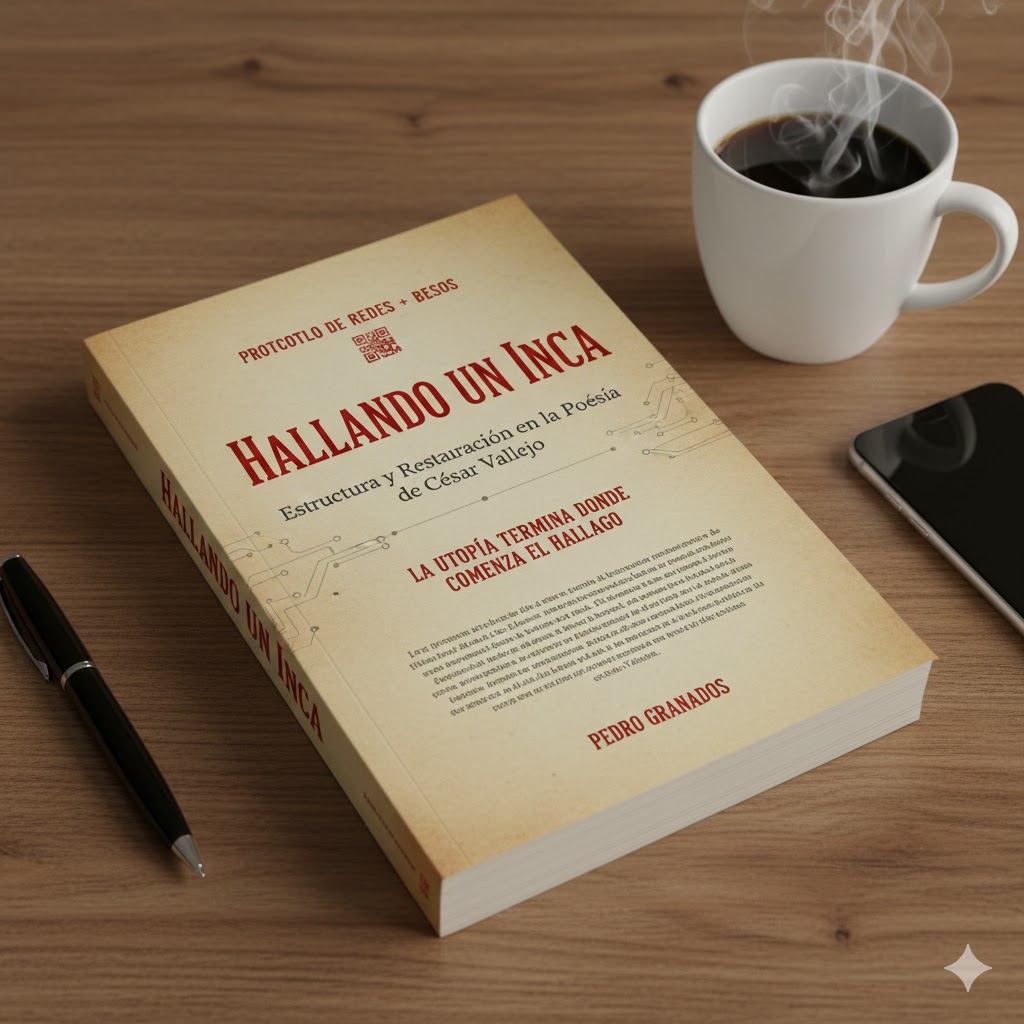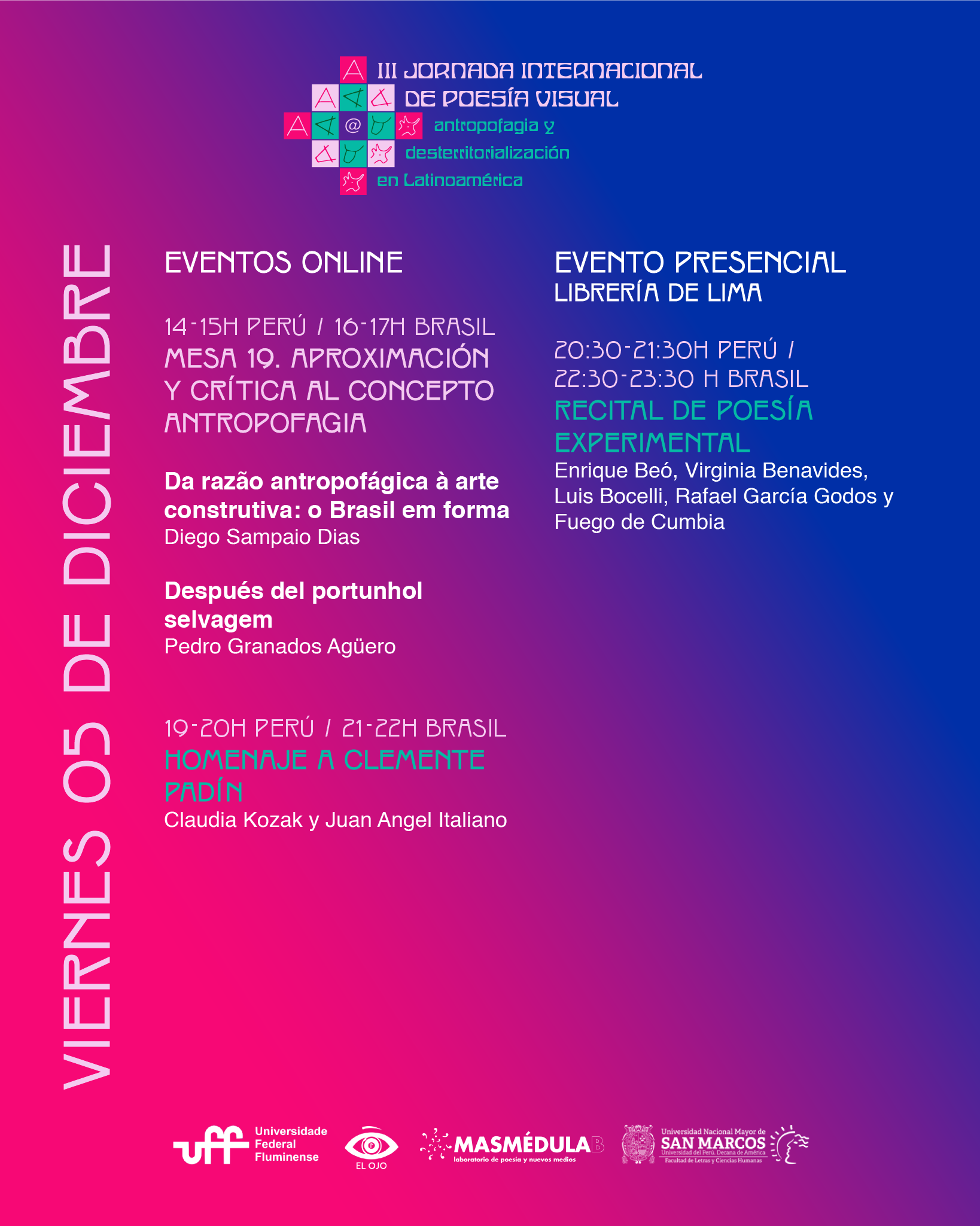La bajita del rincón oscuro
Mamá quería que yo fuera mujer
y que no lloviera nueve meses al año
y que papá la sacara a bailar de vez en cuando.
Pero era más probable amanecer un día con tetas
o un cambio anómalo del clima,
antes que don Luis la convidara un bolero.
Hace varios años que mi madre dejó de soñar,
hoy aguarda la vejez como un último trámite.
Esa mujer que muchas mañanas
lavó y secó los pies que más tarde
una sola vez bailaron con ella,
se sienta todos los días en las gradas de su casa
a mirar el baile victorioso de la lluvia.
Y para atender mis llamadas,
cada vez menos frecuentes,
ya ni siquiera puede levantarse
por el peso de tanta música muerta en sus piernas.
Ringside
Fue la mejor pelea de Alí
o de Cassius Clay, como él lo llamaba,
negándose a aceptar
su recién adquirido nombre musulmán.
Ese negro levantaba los guantes
y convertía el cuadrilátero
en una pista de baile.
Años después comprendí
que ese fue mi encuentro inicial con la poesía.
Entre el quinto y sexto round
papá bajó su guardia por primera y última vez,
sin dejar de ver la tv dijo:
no me iba a casar con su mama
aunque usted ya había nacido,
estaba enamorado de otra.
En el álbum familiar
tengo un viejo fotoposter de Alí
justo cuando noqueaba a Foreman en Zaire.
Es mi foto preferida de mamá.
México D.F.
Esa foto donde ninguno sonríe:
¿quién nos creerá que fue de la época buena?
La poesía es una madre avocada a su crío; es decir, Chaves (Costa Rica, 1969) es para sus propios poemas una mamá para unos hijos desamados, desarmados y de muy escasos atributos. Y esto mismo es lo que les abre la puerta y les acomoda un lugar. Sus versos no son de taller (al menos el del convencional “crative writing”), no se trata de pasar las palabras por un cernidor ni de exhibir nuestra inteligencia (de las lecturas recomendadas) impostando, suspendiendo, dando la mitad de una oración aquí y la otra –calculadamente—un tanto más allá. Tampoco se trata de foco. Si no, de hablar desde el zapato que nos aprieta o desde aquel colibrí invisible que nos consuela. Vamos, desde bajo el volcán que corresponda a cada uno (esto ya no es taller). P.G.