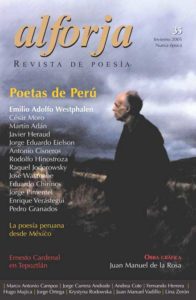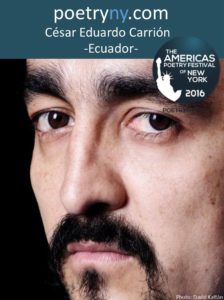Es casi un lugar común advertir, como bien dijera el recordado maestro Alberto Escobar, que hacia fines de los años cincuenta se inició en la poesía culta del Perú: “el planteo de uno de esos balances cíclicos con los que se cuestiona no sólo un estilo, moda o gusto literarios, sino el sentido entero de la poesía y del poetizar, y los nexos de ambas actividades con la vida social y política” (9). Esto se tradujo, a nivel formal, en la generalizada adopción por parte de los poetas peruanos –aunque con distintas escalas de impacto en cada una de sus obras– del británico modo. En los años 60 esta estructura lírica –el monólogo dramático–, creada por el poeta postromántico inglés Robert Browning, permitió la matización –a partir de dar cabida a la intimidad de un sujeto social por lo general pequeño burgués y educado, aunque políticamente comprometido– de lo que era el social realismo imperante en la década anterior. Y el público lector, básicamente universitario como los propios poetas, saludó y poco a poco fue adaptando su horizonte de expectativas a este modo de poetizar.
Sin embargo, frustraciones, desengaños o acomodos políticos por delante, con el paso del tiempo pareciera que el cultivo de esta forma poética ha quedado en la mera pantomima o en su pura carpintería sonora; británico modo y cinismo parecieran haber conformado a la larga, al menos en la versión peruana del monólogo dramático inglés, como dos caras de una misma moneda. En otras palabras, aquel balance estético e ideológico de los años sesenta –con el adicional metrónomo de los versos, entre coloquiales, narrativos y cultos de Ezra Pound y la clonación, algo posterior, del verso proyectivo de Charles Olson: todo lo cual haría más apropiado hablemos tal vez de un modo anglosajón (Zevallos 6)– pareciera haber llegado a su desgaste definitivo.
Mejor dicho, quizá se continúe usando del británico modo, pero ahora para acompañar la auto auscultación de otros sujetos sociales –antes de perfil bajo en el canon– puestos a escribir masivamente poesía, como es el caso de las mujeres y, aunque de modo mucho más tímido, también de la comunidad gay; sin que por esto deje de resultar atinado –y acaso no menos paradójico– considerar que, tal como observa Susana Reisz para el caso peruano: “En ausencia de un modelo de interacción y de un lenguaje aptos para expresar las apetencias de un sujeto femenino deseante, el discurso homoerótico masculino [abre] un espacio para el despliegue de fantasías heterosexuales femeninas” (222). No debemos olvidar, asimismo, el uso tan singular y entrañable que hizo del monólogo dramático inglés un poeta como Luis Cernuda.
A este sucinto panorama debemos añadir, para hacerlo un tanto más complejo, el hecho de que tratándose del Perú –incluso desde los años sesenta para acá– debemos tener siempre presente el sesgo marcadamente barroco de la literatura peruana ilustrada: “que ostenta el primer texto de crítica literaria en todo el continente –el Apologético a favor de Don Luis de Góngora: un texto barroco–, que desarrolla una tradición de poesía cortesana sostenida a lo largo de siglos y que cuenta con varios de los autores cruciales para la formación del barroco hispanoamericano” (Franco 5). Por lo tanto, nos atreveríamos a decir que el británico modo ha significado en el Perú sólo un alto en el camino; o que éste siempre estuvo amasado –en Antonio Cisneros, Rodolfo Hinostroza o Antonio Cillóniz, por ejemplo– con el hedonismo por las palabras y los sutiles paralelismos, no pocas veces más conceptuales que verbales, propios del barroco. Obviamente no nos estamos refiriendo al gusto canónico del siglo XVII ni, mucho menos, al del barroco decadente típico de los comienzos del siglo XVIII; somos conscientes que si hemos de referirnos a la persistencia de los gestos barrocos en la poesía peruana es en su dialéctica con otras estéticas que, con el paso de los años, han ido incorporándosele, llámense éstas surrealismo, conversacionalismo, objetivismo, etc. Ni César Vallejo, nuestro padre tutelar, estuvo a salvo de esa impronta; la suya es una poesía donde confluyen, en vigoroso y primerísimo oxímoron: vanguardia (antipoesía) y el amor por sus lecturas del Siglo de Oro, en particular Luis de Góngora.
Si es con los 80 –le corresponde el mérito a esta variopinta promoción– donde las fuerzas barrocas adquieren nuevos bríos en el Perú a partir del legado de la poesía conceptista/ coloquial del autor de Diario de poeta (Martín Adán), no es menos cierto que –incluso en plenos años sesenta– hubo autores que no hicieron del británico modo ni de una racionalidad políticamente correcta la fórmula idónea para legitimarse a nivel internacional (vía, sobre todo, el Premio Casa de las Américas). Estuvieron, mejor dicho, están para ilustrarlo las obras capitales de Javier Heraud y Luis Hernández Camarero; el primero de estos, con el legado extraordinario de su pureza y hondura, aparte de, en palabras de Gerardo Mario Goloboff: “la certeza de Manrique […] los versos de Antonio Machado […] y la lucidez cósmica de Lorca” (359); el segundo de los nombrados, con un arte cosmopolita encarnado en la cotidianeidad, la urbe y el dolor, es decir, rescatando todo esto a través de una compasión ilimitada, delicadeza y un sutil humor. Es con estos autores, precisamente, con los que –de modo implícito– se abre nuestra breve antología. Es ésta, como todas, cuestión de gusto, pero también –al menos en nuestro caso– cuestión de testimonio: haber sido atónitos testigos de lo que, con el paso del tiempo, diferencia los varios gestos de moda de uno auténtico de estilo y fervor por la poesía.
»Leer más