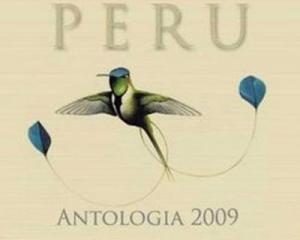Con los oficios, ocurre, que estos alguna vez contrastan con la actitud que asume el sujeto quien lo desempeña. Cuando imaginamos a un filósofo inmediatamente le asociamos con la imagen de un sujeto en pasmosa quietud, buceando dentro de su psiquis en procura de la Episteme. Su acción, el “pensar”, la establecemos inmersa en la pasividad, en un estado de perpetua meditación, casi de practica ascética. Solos, el filósofo con su silencio escudriñará la real naturaleza de las cosas y, tal vez, de otros planos más elevados en su existencia. Cuán contrastaste resulta la figura de E. M. Cioran desafiando al mundo (y sus preceptos) desde el manubrio de su bicicleta, eludiendo peatones y automóviles, mientras, sí, filosofaba a contracorriente de los estereotipos. A los físicos les armamos toda una parafernalia donde su espacio es repletado por hatos y hatos de planos colmados de cálculos y probabilidades. Quizá hasta un anacrónico alambique adornaría con decoro su laboratorio, más próximo a lo que podría ser, o de lo que se supondría es, que de la misma realidad. Así, poco creíble, casi fabulesca, se nos aparece la manzana, caída del árbol sobre la testa de Newton para convertirse no sólo en un fruto sino en su ascesis a la existencia de la Gravedad.
Al poeta, siguiendo con las imágenes que forja nuestro subconsciente, lo alucinamos de tamaño insignificante ante la enormidad de su biblioteca –espacio de encuentro entre los espíritus, desde la perspectiva borgeana– o, de lo contrario, enorme y furibundo junto a los trasnochados parroquianos del bar. De acuerdo al mito, el oficio poético (casi como el filosófico) es vinculado con el sedentarismo. Algunos anecdotarios dan cuenta de cómo algún autor hacíase atar a la silla para no claudicar en su obligación con las masas. Si nuestro poeta se viera obligado a viajar su destino ya está prefijado en la bitácora, ¿dónde sino Paris, la Ciudad Luz e inspiradora? Ahora, si su necesidad por poetizar resulta inconmensurable, ya no París, sino que, estoico, alejaríase del mundanal ruido citadino extraviándose en algún caserío, no consignado en la cartografía.
Divago sobre las imágenes y estereotipos para aproximarme a un poeta, quien con su actitud los derrumbaría, Pedro Granados, un “avis rara” en el bestiario de nuestro Parnaso. No lo ubicamos entre peruanísimos carajos, entregado a sendas francachelas con anónimos borrachos en el infierno de Quilca. Tampoco sorbiendo embobado un capuccino con crema mientras, de reojo, es hechizado por la belleza de una musa miraflorina, con quien compartiría la mesa, edulcorándola con coquetona prosodia. Granados puede amanecer bien en Madrid o en Cartagena de las Indias, mañana a orillas del río Charles o entre los anillos de Santa Cruz de la Sierra. Viajero sin bitácora, habitante solitario de su paisaje interior, Pedro Granados (Lima, 1955) se inició en la poesía junto a José Antonio Mazzotti, Rossella Di Paolo y Jorge Eslava, es decir, en los albores de los 80 –generación que, como explicáramos alguna vez– optó por escribir desde las márgenes, desconcertada por el vacío, ocupando el centro retórico. Cada uno de ellos en vez de practicar el parricidio (típico deporte en nuestras letras), se aproximó a la tradición poética de acuerdo a su instinto, asumiéndola desde particulares preceptos. Lo curioso está en que sus compañeros de ruta son una presencia constante en las antologías “oficiales”, denominadas alguna vez como creaciones literarias- mientras que Granados, en esas páginas (muy sospechosas, por cierto) aparece como una ausencia la que, contradictoriamente, conviértese en una presencia necesaria para otorgarle legitimidad pues, con el paso (y el peso) de los años, encontramos resonancias de su obra en la que van construyendo los poetas mas jóvenes. No se trata, como otros de sus contemporáneos, en un sembrador de epígonos, vía talleres literarios, mas sí en una lectura “secreta”, para algunos de cabecera pues, junto a Carlos López Degregori, es el autor de una de las Obras (con mayúsculas) mas sólidas en la ultima poesía peruana.