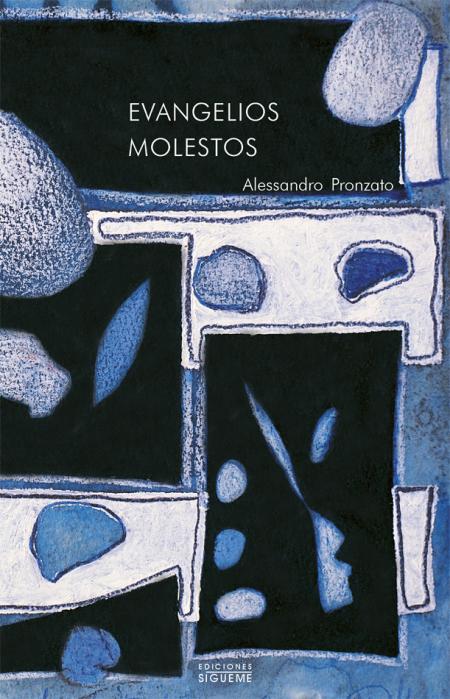[Visto: 1400 veces]
Acta de Martirio
En Cartago, a 6 de marzo de 203
(Traducción de J. Bollando, “Acta Sanctorum” 6 marzo t.I.)
PROLOGO
Si los antiguos ejemplos de fe son testimonio de la gracia de Dios y sirven de edificación para los hombres, y se escribieron para que, recordando los hechos con la lectura, el hombre fuera confortando, y el Señor honrado, ¿por qué no hemos de recoger los documentos recientes que sirven lo mismo para esos dos fines? Estas cosas también han de ser necesarias a los venideros, y si en su tiempo son tenidas en menos, es por un excesivo culto de la antigüedad. Pero consideren que en todo tiempo es la misma la virtud del Espíritu Santo, y más abundante aún en los últimos tiempos, conforme al desbordamiento de gracia que tendrá lugar al fin del mundo. Porque dice el Señor: “En los últimos días derramaré mi Espíritu sobre toda carne y profetizarán sus hijos e hijas, y enviaré mi Espíritu sobre mis siervos y mis siervas. Y los jóvenes tendrán visiones, y los ancianos, sueños”. Así, pues, nosotros reconocemos y respetamos las visiones y profecías anunciadas, lo mismo que las demás manifestaciones del Espíritu Santo, como útiles para la Iglesia, a la que El es enviado, y reparte a todos sus dones conforme a la medida que el Señor ha señalado a cada uno. Por eso hemos hecho esta narración cuya lectura servirá para gloria de Dios, a fin de que la ignorancia o el desaliento no haga creer que sólo a los antiguos les asistió la gracia divina del martirio o de la revelación. Porque Dios cumple siempre su promesa, para que sirva a los infelices de testimonio y a los fieles de ayuda. En cuanto a nosotros hermanos e hijos nuestros, os anunciamos lo que vimos y palpamos, a fin de que vosotros que fuisteis testigos de estas cosas os acordéis de la gloria del Señor, y los que ahora os enteráis por la narración que se os hace, entréis en comunión con los santos mártires y por mediación de ellos con Nuestro Señor Jesucristo, a quien se debe todo honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén.
Prisión de los mártires
Fueron apresados los catecúmenos Revocato y Felicidad, ambos esclavos, junto con el joven Secúndulo. También lo fue Vibia Perpetua, de familia noble, educada con esmero, y casada con uno de la nobleza. Vivían aún sus padres, dos hermanos, uno de ellos igualmente catecúmeno, y un niño de pecho. Ella contaba alrededor de veintidós años. Narró de su propia mano todo su martirio.
“Estando yo -dice ella- con los perseguidores, como mi padre guiado por el amor natural, se esforzase por desviarme de mi propósito y perderme, le dije: “Padre mío; ¿ves en el suelo ese vaso o jarro, o como se le quiera llamar?” Y le respondió: “Le veo”. Entonces yo le dije: “¿Acaso se le puede llamar de otro modo?”, y él me contestó: “No”. De la misma manera, yo no me puedo llamar otra cosa que “cristiana”. Mi padre, al oír mis palabras, fuera de sí, se arrojó sobre mi para sacarme los ojos, pero sólo me maltrató, y se retiró vencido con sus argumentos infernales. Con esto no volvió en algunos días, de lo que di gracias a Dios, porque su ausencia me fue un gran alivio. Precisamente en aquellos pocos días recibimos el bautismo, y a mi, estando dentro del agua, me inspiró el Espíritu Santo que no pidiera otra cosa que el poder resistir el amor paternal.
A los pocos días fuimos encarcelados, y mi espanto fue grande al verme en tales tinieblas que nunca había experimentado. ¡Oh día terrible! Hacinamiento de presos, calor era insoportable, los golpes de los soldados, y en mi a todo esto se añadía la preocupación por mi hijo. Tercio y Pomponio, carísimos diáconos, consiguieron con dinero que cada día fuéramos pasados durante algunas horas a un departamento más confortable de la cárcel. Salidos de ella, cada uno podía hacer lo que le pareciera. Yo amamantaba a mi hijo, ya casi muerto de hambre; preocupada por él, hablaba a mi madre, confortaba a mi hermano, y les recomendaba mi hijo. Me era gran tormento ver cómo sufrían por mi. Este martirio duró muchos días, hasta que conseguí que el niño quedara conmigo en la cárcel, entonces ya estuve tranquila, libre de la inquietud por el hijo: desde aquel momento la cárcel me pareció un palacio, y prefería estar en ella a cualquier otro lugar.
Por aquellos días me dijo mi hermano: “Señora hermana, ahora estás elevada a una gran dignidad, tanta que me atrevo a pedirte que ores a Dios para que te muestre si esto terminará con el martirio, o con la libertad”. Y yo que conocía mi trato con Dios, y había sido objeto de tantos favores, le respondí confiada: “Mañana te lo diré”. Y ore al Señor y me mostró lo que sigue: “Vi una escalera que llegaba hasta el cielo, larguísima y muy estrecha, tanto, que sólo uno podía subir por ella. En los brazos de la escalera estaban clavadas toda suerte de herramientas: espadas, lanzas, anzuelos y segures; de manera que el que subiera distraído y no mirando siempre arriba, se desgarraría las carnes entre tantos hierros. A los pies de la escala estaba echado un gran dragón, que acechaba a los que subían, y les ponía espanto.
El primero en subir fue Saturo, quien como no estaba con nosotros cuando fuimos apresados, se presentó después voluntario, por el amor que nos profesaba. A1 llegar al extremo de la escalera se volvió hacia mi y me dijo: “Perpetua, te espero aquí, pero cuida que no te muerda el dragón”. Yo le contesté: “Confío en el nombre de Nuestro Señor Jesucristo, que no me hará daño”. Y el dragón, como si me tuviera miedo, sacó la cabeza de debajo de la escalera, y yo pisándosela me serví de ella como de primer peldaño. Cuando llegué a la cima vi un inmenso prado, en medio del cual estaba sentado un venerable anciano, completamente cano y en traje de pastor, ocupado en ordeñar a sus ovejas. Alrededor de él había una gran muchedumbre vestida de blancos hábitos. Levantó la cabeza, me miró y dijo: “Has llegado con felicidad, hija”. Y llamándome me ofreció un trozo de queso que yo recibí con ambas manos y lo comí; los circunstantes dijeron: Amén. Sus voces me despertaron, y al volver en mi, noté que aun tenía en la boca una cosa que no se explicar. En seguida lo conté todo a mi hermano, y comprendimos que la hora del martirio se acercaba, perdiendo desde aquel momento toda esperanza de parte de los hombres.
Confesión de la fe
A los pocos días corrió la voz de que íbamos a ser interrogados. Mi padre vino desde la ciudad (Tuburbio) completamente apenado, y fue donde yo estaba, para conseguir hacerme desistir de mi propósito y me dijo: “Hija mía, compadécete de mis canas; apiádate de tu padre, si es que merezco tal nombre. Ya que te he criado, y gracias a mis cuidados has llegado a esta flor de la juventud, y siempre te he preferido a tus hermanos, no me hagas ser la vergüenza de los hombres piensa en tus hermanos, en tu madre, en tu tía; piensa en tu hijo que no podrá vivir sin ti. Abandona tu propósito que sería para todos nosotros la perdición. Si tú eres condenada, nadie de nosotros osará presentarse en público”. Así me hablaba mi padre, y me besaba las manos, movido del gran amor que me tenía. Se echaba a mis pies, y con lágrimas en los ojos me llamaba no hija, sino señora. ¡Qué compasión me daba mi padre, que iba a ser el único de mi familia que no se había de alegrar de mi pasión! Yo le consolé diciendo: “En el tribunal sucederá lo que sea voluntad divina, porque más dependemos del poder de Dios que del nuestro propio”. Mi padre se retiró muy apenado.
Al cabo de algunos días, a la hora de la comida, fuimos llevados ante el tribunal, instalado en el foro. En seguida se corrió la noticia por los alrededores del foro y se juntó un gran gentío. Subimos al tablado y habiendo sido interrogados los demás todos confesaron la fe. Cuando llegó mi vez apareció mi padre con el niño en los brazos y me arrastró fuera de la escalinata, suplicándome tuviera compasión de mi hijo. E1 procurador Hilariano, que hacía las veces del procónsul difunto Minucio Timiniano, me dijo: “Apiádate de las canas de tu padre y de la delicadeza del niño. Sacrifica por la salud de los emperadores”. Yo le respondí. “No sacrifico”.
Hilariano: “¿Eres cristiana?”
Respondí: “Lo soy”.
Y como mi padre se esforzara por hacerme cambiar de parecer, Hilariano mandó echarle de allí, y le hirió con una vara, lo cual me causó tanto dolor, como si me hubiera dado a mi; tanta compasión me daba la vejez de mi pobre padre. Luego se pronunció sentencia contra todos nosotros, condenándosenos a las bestias, y volvimos a la cárcel muy contentos. Como mi hijo solía estar conmigo en la cárcel y tomar allí el pecho, encargué al diácono Pomponio que fuera por él a casa de mi padre; pero mi padre no se lo quiso entregar, y fue voluntad divina que desde aquel día el niño no se volviera a acordar del pecho, y esto no me causara a mi preocupación ni ardor alguno en los pechos.
A los pocos días, mientras estábamos en la oración, comencé a hablar y nombré a Dinócrates, lo que me causó admiración porque no me había acordado de él hasta entonces. Su desgracia me produjo pena y comprendí que era yo entonces digna y que debía interceder por él y comencé a pedir y suplicar con gemidos por él al Señor. La noche siguiente vi lo que sigue: Dinócrates salía de un lugar tenebroso donde había muchos compartimentos muy oscuros. Venía sofocado y sediento, la cara sucia y el color pálido; en la cara tenía la herida con que había muerto.
Este Dinócrates era hermano carnal mío, que había muerto a los siete años de un cáncer tan horrible en la cara que daba asco a todo el mundo. Por él era por quien hice yo oración; entre los dos había un gran espacio que ni él ni yo podíamos franquear. Había en el lugar donde Dinócrates estaba un estanque lleno de agua, cuyas paredes eran más altas que la estatura del niño, y Dinócrates se estiraba como para beber. A mí me daba pena, porque el estanque tenía agua, pero por la altura de la pared no podía beber.
Cuando desperté comprendí que mi hermano estaba sufriendo pero confiaba poder socorrerle y oré por él, hasta que fuimos llevados a la cárcel castrense (porque debíamos combatir en los juegos que se daban para solemnizar el natalicio del César Geta). Todo el tiempo estuve pidiendo con lágrimas de felicidad por Dinócrates.
El día que estuvimos en el cepo vi lo siguiente: El lugar, el mismo que antes, y a Dinócrates muy limpio, muy bien vestido y alegre, y donde antes había tenido la llaga tenía una cicatriz; los bordes del estanque de que antes hablé habían descendido hasta la cintura del niño, quien continuamente sacaba agua. Sobre el borde del estanque había una jarra de oro llena de agua. Dinócrates se acercó a ella y bebió, y el agua de la jarra no disminuía; y luego de beber se puso a Jugar alegremente como suelen los niños. En esto me desperté y comprendí que mi hermano ya no sufría.
Poco días después, Pudente, soldado de guardia de la cárcel que nos estimaba, comprendió que el Señor nos favorecía con su gracia, y permitía que entraran muchos a visitarnos para que mutuamente nos consoláramos.
Ya estaba próximo el día de las fiestas, cuando mi padre se presento en la cárcel, consumido por la tristeza, arrancándose la barba’ echándose por tierra, maldiciendo sus días y diciendo tales cosas, capaces de conmover a toda criatura. ¡Qué compasión me daba su vejez!
La víspera de nuestro combate tuve la siguiente visión: Me pareció ver venir a la cárcel al diácono Pomponio y que golpeaba fuertemente a la puerta; salí a su encuentro y abrí. Su traje era blanco, cuajado de perlas de oro. E1 me dijo: “Perpetua, te esperamos, ven”; y tomándome la mano me llevó a lugares ásperos y desiguales. Así que llegamos jadeando al anfiteatro, me llevó al centro de la arena y me dijo: “No temas, estoy contigo y te acompañaré en el combate”, y se marchó. Vi un enorme gentío, que me miraba atónito; y como sabía que estaba condenada a las bestias, me maravillaba al no verlas por ninguna parte. Salió contra mi un egipcio de horrible aspecto, seguido de sus ayudas. A mí se acercaron mis auxiliares y partidarios, unos jóvenes hermosos, me desnudaron y me pareció transformarme en varón. Mis padrinos comenzaron a pintarme con aceite, como es costumbre entré los atletas, mientas tanto el egipcio se revolcaba en la arena. Y salió un hombre de una estatura extraordinaria, que sobrepasaba el techo del anfiteatro, vestido de una túnica de: púrpura, sujeta al pecho con dos broches llenos de adornos de oro y plata; traía una vara de lanista y un ramo verde cuajado de manzanas de oro. Impuso silencio y dijo: “Si este egipcio vence a esta mujer, la matará; en cambio si es ella la vencedora, recibirá en premio este ramo”, y se retiró. Nos aproximamos, pues, el uno al otro y vinimos a las manos. El quería sujetarme por los pies, pero yo le golpeaba el rostro dándole patadas; de repente fui levantada por los aires, comencé a pisotearle como si pisoteara la tierra Así que hallé un momento de descanso, junté las manos, crucé Los dedos y cogiéndole por la cabeza cayo de bruces y se la aplasté.
El pueblo comenzó a aplaudir y mis padrinos a cantar. Yo me acerqué al lanista y recibí el ramo; el me besó y me dijo: “Hija, la paz sea contigo”, y yo me fui triunfante a la puerta Sanavivaria. En esto desperté, y entendí que no había de luchar contra las fieras, sino contra el diablo, pero estaba segura de mi victoria.
Todo esto es lo que ocurrió hasta la víspera de los juegos; lo que después sucedió, escríbalo el que quiera.
Visión de Saturo
El bienaventurado Saturo tuvo también la visión siguiente, la cual él mismo escribió: Después que hubimos padecido el martirio y salimos de la carne, fuimos llevados por cuatro ángeles hacia Oriente, sin que nos tocaran con sus manos. Íbamos, no como nos solemos acostar de ordinario, sino ligeramente inclinados, cual los que suben una suave pendiente. Pasado el primer mundo, vimos una gran Luz, y yo dije a Perpetua, que estaba a mi lado: “Esto es lo que el Señor nos había prometido; se ha cumplido la promesa”. Mientras éramos llevados por los cuatro ángeles, se presentó a nuestra vista una gran extensión, a modo de inmenso vergel, lleno de rosales y toda especie de flores. Los árboles eran tan altos como cipreses, cuyas hojas caían sin cesar. Cuatro ángeles más resplandecientes aun que los que nos llevaban había en aquel jardín, los cuales al vernos llegar nos hicieron reverencia y dijeron llenos de admiración a los otros ángeles: “Estos son estos son”. Los ángeles que nos conducían, llenos de un temor respetuoso, nos dejaron en tierra, y anduvimos por una ancha vía, donde nos encontramos con Jocundo, Saturnino y Artaxio, que habían sido quemados en la misma persecución; también encontramos a Quinto que había fallecido en la cárcel. Preguntamos a los mártires por los demás compañeros, pero los ángeles nos dijeron: ‘Primero venid entrad y saludad al Señor”.
Y cerca de allí vimos un edificio cuyas paredes parecían construidas de rayos de luz. En el vestíbulo había en pie cuatro ángeles, que al entrar nos vistieron blancas túnicas. Pasamos adentro, y oímos una voz acordada que decía sin cesar: “Santo, Santo, Santo”. En el lugar aquel estaba sentado un venerable anciano de cabellos de nieve con rostro Juvenil; sus pies no los vimos por tenerlos cubiertos. A su derecha e izquierda había cuatro ancianos y detrás estaban en pie otros muchos.
Entramos atónitos, nos presentamos ante el trono ayudados por cuatro ángeles, y besamos en el rostro al Señor mientras E1 nos acariciaba con su mano. Los ancianos nos mandaron poner de pie, y así lo hicimos, y a todos les dimos el ósculo de paz. Luego nos dijeron: “Id y divertios”. Yo dije a Perpetua: “Tienes lo que anhelabas”. Y me contestó: “Gracias a Dios; cuando vivía en la carne estaba alegre pero ahora lo estoy más aun”.
Salimos, y a la puerta encontramos al obispo Optato a la derecha, y al presbítero y doctor Aspasio a la izquierda, separados y tristes. Se echaron a nuestros pies y nos dijeron: “Poned paz entre nosotros, porque vosotros os marchasteis y a nosotros nos dejasteis en este estado”. Nosotros les dijimos: “¿Acaso no eres tú nuestro obispo y tú nuestro presbítero? ¿Cómo es que os postráis a nuestros pies?” Nos conmovimos y los abrazamos, y Perpetua comenzó a hablar con ellos; nos retiramos un poco con ellos a un jardincillo y nos colocamos bajo un rosal. Estábamos conversando con ellos, cuando unos ángeles se acercaron diciendo: “Dejadlos que se solacen, y si tenéis entre vosotros algunas disensiones, perdonaos mutuamente”; y los apartaron al uno del otro.
A Optato le dijeron: “Corrige a tu pueblo, porque tus asambleas se parecen a las salidas del circo donde disputan las diversas facciones”. Y nos pareció como que querían cerrar las puertas. Allí reconocimos a muchos hermanos, pero todos mártires; un perfume inexplicable nos alimentaba y saciaba, el cual nos servía de alimento”. Al llegar a esto me desperté muy gozoso.
Muere Secúndulo en la cárcel. Parto de Felicidad.
Estas son las maravillosas visiones de Saturo y Perpetua, tal como ellos las escribieron.
A Secúndulo le llamó Dios para sí estando aun en la cárcel. Este fue un favor con que quiso dispensarle de luchar con las fieras; favor que, aunque sensible para el alma deseosa del martirio, agradeció el cuerpo.
En cuanto a Felicidad, también halló gracia ante el Señor. Cuando fue arrestada se hallaba en el octavo mes de embarazo (porque fue apresada estando encinta). A medida que se acercaba el día de los juegos, aumentaba en ella la tristeza, por razón de que acaso por hallarse en aquel estado fuese aplazado su martirio; porque la ley prohíbe la ejecución de una mujer encinta. Aumentaba su temor el pensar que más tarde podía mezclarse su sangre inocente con la de algún malvado y criminal. Los demás compañeros de cárcel tenían el mismo temor, y se entristecían al pensar que tan buena compañera iba a quedar sola en el camino de la esperanza. Tres días antes de los juegos, se unieron todos en un mismo deseo y lo encomendaron al Señor. Terminada la oración, los dolores del parto se hicieron sentir, y como sólo se hallaba en el octavo mes los dolores eran más agudos. Y como ella gimiese, los carceleros le dijeron: “Si ahora te quejas, ¿qué harás cuando seas arrojada a las fieras, de las que te burlas, al no querer sacrificar?” “Ahora soy yo la que sufro, respondió ella; pero entonces otro estará en mí que padecerá por mí porque yo padeceré por él”. Felicidad dio a luz una hija, que educó y crió una cristiana.
Puesto que el Espíritu Santo ha permitido, y permitiéndolo ha manifestado su voluntad, de que fuera escrita la narración del combate, aunque indigno personalmente de tanta gloria, sin embargo de eso cumpliendo los deseos de la muy venerada Perpetua (porque no hago más que ejecutar su voluntad), haré la continuación de su narración, dando a conocer su constancia y fortaleza de ánimo.
Como el tribuno tratase con dureza a los encarcelados, a causa de las habladurías de algunos insensatos, que decían poder ser librados de la cárcel por medio de encantamientos, y artes mágicas, Perpetua se encaró con él y le dijo: “¿Por qué no concedes algún alivio a presos tan distinguidos que son propiedad del César y han de luchar en las fiestas de su natalicio? ¿O es que no redunda en honor y gloria tuya el que nos presentes rollizos al César?” Temió el tribuno y se ruborizó, y desde aquel día les concedió cierta libertad, de manera que pudieron ser visitados por sus correligionarios y familiares, aunque él pensaba que no debían salir de la cárcel.
La víspera de los juegos, al celebrar la cena llamada de la libertad, los mártires, en cuanto de ellos dependió, la convirtieron en ágape. Durante ella, con su inquebrantable constancia, dirigieron algunas palabras a la multitud, conminándola con el juicio divino, afirmando la felicidad del martirio. Saturo, reprendiendo la curiosidad de los asistentes, dijo: “¿No os basta el día de mañana para mirar a vuestro gusto a aquellos a quienes odiáis? Hoy, amigos; mañana, enemigos: fijaos bien en nuestras caras, para que nos reconozcáis el último día”. Los paganos se retiraron confusos, y muchos de ellos creyeron.
Martirio
Por fin amaneció el día del triunfo, y entraron en el anfiteatro con las caras tan alegres como si entraran en el cielo; emocionados ciertamente; pero de gozo, no de miedo.
Perpetua seguía a: sus compañeros con paso grave, como corresponde a una matrona de Cristo, amada de Dios. Los ojos bajos, para ocultar su brillo a los espectadores.
Por su parte, Felicidad iba alegre de su alumbramiento, y de poder luchar con las fieras, hasta derramar su sangre, de las manos de la partera a las del reciario.
Llegados a la entrada del anfiteatro, quisieron vestir a los hombres el hábito de los sacerdotes de Saturno, y a las mujeres, el de las sacerdotisas de Ceres. Todos rehusaron con generosa intrepidez, diciendo: “Hemos venido voluntariamente aquí por conservar nuestra libertad, y por eso damos nuestras vidas; este es el único contrato que tenemos con vosotros”. La injusticia reconoció a la justicia, y el tribuno permitió que entrasen con sus propios hábitos.
Perpetua cantaba, viéndose ya pisoteando la cabeza del egipcio. Revocato, Saturnino y Saturo conminaban al pueblo, y cuando llegaron enfrente de Hilario, le dijeron: “Tú nos juzgas, pero a ti te juzgará Dios”. Oyendo esto el pueblo, pidió que nos azotasen los domadores. Los mártires se alegraron de poder de ese modo participar de la Pasión del Señor.
Aquel que había dicho: “Pedid y recibiréis”, concedió a cada uno el género de muerte que había deseado. Cuando los mártires hablaban entre sí, del género de martirio que cada cual deseaba, Saturnino era partidario de que le arrojaran a toda clase de fieras, para acrecentar así la corona.
En cuanto comenzó el espectáculo, contra Revocato, se soltó un leopardo; también le hirió en el estrado un oso. Saturo a nada tenía tanto horror como al oso, y así, deseaba ser devorado por un leopardo. Al querer echar contra él un jabalí, éste, arremetió contra el guarda, quien murió a los pocos días de la herida recibida. Saturo fue arrastrado por un leopardo, y al ser expuesto a un oso, éste no quiso salir de la cueva, y así quedó ileso por segunda vez.
Para luchar contra las mujeres había sido dispuesta una vaca bravía, como para insultar a su sexo; sin duda que el diablo había inspirado tal idea, porque semejante animal jamás se usó en los juegos. Fueron despojadas de sus vestidos, y metidas en una red, y así se las expuso. Horrorizóse el pueblo al ver a la una tan joven y tan delicada, y a la otra, que acaba de dar a luz, con los pechos aun destilando. Se las hizo volver a ponerse sus respectivas vestiduras. La primera en ser expuesta fue Perpetua, que, lanzada por los aires, cayó de espaldas; al incorporarse y ver su túnica rasgada de arriba abajo, se la aplicó al cuerpo, más preocupada del pudor que del dolor. Llamada por encargados del anfiteatro, se recogió el cabello con unas fíbula, porque no era digno de una mártir ir con los cabellos descompuestos, para que no se creyera que lloraba en su propio triunfo. Se levantó, y al ver a Felicidad en el suelo la dio una mano y la ayudó a incorporarse. El pueblo, compadecido, pidió que se las llevara a la puerta Sanavivaria. Allí, a Perpetua la recibió un catecúmeno, por nombre Rústico, que siempre la había profesado mucho afecto. Pareció despertar de un profundo sueño -tan abstraído había estado su espíritu en éxtasis-, mirando en su derredor, dijo, con admiración de todos los presentes: “¿Cuándo vamos a ser expuestas a la vaca”? Y como la dijesen que ya lo habían sido, no lo podía creer, hasta que reconoció en sí en sus vestiduras las huellas de la lucha. En seguida, mandando llamar a su hermano y a Rústico, le dijo: “Estad firmes en la fe, amaos unos a otros y no os escandalicéis de nuestros tormentos”. Entre tanto Saturo había sido conducido a otra puerta, y decía al soldado (Pudente): “Al fin, como yo había predicho, ninguna fiera me ha dañado; así, pues, apresúrate a creer, porque has de saber que en seguida voy a ser expuesto a un leopardo que de una dentellada me quitará la vida”. Luego, para dar fin a los juegos, se arrojó contra él un leopardo, y de un solo mordisco quedó bañado en sangre. “Ya se ha lavado, ya está salvado”, dijo el pueblo -aludiendo al bautismo-. Realmente salvo estaba el que de aquel modo se había bautizado. Luego dijo a Pudente: “Acuérdate de mi fe, y que lo que acabas de ver no te entristezca, sino más bien te corrobore en ella”. Al mismo tiempo le pedía su anillo, y empapándole en la sangre de su herida, se le devolvió, dejándosele como herencia y como recuerdo de su muerte. Desde allí, ya desvanecido, fue llevado a donde los demás mártires estaban para ser estrangulado. El pueblo pidió que fueran sacados al medio del anfiteatro, para gozar del espectáculo de ver penetrar con sus ojos cómplices del homicidio la espada en el cuerpo de los mártires. Estos, espontáneamente, se levantaron para dar gusto al pueblo, y se besaron unos a otros para acabar en paz su martirio. Luego, inmóviles y en silencio, recibieron en sus cuerpos la espada. Saturo, que iba a la cabeza, fue el primero en morir. A Perpetua aún la esperaba un nuevo tormento, porque habiendo caído en manos de un gladiador bisoño, éste hirió varias veces entre las vértebras, lo que la arrancó gritos de dolor, hasta que ella misma dirigió la espada a su garganta. Parecía que esta mujer fuerte no podía morir más que por su propia voluntad, porque el espíritu inmundo la temía.
Sigue leyendo →



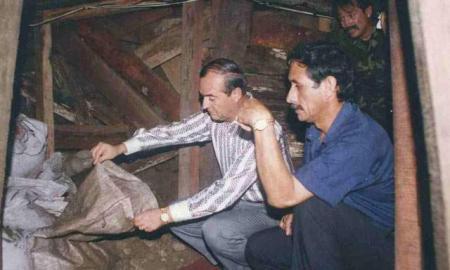

 EN PALACIO
EN PALACIO