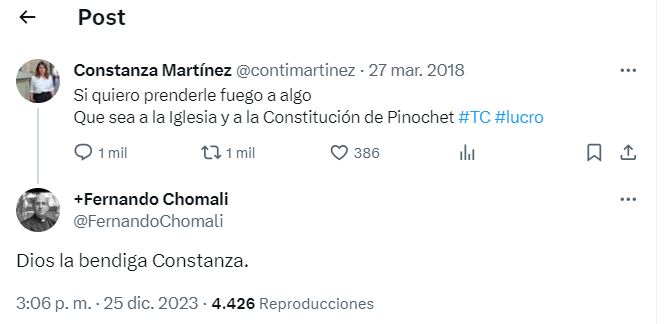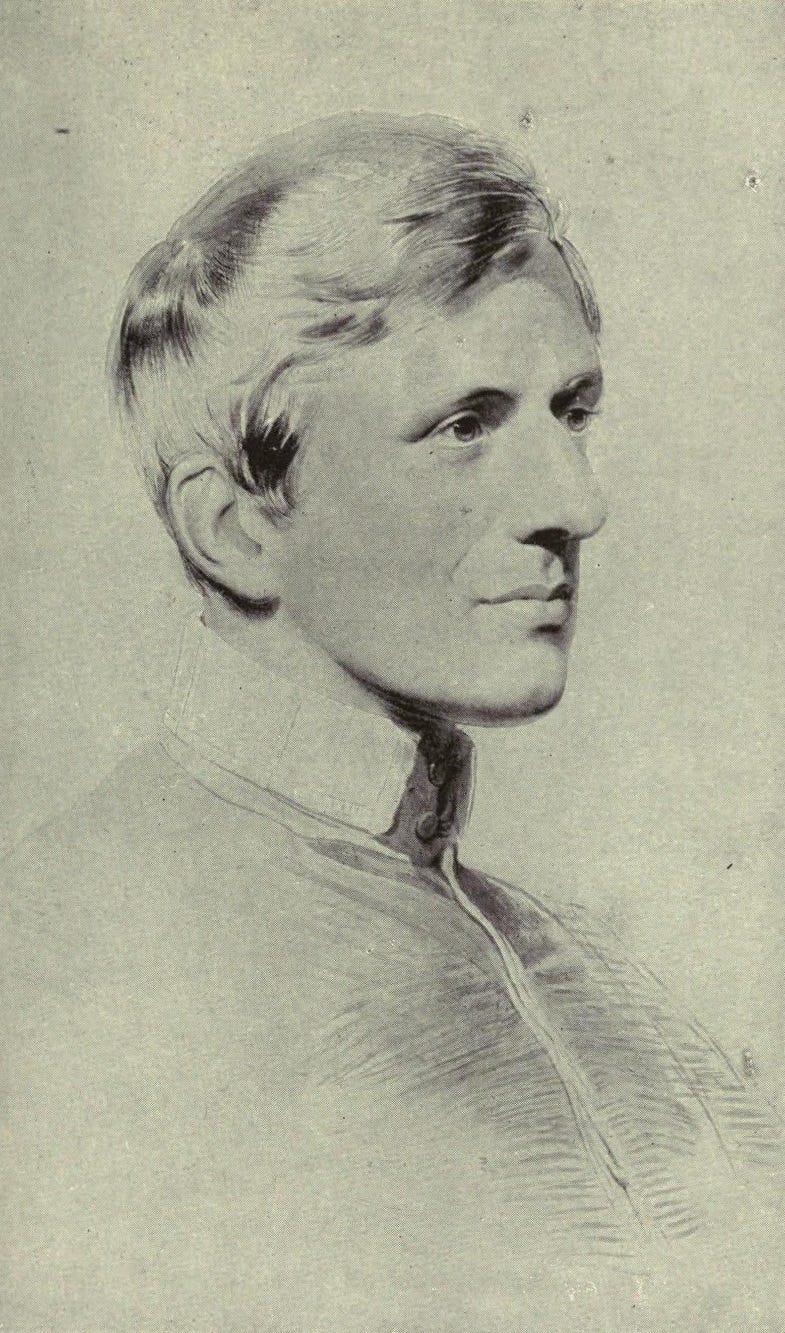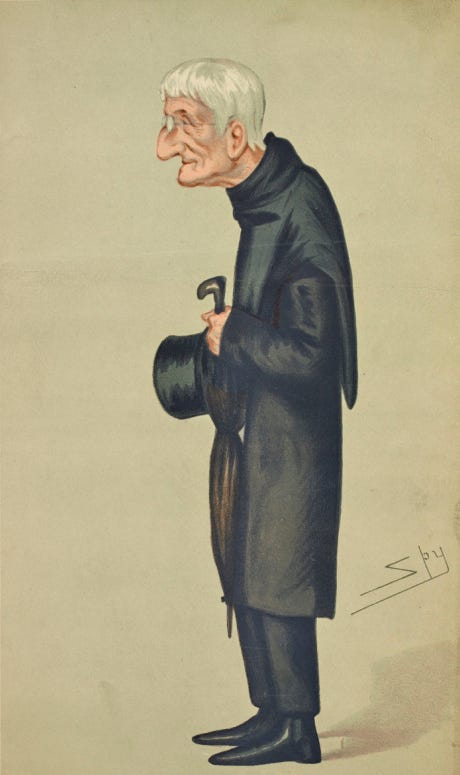[Visto: 460 veces]

¿Europa está atravesando un rápido proceso de secularización, que ha sido especialmente rápido en los Países Bajos, uno de los países más secularizados de Europa? ¿Porqué es eso?
La Iglesia holandesa estuvo fuertemente unificada hasta el final de la Segunda Guerra Mundial y permanecimos unidos en torno a nuestros obispos, pero todo cambió en el período de posguerra. Los sacerdotes ya lo podían notar en sus parroquias.
Debido a este desarrollo, en 1947 un grupo de nueve personas, entre laicos y sacerdotes, se reunieron en el seminario menor de la archidiócesis de Utrecht para reflexionar sobre este desarrollo. Observaron un cansancio en la atención pastoral.
También notaron que los vínculos de los fieles católicos con la Iglesia se basaban menos en el contenido de la fe y más en los vínculos de una relación social:
Fuiste bautizado en la iglesia católica, entonces fuiste a una escuela católica, y a una escuela secundaria católica, a los scouts católicos… Cuando trabajabas eras parte de un sindicato católico, eras miembro de una asociación deportiva católica… Entonces permaneciste en el canal católico y en la parte católica de la sociedad.
Pero todo eso era [meramente] un vínculo social.
En la primera mitad de la década de 1960, la prosperidad creció muy rápidamente en los Países Bajos. Y cuando las personas son prósperas, tienen la posibilidad de vivir de manera más independiente unas de otras. Así es como la gente se volvió individualista aquí en nuestro país, ya que los vínculos sociales ya no eran tan importantes.
Y es por eso que lo único que conectaba a la gente con la Iglesia desapareció. La Iglesia había funcionado como una comunidad basada en vínculos sociales entre los miembros; pero la asistencia a misa cayó entre 1955 y 1965 en un 50%, y después continuó disminuyendo a un ritmo más lento.
La secularización continúa.
La asistencia a la iglesia entre los católicos es del 2.5% los domingos. Vimos una caída de 1/3 de nuestros feligreses como consecuencia de la pandemia de Covid.
Después hubo una ligera recuperación, pero sigue siendo muy baja. Ésta es la consecuencia de 70 u 80 años de secularización que comenzaron en el período de posguerra, cuando los vínculos sociales se debilitaron.
A veces la gente señala el Concilio Vaticano Segundo, o una mala interpretación del mismo, como la causa de la disminución en la asistencia a Misa.
¿Cree que la confusión posterior al Vaticano II también tiene algo que ver con la caída en los Países Bajos?
No.
Creo que el Concilio Vaticano II era necesario.
Fue provisto por el Espíritu Santo.
Llegó en el momento exacto y era necesario para explicar mejor algunas verdades de la fe católica y adaptar nuestra pastoral a la nueva situación social del mundo.
Entonces lo veo como una señal del Espíritu Santo.
Durante la visita ad limina de los obispos holandeses al Papa el año pasado , usted mencionó la necesidad de una encíclica sobre la ideología de género.
¿Por qué crees que este sería un tema importante?
Creo que es extremadamente importante en la actualidad.
La teoría de género ahora se pone en práctica en toda la sociedad: en los negocios, la educación, la atención médica, las organizaciones gubernamentales, y va muy rápido, mucho más rápido de lo que la gente piensa.
Hay muchos tipos de teorías de género. Pero lo que ahora se propaga es la teoría de género de mayor alcance, que implica que el rol de género como masculino o femenino puede separarse completamente del sexo biológico. Y esto ahora se promueve en programas educativos impulsados por organizaciones internacionales como la ONU o la Organización Mundial de la Salud.
Como Iglesia, siento que estamos un poco cruzados de brazos. No hay muchos obispos que hablen de esto. Pero el Papa Francisco sí. Llamó [a la teoría de género] una “colonización espiritual”, habló de ello en Laudato si’ , cuando habla de ecología integral y del cuidado de nuestro cuerpo. En Amoris laetitia, dice que se puede distinguir género y sexo, pero que no se pueden desconectar totalmente el uno del otro.
El Papa Francisco está en contra de la teoría de género más trascendental y lo ha sido muy claro. Pero de vez en cuando habla de ello. Creo que una encíclica separada sólo sobre la teoría de género más radical tendría más impacto, causaría una mayor impresión en las personas, tocaría más sus corazones y los haría más conscientes de los peligros de la teoría de género.
Esta teoría de género dice que puedes separar tu rol de género de tu sexo biológico y vivir de acuerdo con lo que eliges como género o descubres en ti mismo como género y, en ejemplos más extremos, someterte a un tratamiento o cirugía de reasignación de sexo.
Esto significa que los conceptos de hombre, mujer, esposo, esposa, varón, mujer, paternidad, maternidad se vuelven vagos, lo cual es un gran peligro para la predicación de nuestra fe, especialmente nuestras enseñanzas sobre el matrimonio, la familia y la ética médica.
La dificultad más fundamental es que nos resultará muy difícil cuando la teoría de género se imponga plenamente para anunciar las verdades básicas de nuestra fe. Cuando el concepto de padre se ha vuelto vago, ¿cómo se anuncia a Dios que se revela como padre? O cuando el concepto de hijo o hija, esposa, etc. se vuelve vago, ¿cómo se anuncia a Cristo como hijo de Dios? ¿O María como Esposa del Espíritu Santo?
Esto también tiene consecuencias para nuestra teología del ministerio, ya que decimos que un sacerdote sólo puede ser un hombre. Porque representa a Cristo en persona que era hombre.
La carta a los Efesios, capítulo 5, hace una analogía entre Cristo y su Iglesia y la relación entre marido y mujer.
Cuando los conceptos de marido, mujer y matrimonio se vuelven vagos, esta analogía pierde su expresividad y significado.
Cuando todos estos conceptos se vuelven vagos, ¿cómo se puede dejar claro que sólo un hombre puede llegar a ser sacerdote? Esto tiene enormes consecuencias para nuestra visión del sacerdocio y del ministerio ordenado.
Entonces, ¿cómo puede la Iglesia llegar a las personas que se identifican como LGBT?
Usted dice que tenemos que anunciar la doctrina de la Iglesia con claridad, pero no parece suficiente decir simplemente a esas personas: ‘esto es lo que la Iglesia enseña sobre el matrimonio y la identidad de género’.
Tenemos que anunciar la fe muy claramente. Cuando tenemos claro los contenidos de la fe, siempre encontraremos personas abiertas a ello.
Los jóvenes tienen la mente abierta. Ahora estoy promoviendo la formación de grupos de jóvenes en parroquias o grupos de parroquias.
Hace un par de años organizamos una actividad para los jóvenes de nuestra diócesis con más de 100 participantes. Para la mayoría de ellos era la primera vez que realizaban una actividad como ésta. Realicé un taller sobre confesión, explicando la naturaleza del sacramento de la confesión y dando algunos consejos prácticos sobre cómo confesarse.
Durante la hora de adoración eucarística que siguió, creo que todos, o casi todos, los participantes acudieron a uno de los sacerdotes disponibles para confesarse.
Entonces, nunca se sabe. Sólo necesitamos tener claridad acerca de la fe.
Si lo tienes claro, incluso podrás hacer que la gente vuelva a esta práctica de la confesión, que al menos en los Países Bajos está casi olvidada y se considera muy difícil.
Tomemos, por ejemplo, la Jornada Mundial de la Juventud. Participamos más de 1,000 jóvenes de los Países Bajos.
Cuando se mira el número de católicos en el país y el número de personas presentes en la Jornada Mundial Tú, tuvimos una de las proporciones más altas de todos los países del mundo.
Estamos secularizados, pero hay buenas señales. Somos más pequeños, pero la gente que permanece en la Iglesia es cada vez más fiel. Esto se debe a que sólo quedan las personas que están convencidas de la fe católica y tienen una relación personal con Cristo.
Si no somos claros con nuestra fe, ¿quién predicará el Evangelio? ¿Quién defenderá las enseñanzas de la Iglesia? Como obispos y sacerdotes, tenemos que ser claros.
Y ayuda ver cómo, a pesar de la disminución del número de feligreses, cada año los jóvenes deciden hacerse católicos en este país y, a menudo, se hacen cristianos con el fuego del Espíritu Santo en ellos, cristianos buenos y activos que hacen algo por la Iglesia. y tener una vida personal de oración.
Y esto era lo que faltaba después de la Segunda Guerra Mundial. Teníamos una sólida organización de la Iglesia, pero faltaba entre la mayoría de los fieles una relación personal con Dios y una vida de oración personal.
Una persona muy importante que notó esto fue Karol Wojtyla, quien se convirtió en el Papa Juan Pablo II.
Cuando estaba escribiendo su tesis doctoral en [Bélgica], vino a [Países Bajos] como turista.
Y en una carta que escribió sobre la iglesia en Holanda, dijo que admiraba la organización de la iglesia pero también notó que faltaba algo, que es una espiritualidad personal entre la gente.
Ahora vemos las consecuencias tardías de eso. Pero aunque tengamos que cerrar muchas iglesias, no estamos desesperados. Y espero que no tenga la impresión de estar hablando con un obispo desesperado. [risas].
Todavía tengo esperanzas.
Uno de los efectos secundarios de la secularización en los Países Bajos ha sido que el país está a la vanguardia de muchos problemas sociales como el matrimonio homosexual, el aborto y la eutanasia.
Incluso muchas personas que se identifican como católicas mantienen posiciones contrarias a la doctrina católica sobre estos temas.
¿Puede la Iglesia en los Países Bajos enseñar eficazmente la doctrina católica sobre estos temas?
Es posible, como le expliqué.
Todavía tenemos éxito en anunciar el Evangelio. No llegamos a un gran número de personas, pero tenemos conversiones. Ese es el comienzo.
Debido a la secularización, la gente ya no tiene en cuenta la existencia de un creador.
La vida ha pasado a ser considerada un mero producto de la evolución sin creador, sin un orden de creación que respetar.
Entonces la gente piensa que ya no tienen que respetar la vida como un regalo del Creador.
Y eso ha llevado a esta innovación en la que se pensaba que las personas tenían derecho a disponer de la vida, lo que ha llevado al aborto, al suicidio médicamente asistido, etc.
Sin embargo, mantenemos nuestra enseñanza que afirma que la vida es un regalo del Creador, del que no tenemos derecho a disponer y que nunca jamás cambiará.
Debemos pronunciar las enseñanzas clásicas de la Iglesia, que serán verdaderas para siempre. Eran verdad, son verdad y lo serán en el futuro.
No debemos resignarnos, porque sabemos que ninguna cultura permanecerá para siempre. Ahora vivimos en una cultura hiperindividualista que no durará para siempre. Pasará algún día.
Por eso es muy importante que ahora formemos una minoría creativa en la sociedad. Esto fue algo que Benedicto XVI dijo varias veces.
Por ejemplo, cuando fue a Chequia, el país más secularizado de Europa, un periodista le preguntó qué puede hacer la Iglesia católica como pequeña minoría en un país tan secularizado de Europa.
Su respuesta fue que una minoría creativa todavía puede tener una enorme influencia en la sociedad. Benedict tomó ese concepto de Arnold Toynbee, un filósofo de la historia inglés del siglo XX, que estudió el ascenso y la caída de más de 20 culturas. Concluyó que el surgimiento de una cultura prácticamente siempre se produce a través de la influencia de una minoría creativa, personas con cualidades de liderazgo, que tienen respuestas a los desafíos del momento.
A través del Evangelio de Jesús, tenemos respuestas para los desafíos de cada época del mundo. Cuando la Iglesia es una minoría creativa, puede influir en la aparición de una nueva cultura y cristianizar esa cultura.
No me rindo.
Estamos viviendo tiempos muy difíciles. Pero las cosas cambiarán algún día. Nunca se sabe lo que pasará. Ahora somos hiperindividualistas, lo cual es un desafío para la Iglesia, porque ella es, en esencia, una comunidad de fiel adhesión a Cristo.
El hiperindividualismo obstaculiza dicha comunidad. Pero esto podría cambiar.
Los Países Bajos se han caracterizado por la controversia en torno a las fusiones parroquiales y la venta de iglesias en todo el país .
Algunos católicos se han opuesto, mientras que usted ha insistido en que se necesitan fusiones.
¿Por qué cree que es necesario fusionar parroquias y vender iglesias, aunque sea difícil?
Empecé desde temprano a concienciar a los miembros de los consejos parroquiales de que debían vigilar sus reservas financieras.
Muchos pensaron: “Oh, todavía tenemos algo de dinero en el banco, así que podemos continuar por muchos años”.
Le dije: “No, tus ingresos y tus gastos deben ser iguales y debes mantener tus reservas financieras a toda costa”.
¿Por qué? Porque no debemos dejar a la generación futura con las manos vacías. Necesitan también medios económicos para poder anunciar el Evangelio.
Dije que tienen que mantener sus reservas y preguntarse si podrán mantener todas sus iglesias.
Fusioné las parroquias [de la Arquidiócesis de Utrecht] entre 2008 y 2011. Pasamos de 326 a 48 parroquias.
¿Por qué lo hicimos?
En primer lugar, porque teníamos pocos sacerdotes. Cuando llegué a Utrecht en 2008, tenía un sacerdote que tenía 13 parroquias, por lo que tenía que tratar con 13 consejos parroquiales y tenía que reunirse con cada uno de ellos al menos 10 veces al año, es decir, 130 reuniones de consejos parroquiales por año.
Pero también es necesario disponer de algo de tiempo para la atención pastoral.
¿Y cómo se puede disponer de tiempo para la pastoral en una situación así?
Y por eso pensamos que era mejor fusionar las parroquias.
Otro factor fue que se hizo cada vez más difícil encontrar nuevos miembros para los consejos parroquiales en parroquias más pequeñas que fueran capaces de gobernar una parroquia.
La fusión de parroquias significó que fuera más fácil encontrar suficientes personas capaces para convertirse en miembros de los consejos parroquiales.
Y un tercer factor fue que queríamos unir fuerzas. Teníamos varias parroquias pequeñas que estaban prácticamente muertas. Pero también teníamos parroquias más animadas.
Uniendo estas parroquias intentamos crear comunidades que todavía estén vivas y puedan desarrollar actividades pastorales.
La consecuencia fue que cada parroquia tenía varias iglesias.
Un párroco tiene tres de estas grandes parroquias fusionadas, es decir, 15 iglesias en total.
Por supuesto, es imposible que un sacerdote celebre 15 misas el domingo; Por lo tanto, necesitamos organizar celebraciones de la Palabra, con la Sagrada Comunión, pero eso no es lo ideal. No es la Eucaristía. Y queremos que la gente vaya a la Eucaristía.
Poco a poco las parroquias fueron tomando conciencia de que este proceso era necesario.
No es que yo entre y diga “bueno, esta iglesia tiene que ser cerrada”.
No, pedimos a los consejos parroquiales y a los párrocos que elaboren un plan pastoral y un plano del edificio. Cuando resulta claro que el costo de mantenimiento de las iglesias se está volviendo demasiado alto, a veces puede ser necesario cerrar una iglesia.
En su mayoría se trata de iglesias de parroquias más pequeñas. Tienen pocos feligreses, pocos voluntarios. Entonces no es sólo el costo, sino también otros factores. Cuando llegas a una iglesia prácticamente vacía, hay que preguntarse ¿quién será el último en salir y apagar las luces?
Cuando ya no tienes sacristán, ni organista, ni director del coro, ni miembros del coro, la comunidad que pertenece a una determinada iglesia, en un determinado momento, ya no tiene vida. Ese es un momento en el que es aconsejable cerrar una iglesia.
El consejo parroquial es quien mejor conoce la situación local. El consejo parroquial hace una propuesta cuando ve necesario cerrar iglesias. Entonces autorizo eso y retiro a una iglesia del culto divino, cuando estoy de acuerdo con sus argumentos.
Así es como funciona en esta diócesis. Y en general funciona bastante bien.
Puede haber mucha oposición, no tanto de los miembros del consejo parroquial, sino de algunos feligreses, y eso se puede entender.
[En una iglesia local] fueron bautizados, tuvieron su confirmación, la primera comunión, allí se casaron y asistieron a varios funerales de seres queridos. Por tanto, tienen muchos recuerdos ligados a una iglesia.
Incluso algunas personas que ya no van a la iglesia pueden oponerse. En algunos lugares, no fueron tanto los feligreses, porque lo prevén y entienden la situación, sino las personas que rara vez van a la iglesia porque no lo entienden y tienen miedo de perder el edificio.
Pero en cierto momento tenemos que retirar a la iglesia del culto divino y venderla. De lo contrario, las parroquias irán a la quiebra.
Y cuando estás en quiebra, ya no puedes anunciar la fe. Y debemos evitar que se produzca una situación así.
Para mí es doloroso firmar un decreto por el que retiro a una iglesia del culto divino. Me hice sacerdote para anunciar a Cristo y su Evangelio. Cuando fui ordenado sacerdote en 1985, no preví que sería obispo cerrando iglesias.
Por supuesto, cuando se cierran iglesias se pierden feligreses. Esta es la razón por la que este próximo año pastoral comenzaremos a pensar en la formación de parroquias misioneras.
Por tanto, la cuestión es cómo revitalizar la vida de las parroquias. El 11 de noviembre tendremos el día de la diócesis, que se celebra cada dos años, y preguntaremos cómo nuestras parroquias pueden convertirse en parroquias misioneras. Hay varias actividades y posibilidades para este fin, depende un poco del tipo de parroquias.
Por ejemplo, puedes promocionar cursos Alpha o Domingos en Familia.
Con los Domingos en Familia también invitamos a padres con hijos que hacen la primera comunión o confirmación junto con sus hijos. En algunos casos, hay 40 o 50 parejas que asisten a la iglesia y reciben catequesis, al igual que sus hijos, luego se celebra la Eucaristía y después también hay una comida común para fortalecer la comunidad.
Las personas que participan en estas actividades familiares lo agradecen y les brinda la oportunidad de redescubrir la riqueza del Evangelio y de las enseñanzas de la Iglesia. Esperamos hacer que la Iglesia sea atractiva de esta manera y, cuando lo descubran, podrían regresar a la Iglesia.
Así que no nos quedamos de brazos cruzados, no sólo estamos cerrando iglesias. También desarrollamos actividades positivas para atraer personas a Cristo y Su Iglesia.
Hablemos del sínodo sobre la sinodalidad.
El Papa Francisco ha dicho repetidamente que el sínodo no es para cambiar la doctrina, pero hay una sensación entre algunos líderes de la Iglesia de que la ‘sinodalidad’ puede convertirse en una forma de desarrollar, cambiar o restar importancia a la doctrina católica.
¿Podría ser eso cierto?
Las consecuencias de la secularización y del individualismo se ven también entre los miembros de la Iglesia. Los católicos del mundo occidental viven en esta cultura y, en consecuencia, están influenciados por esta cultura.
Por eso, no sorprende que algunos de ellos –especialmente cuando su fe personal es débil– acepten los valores e ideas de la sociedad actual.
Algunos de ellos esperan que el sínodo conduzca a un cambio de doctrina. Pero ese no es el objetivo del sínodo. El objetivo del sínodo son las tres palabras que el Papa Francisco dio como punto de partida especial: Comunidad, Participación y Misión.
Somos una comunidad con una misión y queremos que cada miembro de esa comunidad participe activamente en esa misión.
Por lo tanto, el sínodo está pensando en las posibilidades de crear una iglesia en la que cada miembro de la comunidad participe en la misión de la Iglesia. Ése es el tema principal del sínodo.
La palabra “sínodo” se deriva de dos palabras griegas, sún, que significa “uno” y hodós, que significa “camino”, por lo que significa un solo camino .
Nosotros los católicos tomamos un camino, que es Cristo mismo. Entonces, la pregunta es cómo podemos estimular a todos los miembros de la Iglesia a tomar ese camino, que es Cristo en persona.
El Papa Francisco habla de una ‘Iglesia en salida‘, de “pastores que huelen a ovejas”.
Los Países Bajos han visto algunos conversos, sin duda. Pero hablemos más de la evangelización en este país.
La evangelización será más fructífera si todos los miembros de la comunidad participan. Entonces, la pregunta principal es cómo podemos estimular la fe personal en Cristo de todos los miembros de la comunidad.
Nuestra Iglesia tiene que salir y esto no concierne sólo a la Iglesia holandesa, sino a todo el mundo, en África y en la India.
Ahora tenemos sacerdotes indios y africanos trabajando aquí en nuestros países. En el pasado salíamos con ellos, pero ahora son ellos los que salen con nosotros.
Nuestras parroquias tienen que volverse misioneras. Nuestros sacerdotes necesitan ser misioneros en su propia parroquia. Deben anunciar el Evangelio a muchas personas que perdieron el vínculo con la Iglesia y perdieron la fe o cuya fe está muy debilitada.
Entonces, debemos ser una Iglesia en salida.
Hemos sido así en el pasado. Antes de 1960, el 11% de los misioneros del mundo procedían de los Países Bajos. Y estamos hablando de Holanda, un país muy pequeño.
Hoy en día tenemos menos católicos, por lo que no necesitamos el número de sacerdotes que teníamos antes y, en algún momento, se alcanzará un equilibrio entre el número de sacerdotes y el número de católicos.
Todavía tenemos muchas iglesias en las que no podemos celebrar la Eucaristía todas las semanas, todos los domingos, por falta de sacerdotes. En 2014 escribí una carta con mis expectativas sobre el futuro de la arquidiócesis.
En esa carta, dije que esperaría que en el año 2028, el año en el que cumpliré 75 años y dimitiré, la arquidiócesis tendrá unas 20 parroquias, cada una con una o dos iglesias.
Así, el número de parroquias, sacerdotes y católicos al final quedará equilibrado.
Espero que para entonces tengamos una Iglesia pequeña, pero una Iglesia de católicos más jóvenes y convencidos.
Ésa es la minoría creativa que puede cristianizar la cultura.
Dijiste muchas veces que tienes esperanzas. Pero como se ve, la Iglesia tiene un impacto mucho menor en la sociedad y en los holandeses, eso podría parecer irrazonable.
¿Por qué tienes esperanzas?
Creo en Cristo, y Cristo nunca defraudará a su Iglesia. Eso en primer lugar.
Incluso cuando la Iglesia decae en todo el mundo – y vemos que el número de católicos disminuirá en todo el mundo, no sólo en Holanda – eso no supone ninguna diferencia para mí.
Mi fe en Cristo seguirá siendo la misma.
Tengo una alegría profunda en el fondo de mi alma porque Cristo me llamó a ser sacerdote. Nadie podrá quitarme esa alegría. Nada. Esa alegría permanece.
Incluso cuando el número de feligreses está disminuyendo, la alegría del sacerdocio permanece en mí.
Entonces, estoy muy agradecido de que Dios me haya llamado para representarlo en persona, especialmente en la Eucaristía y en el sacramento de la reconciliación.
Una vez más, ¿qué quedará en Holanda? Una Iglesia pequeña, pero fuerte, porque las personas que aún permanecen en la Iglesia y siguen yendo a misa todos los domingos son católicos convencidos.
Una vez mi padre espiritual me dijo que hemos regresado a los días de los Hechos de los Apóstoles. La Iglesia se desarrolló en circunstancias muy espantosas y era una Iglesia muy pequeña.
¿Cómo se podría esperar difundir el Evangelio por todo el mundo con un número tan pequeño de personas?
Y luego, muy rápido, lo hizo. Diez o veinte años después de la Resurrección, la fe ya se había extendido por muchas partes del Imperio Romano.
Esa es la obra del Espíritu Santo. Cuando miras los Hechos de los Apóstoles, podrías pensar que los personajes principales son Pedro, Pablo, los apóstoles.
Pero no. El personaje principal, aunque un poco en segundo plano, es siempre el Espíritu Santo dado a los Apóstoles en Pentecostés.
Fuente: www.PillarCatholic.com
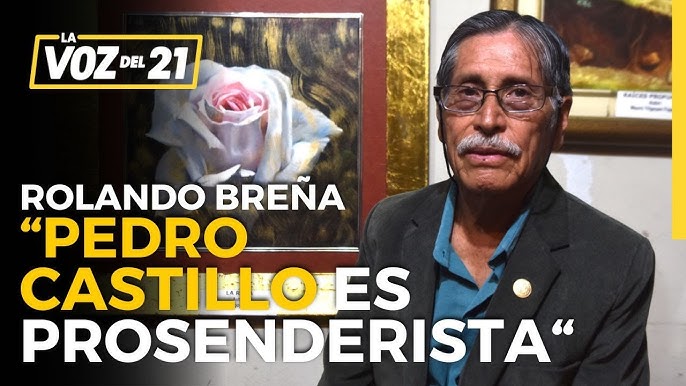
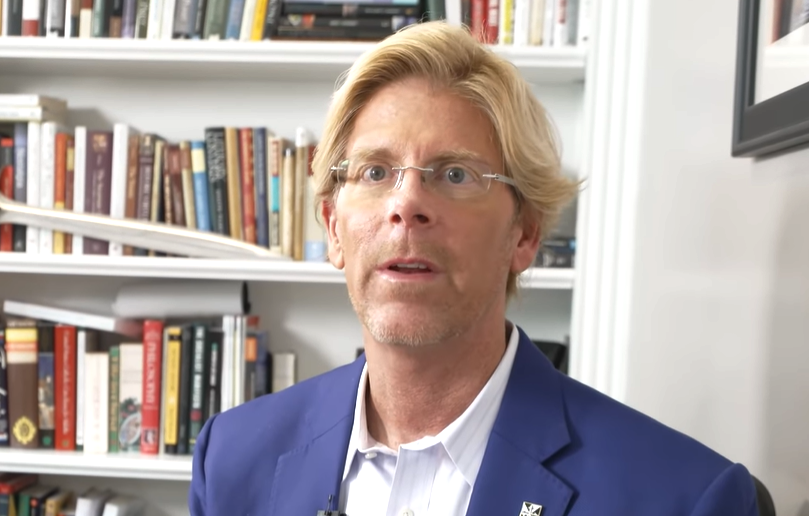


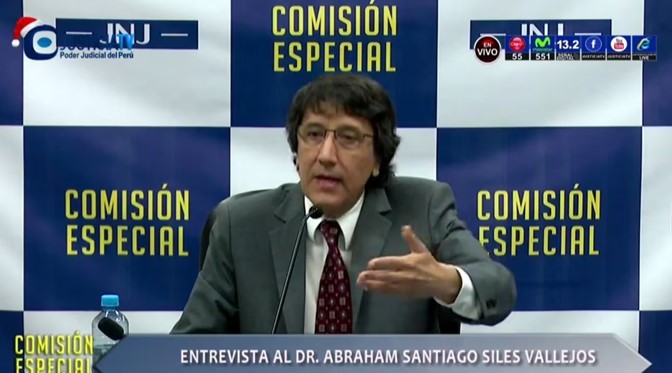
:quality(75)/cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/elcomercio/7KOPOJHD5RBNLOTJFKY25MFPLE.png) Durante
Durante :quality(75)/cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/elcomercio/AFGY7Z63EFBN5BIQ7HTMKYI32A.png) Realizó una pasantía en el Instituto Max Planck Institute for Comparative Public Law and International Law de Alemania en 2017, para una “investigación sobre estados de emergencia como herramienta constitucional para enfrentar amenazas políticas”.
Realizó una pasantía en el Instituto Max Planck Institute for Comparative Public Law and International Law de Alemania en 2017, para una “investigación sobre estados de emergencia como herramienta constitucional para enfrentar amenazas políticas”.:quality(75)/cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/elcomercio/TUPGT5KGCRHPDJHYQ7TUVV3A7E.png) De acuerdo con el registro de proveedores, en el 2019 ganó una orden de servicio por el monto de S/30 mil para el Sistema Nacional de Evaluación, Acreditación y Certificación de la Calidad Educativa (Sineace) por una consultoría a fin de brindar asistencia técnica en la conformación y funcionamiento de la Mesa Técnica – Política para la gestión articulada de la certificación de competencias en el sector Justicia.
De acuerdo con el registro de proveedores, en el 2019 ganó una orden de servicio por el monto de S/30 mil para el Sistema Nacional de Evaluación, Acreditación y Certificación de la Calidad Educativa (Sineace) por una consultoría a fin de brindar asistencia técnica en la conformación y funcionamiento de la Mesa Técnica – Política para la gestión articulada de la certificación de competencias en el sector Justicia.:quality(75)/cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/elcomercio/R2WX5YL53VCH5ISDRYLEGKUUUI.png) Mónica Rosell tiene 60 años, con lo cual se encuentra facultada para asumir una de las plazas en el Pleno de la JNJ. Según la Sunedu, es abogada por la Pontificia Universidad Católica del Perú , además tiene un grado de Magíster en Derecho Internacional Comercial por la Universidad de Londres.
Mónica Rosell tiene 60 años, con lo cual se encuentra facultada para asumir una de las plazas en el Pleno de la JNJ. Según la Sunedu, es abogada por la Pontificia Universidad Católica del Perú , además tiene un grado de Magíster en Derecho Internacional Comercial por la Universidad de Londres.:quality(75)/cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/elcomercio/HYHBPIDZBFGV7JU47UL4B3DSOQ.png) Según el registro de proveedores obtuvo la suma de S/260,380 por servicios entre el 2008 y 2022, a entidades como el Consejo Nacional del Ambiente, el Ministerio del Ambiente y el Ministerio de Relaciones Exteriores.
Según el registro de proveedores obtuvo la suma de S/260,380 por servicios entre el 2008 y 2022, a entidades como el Consejo Nacional del Ambiente, el Ministerio del Ambiente y el Ministerio de Relaciones Exteriores.:quality(75)/cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/elcomercio/YJNFGPHS75EEHGMQW5SKAVQKYI.png)
:quality(75)/cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/elcomercio/PBL3M2IC4FBTXJQHD5AQUWKT6I.png) Laboró en el Tribunal Constitucional(TC) como asesor jurisdiccional, desempeñándose como coordinador de la Comisión Especializada en Asuntos Previsionales. Asimismo, ha sido procurador público adjunto del TC.
Laboró en el Tribunal Constitucional(TC) como asesor jurisdiccional, desempeñándose como coordinador de la Comisión Especializada en Asuntos Previsionales. Asimismo, ha sido procurador público adjunto del TC.:quality(75)/cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/elcomercio/F7C5ZWP6LBAZ5B4KCORH7G3EVM.png) De acuerdo al registro de proveedores obtuvo la suma de S/234,600 por servicios entre el 2018 y 2020, con el Ministerio de Justicia por asesoría en materia legal y constitucional.
De acuerdo al registro de proveedores obtuvo la suma de S/234,600 por servicios entre el 2018 y 2020, con el Ministerio de Justicia por asesoría en materia legal y constitucional.