[Visto: 2035 veces]

Por encargo de la Pontificia Universidad Católica del Perú, el Dr. Salomón Lerner Febres, Rector emérito de esta casa de estudios y Presidente Ejecutivo del IDEHPUCP, le entregó el título de Doctor Honoris Causa al jurista Gregorio Peces-Barba Martínez, padre de la Constitución española.
El Dr. Lerner viajó a España para entregar los pergaminos y la medalla del título honorífico al rector de la Universidad Carlos III de Madrid, debido a que el Dr. Peces-Barba no asistió a la ceremonia por problemas de salud. Además, durante su estadía en Europa, el Dr. Salomón Lerner Febres dictó una conferencia en torno a los años de violencia política vividos en el Perú desde 1980 al 2000. La conferencia tuvo lugar en la Universidad Paris Quest Nanterre- La Défense de Francia. Con el propósito de afianzar las relaciones entre la PUCP y otras casas de estudio alrededor del mundo, la Dra. Véroniqué Champeil-Desplats, Directora del Centro de Investigación y Estudio de los derechos fundamentales de dicha casa de estudios, hizo extensiva la invitación al Presidente Ejecutivo del IDEHPUCP.
Ponencia Memoria, reconciliación y democracia: reflexiones a partir de la violencia en el Perú, dictada el 05 de junio en la “Maison des sciencies de l’home”.
Por Salomón Lerner Febres
En el curso del último decenio, el Perú ha vivido un nuevo periodo de transición a la democracia. Este proceso ha implicado, en rigor, una doble transición: desde un gobierno autoritario y profundamente corrupto como aquel que gobernó el país durante la última década de 1990; y desde un periodo de violencia que abarcó las dos últimas décadas del siglo XX y que resultó ser el más terrible de cuantos ha padecido nuestro país a lo largo de su vida independiente. Hoy se puede decir que esa transición ha resultado una oportunidad desperdiciada. No lo ha sido, seguramente, si se la mide con los parámetros más superficiales, aquellos que tienen que ver con la sucesión pacífica en el poder por medio de elecciones. Sin embargo, desde una concepción más profunda y exigente -más genuina- de una democracia resulta claro que el proceso iniciado en el año 2001 está resultando insuficiente y precario, pues el Perú no ha dado pasos significativos hacia su constitución como una verdadera sociedad de ciudadanos, lo cual hubiera implicado la realización de profundas reformas en los momentos en que, por el clima mental y político de la transición, ello hubiera sido posible.
El Perú se encamina, pues -me temo-, a revivir una frustrante experiencia varias veces repetida y varias veces lamentada: el intentar afirmar un régimen político denominado republicano y democrático pero que, en realidad, se halla asentado sobre la exclusión de una parte considerable de sus ciudadanos y sobre la constante deformación de las instituciones del estado de derecho.
Deseo exponer en los siguientes minutos algunas ideas sobre aquellas bases en las que podría apoyarse una futura consolidación del proyecto democrático en mi país; deseo hacerlo, además, desde una perspectiva particular como es el aprendizaje extraído de los años de violencia y la tarea pendiente de una reconciliación entendida como la construcción de paz con justicia. Debo precisar, además, que esta perspectiva tiene su origen en mi experiencia como presidente de la Comisión de la Verdad y Reconciliación, organización estatal independiente que funcionó en el Perú entre los años 2001 y 2003.
Estas reflexiones se basan en una fuerte convicción sobre el papel central que tiene la experiencia ciudadana, o más ampliamente, la ética cívica, en la consolidación de una democracia, consolidación que, si bien tiene en un adecuado diseño institucional un punto de apoyo indispensable, sólo puede
lograrse ahí donde, el respeto de la ley, la participación en las decisiones públicas, son experiencias queridas y valoradas por todos los habitantes de una sociedad.
En la historia reciente de mi patria, toda reflexión sobre las posibilidades de la democracia debe tener en cuenta el verdadero cataclismo moral que significaron para el Perú los veinte años de violencia experimentados entre los años 1980 y 2000. Frente a tal calamidad, que puso en evidencia las hondas fracturas de la sociedad peruana, era necesaria una tarea de reconocimiento y de aprendizaje como la que llevó adelante la Comisión de la Verdad y Reconciliación. Señalaré, pues, de qué manera la tarea de esa organización estatal, centrada en el rescate de una memoria ética y veraz, pudo y puede ser todavía un punto de apoyo para la recuperación -valga la expresión- de una ilusión realista sobre la democracia y como la escasa atención oficial prestada hasta el momento a las lecciones derivadas de tal tarea ilustra las insuficiencias y los estrechos horizontes del reciente periodo transicional que he mencionado. Al desarrollar estas ideas, quisiera señalar de qué manera es que la construcción de una paz con justicia y de una democracia incluyente en el Perú, depende de un reencuentro del lenguaje de la política con el lenguaje de la ética, reencuentro puesto de manifiesto en la experiencia que voy a referir y que implica una cierta concepción de la verdad, de la justicia y de la reconciliación.
Los años de violencia
La ola de violencia que asoló a la sociedad peruana comenzó en mayo de 1980 cuando la organización maoísta autodenominada Partido Comunista del Perú y conocida como Sendero Luminoso inició la lucha armada -que ellos llamaban popular- en pequeñas y empobrecidas localidades de los Andes del Perú. Muy pronto la actividad de Sendero Luminoso se extendió a casi todo el territorio nacional aunque dando prioridad, en sus años iniciales, a las zonas rurales del país. Sabotajes, asesinatos de autoridades, extorsiones a los campesinos más humildes y desprotegidos por el Estado, campañas punitivas -casi siempre sanguinarias- contra las comunidades andinas que se resistían a seguirla, fueron algunos de los métodos de violencia y terror que puso en práctica la organización dirigida por Abimael Guzmán Reinoso, conocido primero como camarada Gonzalo y luego como presidente Gonzalo. Ahora bien, la dinámica de la violencia no se agotó en los movimientos subversivos pues hay que añadir a ellos la acción de las fuerzas policiales y militares del Estado. Éstas no fueron fieles a su misión de defender el Estado de Derecho: es decir, cautelar la vigencia de los derechos de todos los ciudadanos del Perú. En lugar de ello, en numerosas ocasiones, combatieron a las organizaciones terroristas con métodos igualmente cruentos e indiscriminados y cometieron masivas violaciones de los derechos humanos.
En sociedades como la peruana, donde campea la desigualdad, la violencia afecta también de manera diferenciada a las personas. Así, los estratos más humildes del país -campesinos y pastores de las comunidades de alturas de los Andes, olvidados por parte del Estado, ignorados cuando no despreciados por los peruanos de las ciudades- fueron el principal blanco de las organizaciones subversivas que decían luchar por ellos. Sobra decir que esos mismos ciudadanos empobrecidos, acosados y extorsionados por Sendero Luminoso fueron, también, las principales víctimas de la acción contrasubversiva de las fuerzas armadas y policiales. Hay además que señalar que la violencia afectó también a otras poblaciones secularmente marginadas: así, uno de los grandes dramas de esos años fue el ensañamiento de Sendero Luminoso con un pueblo de la Amazonía, la nación asháninka, sometida a una campaña de esclavización y exterminio que, según lo entendió la CVR, podría haber llegado al rango de genocidio. Debemos decir para completar esta aproximación general, que los crímenes cometidos contra los peruanos más humildes tuvieron como lamentable telón de fondo la indiferencia del resto de la población -los peruanos de las clases medias y altas, instruidas, beneficiarias de la modernidad- los que permanecieron por mucho tiempo impasibles ante tal espectáculo de degradación humana y social.
A inicios de la década del 2000, cuando la violencia había cesado por la derrota militar de Sendero Luminoso y el encarcelamiento de su cúpula dirigente, el país tenía una aguda, si bien, inexacta sensación de la catástrofe sufrida. Se suponía que el número de vidas perdidas llegaba a 25 mil y que la cantidad de desaparecidos bordeaba los 6 mil peruanos sin destino ni paradero conocido; quedando como incalculable el número de torturados, de mujeres violentadas, de niños secuestrados, de personas mentalmente quebradas por las atrocidades vividas. Se calculaba asimismo que alrededor de 600 mil personas -principalmente del sector campesino y andino- habían tenido que dejar sus hogares y sus escasas pertenencias para buscar un precario refugio en ciudades donde han vivido, y todavía viven, en condiciones de extrema pobreza y, peor aún, si cabe, sometidos al desprecio de los citadinos. Finalmente, en el recuento de los daños mensurables se mencionaba que las pérdidas materiales por la destrucción de bienes públicos y privados y también por el deterioro de la capacidad productiva del país ascendían aproximadamente a 26 mil millones de dólares, una cifra largamente superior al total de la deuda externa del Perú hacia fines de la última década.
¿Por qué una comisión de la verdad?
Fue en ese contexto de crímenes no esclarecidos, daños no reparados, responsabilidades no sancionadas y defectos sociales no examinados ni corregidos, que surgió en el Perú la demanda de una instancia que ayudara al país a aclarar lo sucedido en ese periodo de modo que así nos aprestáramos a superar la violencia, y a comprometernos en una auténtica tarea de construcción de la paz.
La Comisión de la Verdad del Perú fue creada el 4 de junio de 2001 por el gobierno transitorio del presidente Valentín Paniagua Corazao.
La Comisión fue creada con el mandato expreso de «esclarecer el proceso, los hechos y responsabilidades de la violencia terrorista y de la violación de los derechos humanos producidos desde mayo de 1980 hasta noviembre de 2000, imputables tanto a las organizaciones terroristas como a los agentes del Estado, así como proponer iniciativas destinadas a afirmar la paz y la concordia entre los peruanos». Además de identificar hechos y responsabilidades, el Estado encargó a la Comisión explicar los factores sociales, políticos, institucionales y de otros tipos que incidieron en el desencadenamiento de la violencia. También se asignó a la Comisión la tarea de proponer acciones para la reparación de los daños ocasionados a la población afectada y finalmente se le solicitó recomendara reformas sociales, legales o institucionales que sirvieran para impedir nuevos ciclos de violencia.
Desde el comienzo, los integrantes de la Comisión para cumplir con ese mandato tan complejo asumimos la necesidad de llevar adelante rigurosas investigaciones en busca de los datos fácticos sobre las violaciones de derechos humanos cometidas y, tan importante como ello, nos preocupamos por hallar un marco interpretativo que permitiera dar a esos datos un sentido y un significado, no sólo en la perspectiva de aportar una verdad legal o forense sino también una verdad de contenido sociohistórico. Comprendimos, también, que todo ese esfuerzo solamente estaría completo si él se convertía en motivo de una profunda reflexión que nos permitiera, en primer lugar, comprender por qué ocurrieron los sucesos que debíamos investigar, y en segundo lugar, qué era lo que debía ser cambiado en nuestra vida común para que tales desgracias no tuvieran posibilidad de repetirse.
Investigación, análisis y reflexión resultaron, pues, las grandes sendas por las que hubo de transcurrir nuestro trabajo. Y sin embargo, debo decir que al enunciarlos hago una descripción incompleta de la verdadera naturaleza de la Comisión de la Verdad y Reconciliación del Perú, pues finalmente era claro para nosotros que tales actividades solamente cobrarían sentido en cuanto se hallaran remitidas a un propósito moral, que era, a fin de cuentas, la esencia de nuestra misión. Determinar el sentido de ese propósito moral demandó, así, un periodo inicial de reflexión interna durante el cual hubo que hacer una cabal interpretación del mandato legal recibido.
¿Cuál fue la interpretación que realizamos?
Paso a señalarla: La verdad que debíamos buscar y brindar al país no debía entenderse únicamente como la formulación de un enunciado teorético que correspondiera a la realidad de los hechos, como ocurre en el dominio de la ciencia; aspirábamos a obtener y ofrecer una verdad provista de contenido y repercusión morales, es decir, una verdad que implicara el reconocimiento de uno mismo y del prójimo, una verdad que en tal sentido poseyera atributos de curación espiritual. Así pues lo que teníamos que buscar era una verdad sanadora y regeneradora.
La determinación de perseguir la verdad entendida de esa manera se basó en nuestra comprensión de un hecho crucial. Las comisiones de esta naturaleza no son, por lo general, sustitutas de la justicia ordinaria, aquella de los tribunales, y si no lo son eso obedece a que están concebidas más bien como instancias de recuperación moral de una sociedad, que de algún modo ha fallado; están por eso destinadas al rescate de un sentido cívico olvidado y que ha de trascender -aunque no excluir- la identificación y la sanción de los responsables de crímenes y atropellos de los derechos humanos. Así pues entendimos que para que nuestra Comisión realizara con autenticidad su tarea resultaba indispensable que ella reconociera con claridad qué era lo que se hallaba en juego en el cumplimiento de su misión de manera que no se redujera a una pesquisa policial sino que se convirtiera en fuente de pedagogía ciudadana y de reafirmación ética.
Mal hubiéramos hecho en entender esta inspección de nuestro pasado solamente como una actividad de señalamiento de los culpables directos de crímenes sin nombre. Ello formó parte importante de nuestro trabajo, sin duda alguna. Pero éste se inscribía en un escenario más amplio, que era el de la responsabilidad que debía ser asumida, en el curso de esas dos décadas, por el estado, por la sociedad, por las instituciones que articulaban nuestra vida en común, en fin, por todos los peruanos.
Introduzco aquí un concepto crucial para la afirmación de la democracia y de la gobernabilidad futura en el Perú: el de responsabilidad. Queda claro que tal noción se halla incrustada en el centro de toda reflexión de pretensiones éticas. En efecto solamente en la medida en que somos responsables -y que aceptamos serlo- nuestros actos son susceptibles de juicio moral o incluso judicial. Y en ciertas circunstancias la responsabilidad, en tanto es cualidad de nuestros actos, trasciende largamente la dimensión de las causas inmediatas y eficientes. ¿A qué circunstancias me refiero? Ciertamente, a las que enturbiaron la vida del Perú en las últimas décadas: cuando en un país se desencadena una violencia que deja decenas de miles de muertes, miles de desapariciones forzosas, innumerables destinos humanos destrozados por atropellos, exacciones y humillaciones indescriptibles, es difícil limitar el ámbito de las responsabilidades morales a aquéllos que ejecutaron directamente los crímenes.
Sin ignorar la necesidad absoluta de que los criminales respondan ante la justicia, fue necesario comprender que, en rigor, era todo el cuerpo social de nuestro país -dirigentes políticos, administradores del Estado organizaciones diversas y ciudadanos en general- el que había de comparecer ante el juicio moral que se debía llevar a cabo.
Ahora bien, he hablado de un proceso de violencia, de un fenómeno que involucra a la sociedad entera. No obstante, los miembros de la Comisión fuimos -siempre plenamente- conscientes de que ese proceso existió porque hubo actos de personas concretas que lo iniciaron y lo llevaron hasta extremos de crueldad difícilmente imaginables. Nuestras investigaciones habían de dirigirse, pues, a ese difícil territorio que es el de las acciones y las intenciones humanas, para asumirlo como una dimensión de la vida ética en la que es necesario expresar juicios de valor, los cuales sólo hallan su fundamento en tanto vinculados a fuentes de sentido. Dicho de otro modo, asumimos nuestro trabajo con la conciencia de que aquello que en último término estaba en juego era una interpretación honesta y veraz de comportamientos humanos, fueran ellos personales o institucionales.
La Comisión de la Verdad y Reconciliación entendió por eso que su tarea exigía no solamente recuperar los hechos en su rotundidad fáctica, sino también insertarlos, por medio de una interpretación razonada y razonable, en un relato pleno de sentido para todos nuestros compatriotas. Había una lección moral oculta bajo la masa de hechos conocidos y por conocer; había una narración oscura que hablaba de resentimientos y desprecios, de confusiones e ignorancias, de soberbia y humillación, sin la cual la historia contemporánea del Perú no podría declararse completa. Y nos tocaba a nosotros develarla.
Las desgracias que debíamos aclarar ocurrieron por una opción militante por el atropello y el crimen y asimismo por una deserción de la sensibilidad moral. Pero al mismo tiempo sucedieron porque hubo un contexto social, histórico y cultural que hizo posible todo ello. Había que comprender ese contexto para completar el entendimiento del proceso de violencia. Al hacerlo, estaríamos mejor preparados para evitar que aquél nos amenazara de nuevo en el futuro.
Por último, tuvimos plena convicción de que el conocimiento de los hechos y sus circunstancias solamente constituiría una porción de ese trabajo de restauración de la salud de la sociedad peruana que comprendíamos como nuestra misión fundamental. A ello había que agregar la necesidad de que las víctimas recibieran justicia bajo alguna forma de compensación o reparación de los daños que sufrieron y que, de tal modo, se iniciara en toda la sociedad peruana un proceso de reconciliación, que habría de ser a la vez un punto de llegada y una estación de partida para el Perú. Debía ser un punto de llegada porque solamente si las verdades que expondríamos se ponían al servicio de un nuevo entendimiento, de un diálogo más puro y franco entre los peruanos, tendría sentido y estaría justificada esta inmersión en recuerdos insufribles, esta renovación del dolor pasado que íbamos a solicitar a un número considerable de nuestros compatriotas. Habría de ser, asimismo, un punto de partida, puesto que sería a partir de una reconciliación genuina -es decir, sustentada en un acto de valentía cívica como era el examen que proponíamos- que se haría más robusta nuestra fe en la creación de una democracia que no fuera un mero cascarón de formalidades, sino un espacio común en el que se encontraran las personas investidas plenamente de su dignidad de seres humanos.
El trabajo realizado
Para honrar los objetivos asignados en el mandato legal ya mencionado, la Comisión de la Verdad y Reconciliación creó una amplia organización con expertos en las diversas tareas que había de cumplir y centrada en la atención a las víctimas. En razón de esto último, su investigación hubo de descansar principalmente sobre el recojo de testimonios.
Durante su trabajo, la CVR recabó, en efecto, un número apreciable de testimonios. Diecisiete mil personas de las zonas más diversas del país, y principalmente de las localidades más golpeadas por la violencia, fueron entrevistadas por nuestra organización para que narraran su historia. Fueron además centenares las que a través de Audiencias Públicas contaron a todo el país lo que habían padecido y quienes, al ser oídas, empezaron a encontrar justicia y a ver reconocida su dignidad. Lo que ellas relataron, lo consignado en las entrevistas, todo constituyó una valiosa información que fue interpretada en una perspectiva multidisciplinaria. La analizamos desde un punto de vista jurídico, a la luz del derecho penal peruano, del Derecho Internacional de los Derechos Humanos y del Derecho Internacional Humanitario, para establecer la ocurrencia de patrones de crímenes y violaciones de derechos humanos atribuibles tanto a las organizaciones subversivas como a las fuerzas de seguridad del Estado. El enfoque jurídico nos sirvió para establecer responsabilidades individuales que, esperamos, deberán dar lugar a procesos penales en los órganos correspondientes.
Por otro lado, la Comisión desarrolló investigaciones de reconstrucción histórica y de interpretación científico-social que nos permitieron, siempre a la luz de esos testimonios y otras fuentes directas, hacer comprensible el proceso de la violencia en el contexto social y político del Perú contemporáneo.
Esas investigaciones se complementaron con un largo ciclo de entrevistas con los actores directos del conflicto, siempre con la finalidad de reconstruir los hechos recogiendo la palabra directa de los involucrados para someterla a análisis y corroboración. Así, la Comisión sostuvo conversaciones con los altos mandos de las fuerzas armadas y de la policía nacional sobre su participación en el proceso de violencia. Se conversó también con los mandos actuales y con varios oficiales retirados que fueron altos jefes militares en la época de la violencia. De igual manera, se sostuvo diálogo con los principales jefes de las organizaciones subversivas, hoy recluidos en centros penales de alta seguridad, así como con otros líderes importantes, aunque de menor rango, igualmente presos en diversas cárceles del país.
El informe final; sus conclusiones y mensajes
La Comisión de la Verdad y Reconciliación presentó el Informe Final de sus investigaciones el 28 de agosto del año 2003. Lo hizo ante los presidentes de los tres Poderes del Estado peruano -Ejecutivo, Legislativo y Judicial- después de más de dos años de trabajo en todo el país y en especial en las áreas donde se manifestó con mayor gravedad la violencia. En esa presentación se puso el mayor énfasis en los hallazgos centrales de la CVR, que, como ya indiqué, no fueron solamente fácticos sino que incluyeron un severo juicio político-moral sobre el Estado y el país así como un urgente llamado a la acción. En una síntesis extrema, cabe decir que la CVR encontró:
1. Que el número de víctimas fatales -muertos y desaparecidos- más que duplicó la cifra más pesimista prevista antes de su trabajo. Se hablaba, en el peor de los casos, de 35 mil víctimas fatales, y según nuestras estimaciones éstas fueron casi 70 mil.
2. Que el principal -pero no único- responsable de esa tragedia fue el Partido Comunista del Perú–Sendero Luminoso (PCP-SL) por haber sido quien inició la violencia contra el Estado y la sociedad peruanos; por haber planteado su así llamada «guerra popular» con una metodología terrorista y en ocasiones genocida que negaba todo valor intrínseco a la vida humana individual; y por haber sido, como resultado de esa metodología, quien ocasionó la mayor cantidad de muertos reportados a la CVR.
3. Que las violaciones de derechos humanos cometidas por las organizaciones subversivas –principalmente el PCP-SL– y por las fuerzas de seguridad del Estado no fueron hechos aislados. Tales violaciones —ejecuciones extrajudiciales, desapariciones, torturas, violaciones sexuales y otras— fueron masivas y se perpetraron, en ciertos lugares y momentos, de manera sistemática y/o generalizada y configuraron, así, delitos de lesa humanidad.
4. Que los gobiernos civiles de Fernando Belaunde Terry y Alan García Pérez, al igual que el gobierno dictatorial de Alberto Fujimori Fujimori, tuvieron una gravísima responsabilidad moral y política en el proceso por entregar poderes irrestrictos a las fuerzas armadas para lidiar con la subversión omitiendo su deber de ejercer el debido control democrático-constitucional sobre ellas y además por procurarles impunidad frente a los crímenes cometidos y denunciados por diversos sectores de la sociedad peruana. En lo que concierne a Fujimori Fujimori, la CVR consideró que esa responsabilidad llegó a ser de tipo penal pues la Comisión tuvo pruebas ciertas de su compromiso directo en la creación y aliento de grupos para-militares encargados de asesinatos selectivos.
5. Que sin perjuicio de las responsabilidades individuales e institucionales que se derivaban del proceso, éste cobró la magnitud y la gravedad conocidas, por la existencia de viejos y profundos hábitos de exclusión, discriminación y racismo en la sociedad peruana. Estos hábitos se manifestaron en la opinión pública bajo la forma de cierta indiferencia a la tragedia vivida por los peruanos de las regiones rurales de los andes e inclusive se expresaron en decisiones de gobierno. La Comisión encontró que la decisión de pagar un cierto costo social en vidas de peruanos humildes para combatir al PCP-SL, asumida por los gobiernos llamados democráticos, fue una clara expresión de ese racismo.
6. Que la verdadera paz y la democracia arraigarán en el país solamente si se pone en práctica un vasto proceso de transformación -cambio institucional y de cultura cívica- que deje atrás el patrón de exclusión y discriminación antes señalado. Así, se expresó que la reconciliación en el Perú ha de ser el resultado de la exposición plena de la verdad, el ejercicio de la justicia en la forma de reparaciones a las víctimas y castigos a los culpables, y de la puesta en práctica de profundas reformas institucionales.
La Comisión señaló de qué manera la violencia y el carácter que ésta tuvo obedecieron en una medida significativa a las insuficiencias del desarrollo político peruano. El elemento originario de esas insuficiencias se encuentra en el problema de la ciudadanía. En el Perú, la condición de ciudadano, entendida como la posesión de derechos civiles, políticos y sociales, y la capacidad de ejercerlos efectivamente, no es una situación generalizada, sino más bien el privilegio de un sector reducido de la población.
Entendimos que ese gran vacío se encuentra, también, en el origen de las continuas frustraciones democráticas del Perú. Con una población poco favorecida por la existencia del Estado de Derecho, puesto que éste, de existir, sólo favorece a una minoría, es comprensible que la democracia en nuestro país sea frágil y resulte vulnerable a proyectos autoritarios. Sostuvimos, por tanto, que era urgente llevar adelante vigorosas políticas de desarrollo ciudadano. Ellas deberían ser el gran horizonte en el cual debían cobrar sentido y hacia el cual deberían atender las recomendaciones que hicimos para enfrentar el legado de la violencia, como parte de nuestro mandato legal.
Reconciliación
Creemos que el rescate o la restitución de una memoria veraz es el requisito previo fundamental para el cumplimiento de las recomendaciones que he mencionado. Al mismo tiempo, para la CVR esas recomendaciones son componentes de un horizonte más amplio, de alcances históricos, que es el horizonte de la reconciliación.
El concepto y la propuesta de reconciliación presentado por la CVR, siempre en cumplimiento de su mandato, aparece como una tarea esencialmente moral orientada a la comprensión del pasado y del presente, y a nuestro autorreconocimiento como sujetos poseedores de una voluntad abocada a descubrir y sobre todo a construir los medios del «nunca más». Ello implica crear un acuerdo social superior que se inspire en la práctica de la justicia y la solidaridad y que proclame el valor y la dignidad absolutos de la persona humana.
Así pues, el primer ingrediente de la reconciliación será la verdad ligada al ejercicio de una memoria colectiva. Sólo mediante el desvelamiento del pasado común y el ejercicio de una memoria plena de significados compartidos, de una memoria que tenga como sujeto el nosotros, será posible la reconciliación.
Memoria y reconciliación
En efecto, toda comunidad basa sus relaciones presentes en el modo cómo comprende su pasado; por tanto, mientras más auténtico sea el diálogo que materializa dicho pasado común, más genuinas serán las tareas de la reconciliación. Por esa razón, una memoria colectiva deformada interesadamente por los poderosos, una memoria que falsea u oculta los hechos y de ese modo anula la primera vía para la recuperación de las víctimas, será, a nuestro juicio, el primer obstáculo por vencer en un proceso reconciliador.
De otro lado, y así lo ha manifestado la Comisión con rotundidad, el ejercicio de la memoria no debe confundirse con una cultura de la venganza pues tal confusión, en lugar de liberar a las sociedades, las hace esclavas del pasado.
¿Cómo se obtiene esa memoria dialógica, creativa y liberadora? En el caso de la CVR, se buscó esa memoria mediante una apertura a las vivencias de quienes sufrieron en carne propia la violencia. La palabra de las víctimas, de los que habitualmente no tienen voz pública, abrió las vías a un encuentro intersubjetivo, a un acto de integración voluntario -y por tanto libre- entre todos los que eligieron recordar. Ese recordar se concibe como un patrimonio intransferible: nadie recuerda en nuestro lugar; nuestra memoria no puede ser impuesta desde fuera, sino que crece en nosotros o entre nosotros. En esta radical intersubjetividad de la memoria se encuentra su naturaleza esencialmente ética: el pasado se recupera, pero no como un ejercicio de poder —control y dominio— sino como un acto fundante de la comunidad. Al rememorar, conmemoramos.
Reconciliación, justicia y perdón
Ahora bien, si la verdad es condición de la reconciliación, ella no es verdad sin propósito sino una verdad que abre el camino de la justicia. Ésta es, por tanto, no sólo condición sino también consecuencia de la Reconciliación. La justicia debe ser entendida en sentido amplio. En su naturaleza judicial, ella implica la acción de la ley sobre los culpables de crímenes. Eso significa poner fin a la arbitrariedad. De otra parte en lo social y político, la justicia demanda el resarcimiento material y moral de las víctimas. En todo caso, nunca debe ser confundida con la venganza.
Sobre la base de esas ideas, y teniendo presente la historia inmediata de la violencia y la larga historia nacional de la cual ella es una trágica expresión reciente, la Comisión propuso pues una noción de reconciliación consistente en la restauración de los lazos entre el Estado y la sociedad. Como habrán apreciado tal restauración -que cobra la forma de un nuevo pacto social- implica una transformación de la comunidad política para convertirla en una sociedad de ciudadanos. Una ética cívica, un diálogo de la política con la moral como el que está implícito en esta propuesta reconciliadora puede parecer imposible en los tiempos de cinismo y utilitarismo superficial que vivimos. Pero no lo es: verdad y memoria han sido siempre poderosas a lo largo de la historia humana y han gravitado como eficaces aliadas de la justicia y de la afirmación de una democracia.
Como lo ha hecho esta magnífica nación vuestra a lo largo de siglos, también los peruanos tenemos la ambición y el deber de construir una sociedad justa, pacífica y democrática mediante la memoria. Ella está llamada, tarde o temprano, a prestar sus servicios al rescate de un proyecto democrático en el Perú.









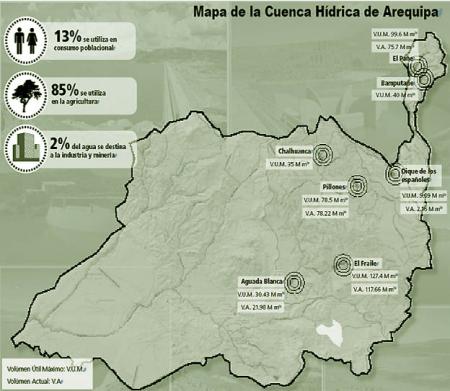



 La Agrupación Universitaria Riva Agüero, fundada por miembros de la ex Pontificia Universidad Católica del Perú (ex PUCP), teniendo conocimiento de algunos hechos suscitados en la Asamblea Universitaria e informados del pronunciamiento expuesto por el mismo órgano administrativo en relación al Decreto emitido por la Secretaria de Estado de la Santa Sede, que retira los títulos de “Pontificia” y “Católica” de la denominación oficial de la universidad, expresa a la comunidad universitaria, a la sociedad y a la opinión pública en general lo siguiente:
La Agrupación Universitaria Riva Agüero, fundada por miembros de la ex Pontificia Universidad Católica del Perú (ex PUCP), teniendo conocimiento de algunos hechos suscitados en la Asamblea Universitaria e informados del pronunciamiento expuesto por el mismo órgano administrativo en relación al Decreto emitido por la Secretaria de Estado de la Santa Sede, que retira los títulos de “Pontificia” y “Católica” de la denominación oficial de la universidad, expresa a la comunidad universitaria, a la sociedad y a la opinión pública en general lo siguiente:



