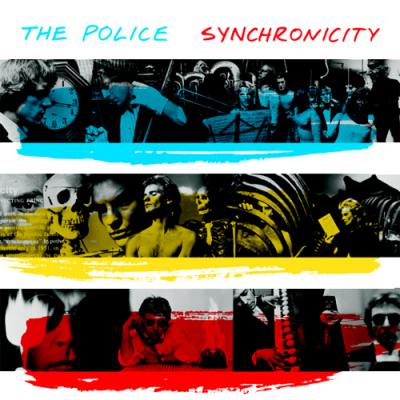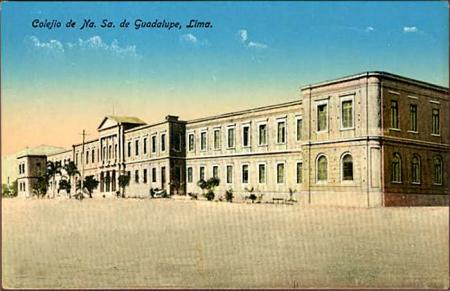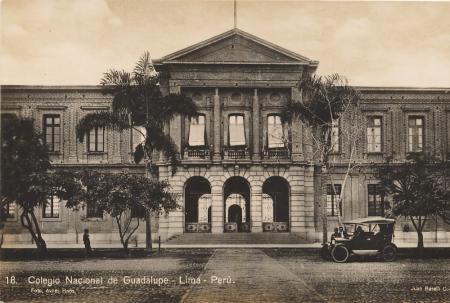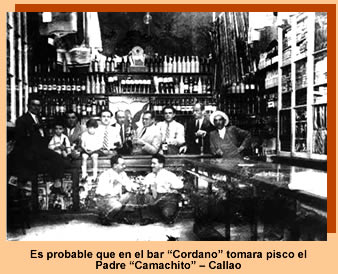San Martín llegó al Perú cuando era virrey Joaquín de la Pezuela. Venía desde Valparaíso (Chile) con un ejército formado por unos 4.500 hombres y esperaba levantar aquí otro de 15 mil patriotas. El jefe de su escuadra era el experimentado marino británico lord Thomas Cochrane. Desembarcó en Paracas el 20 de setiembre de 1820 y en Pisco hizo su primer llamado a los peruanos para unirse con él a la causa independentista.
Venía como un verdadero libertador, no para conquistar por las armas el Perú sino para ganar una guerra de ideas. Por ello, alguna vez se preguntó: ¿Cuánto puede avanzar la causa de la independencia si me apodero de Lima, o incluso del país entero, militarmente?… Quisiera que todos los hombres pensaran conmigo, y no quisiera avanzar un paso más allá de la marcha gradual de la opinión pública. ¿Estaba en lo cierto? Lamentablemente, el tiempo no le daría la razón.
Por ese entonces, España había caído nuevamente en crisis. Desde Cádiz el general Riego había encabezado un golpe liberal contra Fernando VII que reimplantó la Constitución liberal de 1812. Para la aristocracia criolla, en su mayoría conservadora, esto era una pésima noticia. El liberalismo -con sus postulados de igualdad social, tolerancia de ideas y libertades políticas- era sinónimo de desgobierno y atentaba contra el orden y la estabilidad. España estaba cada vez más lejos y ya no podía garantizar o defender el sistema jerárquico que favorecía a la aristocracia criolla.
Mientras tanto, el virrey Pezuela había recibido órdenes de entrevistarse con San Martín. Se concertó la cita y la reunión se celebró en Miraflores, entonces un pueblo de indios al sur de Lima. Los delegados de ambos no pudieron llegar a ningún acuerdo importante salvo el de suspender temporalmente las hostilidades. Pero la sola presencia de San Martín afectaba el orden interno. La adhesión del marqués de Torre Tagle, intendente de Trujillo, le aseguraba a los patriotas el apoyo de todo el norte peruano. Al mismo tiempo, el general patriota Álvarez de Arenales en una incursión proselitista en la sierra central, que salió de Ica y siguió por Huamanga y Jauja, derrotaba al realista O’Reilly en Cerro de Pasco.
Luego de hacer el primer diseño de nuestra bandera en Pisco, San Martín cambió su cuartel general y se trasladó al norte de Lima, Huaura, y desde allí lanzaba algunos decretos y continuaba llamando a los peruanos a su causa. Los militares españoles, cansados de la tolerancia de Pezuela decidieron destituirlo y le hicieron un golpe de estado: en el Motín de Aznapuquio, José de la Serna fue elegido nuevo virrey del Perú. España confirmó a La Serna como virrey y le obligó a negociar con San Martín. La nueva entrevista se realizó en la hacienda de Punchauca, al norte de Lima (hoy Carabayllo). Allí, el Libertador exigió proclamar la independencia instalando una monarquía en el Perú. El virrey no podía acceder a tal petición y se reanudaron las hostilidades.
Pero La Serna no podía mantenerse con su ejército en Lima. Lord Cochrane había bloqueado el puerto del Callao y los guerrilleros habían cortado el acceso con la sierra central, una de las despensas de Lima. El Virrey se retiró al Cuzco y empezó a gobernar el Virreinato desde la antigua capital de los Incas. La decisión era pragmática: en la sierra sur se encontraba el grueso del ejército realista. San Martín aprovechó y entró a Lima. Convocó una junta de notables en el Cabildo limeño que juró la independencia el 15 de julio de 1821. Manuel Pérez de Tudela fue el encargado de redactar el Acta. La proclamación quedó para el sábado 28 de julio en la Plaza de Armas de Lima. El objetivo de San Martín era implantar el sentimiento de la independencia, al menos en la población limeña.
La proclamación de la Independencia.- Las celebraciones por la independencia del Perú, el 28 de julio de 1821, no se diferenciaron en mucho a las festividades durante el Virreinato. Eso sí, debían prepararse con la debida antelación para no descuidar ningún detalle. Por ello, cuando los vecinos notables de Lima firmaron en el Cabildo el Acta de la Independencia, el 15 de julio, se fijó el sábado 28 como el día apropiado para la ansiada proclamación de la Independencia.
Esa mañana, lluviosa y nublada, a eso de las 9, como ocurre en esta época del año, San Martín, se despertó temprano y, luego del consabido trago de opio (“láudano”, para sus dolores estomacales), se puso su uniforme de gala. Saludó a sus jefes de estado mayor y se preparó para el gran desfile y la proclamación.
El acto, al puro estilo virreinal, comenzó a eso de las 10 de la mañana cuando San Martín salió del Palacio de los Virreyes formando parte de una impresionante cabalgata encabezada por los dignatarios de la Universidad de San Marcos con sus sobresalientes bonetes doctorales, a los que seguían los altos prelados de la Iglesia y los priores de los conventos; luego, venían, en riguroso orden, los altos jefes del ejército Libertador, seguidos por los titulados de Castilla (nobles con títulos concedidos en España) y los poseedores de un hábito de las órdenes militares españolas (los más importantes eran los Caballeros de la Orden de Carlos III); cerraban este grupo delantero los oidores de la Real Audiencia de Lima (como si las cosas no hubiesen cambiado en casi nada) y los regidores vitalicios del cabildo de Lima; el grupo siguiente, el más importante, estaba encabezado por don José de San Martín (en el mismo lugar que en las ceremonias de antaño correspondían al Virrey), flanqueado a su izquierda por el Conde de San Isidro y a su derecha por el Marqués de Montemira, quien portaba en lugar del estandarte real la bandera peruana creada por el Libertador en Pisco (única diferencia con las ceremonias virreinales) ; detrás de éstos, marchaban el Conde de la Vega del Ren, el estado mayor y los altos comandantes del ejército; cerraban el pomposo cortejo un pelotón de húsares, vestidos de gala. Flanqueaban la colosal marcha los alabarderos del Rey, con todas las insignias reales de España.
Las calles aledañas estaban ocupadas por las tropas en formación. En los lugares libres y en las aceras, se agolpó la población de la ciudad. Según los testigos, el número fue estimado en más o menos 16 mil personas; algo así como la cuarta parte de la población limeña, teniendo en cuenta que la capital contaba con 64 mil habitantes cuando San Martín hizo su ingreso el 12 de julio.
Siguiendo con el cortejo, éste llegó a un enorme tabladillo que había sido levantado en la Plaza de Armas con dirección al Cabildo (Al Portal de Escribanos). Las autoridades ocuparon sus sitios en él y el Marqués de Montemira le entregó la bandera a su creador. San Martín la recibió y, tremolándola ante la multitud, pronunció su famosa oración: El Perú es, desde este momento, libre e independiente por la voluntad general de los pueblos, y por la justicia de su causa que Dios defiende. En ese momento se lanzaron unas vivas cuando el Libertador coge el pendón con la diestra, y, alzándolo, extendiéndolo y batiéndolo remató repetidas veces: Viva la Patria! Viva la Libertad! Viva la Independencia! Los cañones disparaban sus salvas y las iglesias echaban a repique sus campanas. Don José sintió que la emoción lo embargaba y pensó que ya no era un jefe rebelde, sino el Libertador del corazón del Imperio español en Sudamérica.
Según Germán Leguía y Martínez (Historia de la Emancipación del Perú: el Protectorado, Lima, 1972, 6 vols.), en ese momento, rompen simultáneamente las atronadas salvas de artillería y el repiqueteo tenaz del centenar de torres que se empinan sobre la ciudad. Del tablado y de los balcones llueven multitud de medallas conmemorativas de plata y oro. El ejército presenta las armas a la nueva Patria emancipada y libre. Resuenan trompetas y los tambores. Estallan en entusiastas melodías las bandas militares. Corriente eléctrica, jamás sentida, sacude todos los cuerpos; emoción inefable oprime los corazones; y lágrimas furtivas de patriótica fruición asoman trémulas a muchos ojos. Grito y aplauso estruendoso, que revientan, descienden un momento y tornan a reventar, como los tableteos y rugidos de prolongado trueno –responden a las exclamaciones del Héroe, que se yergue sonriente y pálido aunque sereno, paladeando satisfecho aquella embriagadora explosión de la gratitud y el entusiasmo público, superior a sus deseos y esperanzas.
Luego, el cortejo siguió a tres lugares más, en los que se repitió el mismo ceremonial: la plazuela de la Merced, el frontis del convento de las Descalzas y la Plaza de la Inquisición (hoy Plaza Bolívar o del Congreso). Después de hacer este circuito, que duró 3 horas, el Libertador y sus acompañantes volvieron a Palacio para recibir a Lord Cochrane, quien acababa de llegar del Callao.
Un testigo de estos acontecimientos, Basil Hall (Jefe del escuadrón de la Real Armada Británica en el Pacífico), nos dice: “La ceremonia fue imponente. El modo de San Martín era completamente fácil y atractivo sin que hubiese nada en él de teatral o afectado, pero era asunto de exhibición y afecto, y completamente repugnante a sus gustos. Algunas veces creí haber percibido en su rostro una expresión fugitiva de impaciencia o desprecio de sí mismo, por prestarse a tal mojiganga; pero, si realmente fuera así, prontamente reasumía su aspecto acostumbrado de atención y buena voluntad para todos los que le rodeaban”.
En todo el recorrido de la reluciente comitiva fueron alzados arcos triunfales, ornados de flores y rosas artísticamente confeccionados; el que sobresalió entre todos ellos fue el que mandó confeccionar el Tribunal del Consulado, el gremio que agrupaba a los grandes comerciantes del antiguo Virreinato peruano (lo que vendría a ser hoy la Cámara de Comercio). La Casa de la Moneda acuñó medallas conmemorativas y el Colegio de Abogados fue el encargado de arrojar dinero sobre la multitud congregada frente al Palacio de los Virreyes (también, como en las grandes festividades virreinales).
Por la tarde se realizó una colorida corrida de toros. Don José cruzó el puente de piedra sobre el Rímac y, al entrar en la Plaza de Acho, al compás de la banda de música, fue saludado por el público con una gran ovación. En el cartel de la fiesta, un poema lo agasajaba:
Tú que eres el objeto
de tan solemnes pompas,
San Martín, las delicias,
de la América toda,
admite grato el culto
Que Lima, fiel y heroica,
te consagra rendida,
te tributa obsequiosa.
Por la noche, se encendieron todos los faroles y teas de la ciudad. Paralelamente, en los amplios salones del Cabildo limeño se desarrollaba una recepción versallesca, con la concurrencia de lo más selecto de la sociedad capitalina, en tanto que San Martín, así como sus altos oficiales, lucías sus mejores galas. El baile, al más puro estilo cortesano, se prolongó hasta muy entrada la noche. Cabe destacar que el que preparó el banquete de esa noche fue un cocinero italiano, un tal Giuseppe Coppola, quién había llegado al Perú como cocinero del virrey Fernando de Abascal y luego se quedó, abrió su restaurante, el más importante de la época, y el primer servicio de “catering” al organizar recepciones por encargo fuera de su local.
La Gaceta de Lima informó así del baile: “La asistencia de cuantos intervinieron en la proclamación de la mañana; el concurso numeroso de los principales vecinos; la gala de las señoras; la música, el baile, y, sobre todo, la presencia de nuestro Libertador, que se dejó ver allí mezclado entre todos, con aquella popularidad franca y afable con que sabe cautivar corazones; todo cooperaba a hacer resaltar más y más el esplendor de solemnidad tan gloriosa”.
Entretanto, el pueblo se entregaba, hasta altas horas de la noche a toda clase de regocijos y manifestaciones patrióticas en las calles, atestadas de concurrentes y profusamente iluminadas.
Al día siguiente, domingo 29 de julio, las celebraciones continuaron. Por la mañana, ofreció un Te Deum el arzobispo de Lima, Bartolomé de Las Heras, así como también una misa de acción de gracias (en esta misa, ocupó el púlpito, para ensalzar y comentar el grandioso acontecimiento del día anterior, uno de los oradores religiosos más notables de la época, Fray Jorge Bastante, padre lector de la orden de San Francisco). Para estos actos, el mismo séquito del día anterior siguió, de ida y vuelta, la ruta del Palacio de los Virreyes a la Catedral metropolitana. Después, los miembros del Cabildo se reunieron en el palacio y juraron por Dios y por la Patria mantener y defender con su fama, persona y bienes la independencia del Perú, del Gobierno de España y de cualquier otra dominación extranjera.
Este juramento fue hecho por todo habitante respetable de Lima, de modo que en pocos días las firmas de la declaración de la independencia llegaban a cerca de 4 mil. Se publicó en una gaceta extraordinaria y circuló profusamente por el país, lo que no solamente le dio publicidad ala decisión de los limeños, sino que comprometió profundamente a quienes hubieran agradado que su adhesión a la medida hubiera permanecido ignorada.
Y, para retribuir atenciones, San Martín organizó otro baile de gala, esta vez en lo salones del palacio virreinal, de cuya alegría participó él mismo cordialmente. Bailó y conversó con todos los que se hallaban en el salón, con tanta soltura y amabilidad que, de todos los asistentes, él parecía la persona menos embargada por cuidados y deberes.
Una apreciación final.- La independencia del Perú fue, junto a la de México, la más complicada, dramática y larga de todas. Se trató de una guerra civil, pues en ambos bandos había peruanos, que duró entre 1820 y 1826 aproximadamente, causando numerosas muertes y pérdidas materiales.
Como sabemos, el territorio del antiguo Virreinato peruano abarcaba un enorme territorio que llegaba hasta lo que hoy es Bolivia, el famoso Alto Perú, es decir, un espacio demasiado diverso con realidades étnicas, regionales y económicas muy complejas y a veces contradictorias. Un territorio además, donde una minoría blanca (criollos y peninsulares) convivía con la masa indígena más nutrida del continente; esto sin mencionar la presencia de esclavos negros y de un grupo cada vez más nutrido de mestizos y castas. El temor de una sublevación de las masas era algo que atormentaba a la elite. Por ello, aquí la pugna de intereses y las múltiples expectativas de la población según sus ingresos económicos, ubicación en la sociedad y color de la piel hizo que no todos sintieran en el mismo momento la necesidad o la conveniencia de separarse de España, ni tampoco la forma de cómo llevar a cabo aquella delicada empresa. Fue en este ambiente de confusión que actuaron los ejércitos de San Martín y Bolívar cuando llegaron a nuestro país.
De otro lado, es evidente que sin el contexto militar de San Martín y, especialmente, de Bolívar, la independencia no hubiera sido posible. El Perú era el bastión de los realistas y los que habían optado por el separatismo no contaban con el poder militar suficiente para derrotar a los ejércitos del virrey. Sí existió sentimiento patriótico, si por esto entendemos el apego al territorio y la convicción de que debía seguir su destino al margen de España.
Lo que pasa es que ese patriotismo fue canalizado de distintos modos por cada grupo de la sociedad:
1. Para los criollos significaba liberarse de los peninsulares y tomar las riendas del nuevo estado.
2. Para los mestizos implicaba enrolarse al ejército libertador y escalar posiciones, algo que no hubieran podido soñar al interior del ejército realista. Gamarra, Castilla o Santa Cruz, todos mestizos, se valieron de su participación en Ayacucho para luego incursionar en la política y llegar a la presidencia.
3. Por su lado los indios y los negros la nueva república les abría posibilidades. Para los primeros significaba la abolición del tributo, y para los segundos liberarse de la esclavitud. Lo cierto es que para muchos sectores medios y bajos de la población, los nuevos tiempos podían augurarles mejores canales de ascenso social.
Sigue leyendo →