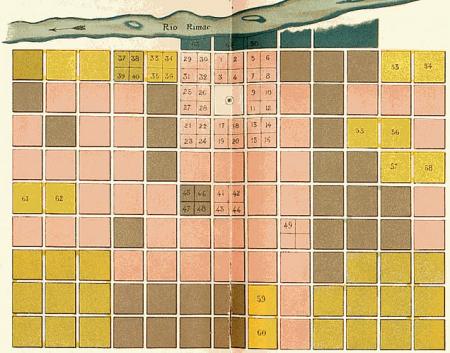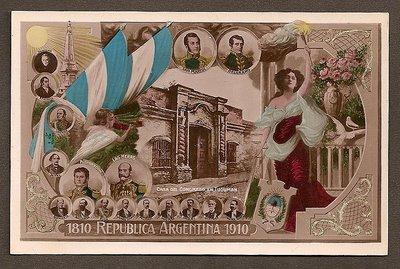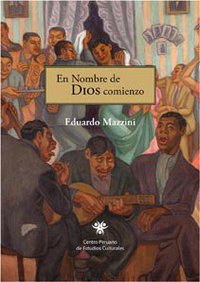Domingo Faustino Sarmiento
Luego de la derrota del dictador Rosas, Urquiza convocó a los gobernadores para organizar el país bajo la forma de un Estado federal. Ahora, en 1852, el problema seguía siendo cómo transferir el poder de los estados provinciales a una unidad política más amplia que tuviera en sus manos los recursos públicos derivados del comercio y del crédito así como la fuerza de las armas. De otro lado, para lograr un nuevo marco de organización y funcionamiento social, el orden se erigía como una cuestión dominante. Para muchos intelectuales era la cuestión de fondo que permitiría el progreso. La idea de orden excluía a todos aquellos elementos que podían obstruir el progreso (montoneros, caudillos e indios, por ejemplo). Desde esta perspectiva, el orden implicaba también definir lo que era la ciudadanía, en tanto se debía establecer quiénes serían considerados como miembros legítimos de la nueva sociedad. El proyecto tenía, además, proyecciones externas porque su instauración ayudaba a obtener la confianza en el exterior para atraer capitales e inmigrantes, sin cuyo concurso la perspectiva del progreso era irrealizable. Pero, ante este proyecto, la reacción porteña no se hizo esperar y la opinión se dividió entre una coalición separatista y otra integracionista que perduraría hasta la derrota de la provincia de Buenos Aires en 1880.
Fue en este contexto que llegaron del exilio, actuaron y debatieron los dos estadistas más importantes del país en el siglo XIX: Domingo Faustino Sarmiento (1811-1888) y Juan Bautista Alberdi (1810-1884). Su liberalismo, que devino en conservador, forjaría la nación argentina. Ellos fueron los portaestandartes del debate que se abrió sobre los caminos a seguir para encauzar el país . En este sentido, eran cuatro los problemas que preocupaban a los estadistas argentinos:
1) el fomento a la inmigración
2) el progreso económico
3) la ordenación legal del Estado
4) el desarrollo de la educación pública.
Es cierto que buena parte de estos puntos ya se habían planteado al final de la era “rosista”, sin embargo, ya llegaba la hora de materializarlos .
Alberti y Sarmiento, como vimos, eran liberales en tanto se oponían a la larga dictadura de Rosas, per su proyecto de desarrollo para la Argentina no se podría entender sin la herencia del “rosismo”. De otro lado, como muchos liberales, hacia 1850 su relación con Europa era ambivalente (Hale 1991). La mayoría de ellos compartía la opinión de Alberdi en el sentido que su civilización era la europea y que “nuestra revolución”, en cuanto a sus ideas, era simplemente una fase de la Revolución Francesa. Pero, pese a ello, esta parte del continente ofrecía esperanzas de progreso humano bajo instituciones libres, esperanzas que contradictoriamente se habían frustrado reiteradamente en Europa; la prueba es que desde los tiempos de la independencia, con excepción de Brasil, todos los países americanos habían rechazado la monarquía por el ideal republicano .
El famoso libro de Sarmiento, publicado en 1845, Facundo. Civilización y barbarie, identificaba la dictadura de Rosas con el ruralismo y la libertad con la civilización urbana, presentando la difícil situación de Argentina como un proceso dramático en el que la violenta barbarie agraria invadía una era de progreso y refinamiento urbanos (Romero 1978 y Merquior 1993). No obstante, durante su exilio en Chile, Sarmiento estuvo muy lejos de apoyar a los liberales chilenos. Cuando escribía en El Progreso, elogiaba el autoritarismo ilustrado del régimen establecido por Diego Portales, apoyó la candidatura del conservador Manuel Montt e insistía en la necesidad de un gobierno fuerte y estable. En su destierro, Sarmiento tuvo la convicción de que el único camino para Chile, como para el resto de América Latina, era el de un sistema gradual de liberalización en un contexto de orden social. Mientras el pueblo no estuviera lo suficientemente educado para entender el funcionamiento de las instituciones políticas republicanas, el orden público debía estar asegurado, aunque esto pudiera significar la restricción de las libertades individuales. Al igual que Montt, Sarmiento provenía de orígenes sociales modestos y había surgido gracias a la disciplina y a la ambición. Además, ambos habían prestado largos servicios en la educación pública (Jaksic 1991). Sarmiento era un educador y, en un viaje a Europa, enviado por el gobierno chileno para observar el sistema educativo en el Viejo Mundo, se convenció de que la democracia no era viable en países con mayoría de analfabetos (Merquior 1993).
Pero su desilusión europea fue más allá. Después del fracaso de las revoluciones de 1848, Sarmiento, al igual que el ruso Alejandro Herzen, cambió su modelo político. Habiendo descubierto miseria urbana y riqueza rural en la Europa en pleno proceso industrial, moderó su dicotomía ciudad-campo y emprendió un descubrimiento hacia Norteamérica. Encontró que en Estados Unidos funcionaba una democracia en sentido social: una vigorosa civilización basada en el mercado y la escuela. Allí Sarmiento se hizo muy amigo de un educador de Nueva Inglaterra, Horace Mann (1796-1859). Para Mann, el modo de superar la barbarie era construir la igualdad porque ella no era el fruto sino la condición del progreso (Merquior 1993). En Norteamérica, Sarmiento vio como ejemplo a imitar la sociedad de la colonización de la frontera, antes que la red de poblaciones históricamente asentadas. En aquella sociedad la propiedad de la tierra estaba ampliamente distribuida y había escuelas por todas partes; esas comunidades urbano-rurales eran la base de la libertad y la civilización. Esta fórmula podría aplicarse a la Argentina de entonces, un país con un gran territorio y con una enorme oferta agrícola-ganadera.
De otro lado, Sarmiento quería inyectar virtud cívica a la república moderna. Por ello, contemplaba la posibilidad de conceder ciudadanía a los inmigrantes europeos quienes, a sus ojos, eran los agentes naturales del progreso y la civilización en las pampas argentinas. Pero con los años, sobre todo luego de su difícil experiencia en la presidencia de la nación (1868-1874), entendió que las elites criollas habían conservado una hegemonía oligárquica y que los trabajadores extranjeros no habían adquirido ninguna ciudadanía. Ante la situación, aceptó el principio de un sistema patricio encabezado por criollos prominentes e inmigrantes propietarios, hasta que la educación central, su instrumento civilizador favorito, ampliara la base social de la república. Nunca previó que cuando la prosperidad y la alfabetización llegaran a los hijos de los inmigrantes, como en gran medida ocurrió en el siglo XX, éstos ingresarían a la política en un escenario social muy diferente de la democracia de pequeños propietarios rurales que tanto admiró en Norteamérica. Sin embargo, a estas alturas de su evolución política, Sarmiento estaba más cerca del mantenimiento del orden que de la virtud cívica. Él, que había sido admirador de Benjamin Franklin, se había convertido en un seguidor de Thomas Paine, el crítico de la Revolución Francesa. Él, que alguna vez soñó con la democracia, había terminado convertido en el típico “liberal conservador” que colocaba la autoridad a la misma altura que la virtud cívica, muy cerca de pensadores como Walter Bagehot y Alexis de Tocqueville.
El autor del Facundo, en suma, terminaría elaborando una imagen que rivalizaría, como veremos, con la “alberdiana”. Se alejó del modelo autoritario y estaba preocupado en cómo crear una nueva sociedad. En este sentido resaltó la importancia de la lecto-escritura organizada alrededor de un mercado nacional. Para Sarmiento, la sociedad necesitaba de una masa letrada y una mucho más amplia de consumidores y, para forjarla, no bastaba el alfabeto, era necesario, además, expandir el bienestar y las aspiraciones de lograr el crecimiento económico . Por último, para distribuir el bienestar a sectores más amplios debía ofrecerse la propiedad de la tierra.
Juan Bautista Alberdi, por su lado, nunca padeció de ilusiones democráticas. Consideraba fundamental el establecimiento de un gobierno fuerte para evitar los conflictos al interior de la elite. Alberdi creía en un férreo poder ejecutivo que no sólo aseguraría la hegemonía a quienes ya participaban del poder sino que ello respetaría su creciente prosperidad. El régimen autoritario que defendía, la república posible, se materializó en la Constitución de 1853. En ella el poder se concentraba en el presidente.
Alberdi se nutría del ataque general que se lanzaba en Europa contra la validez de las doctrinas de los derechos naturales y su utilidad. Se pensaba que eran abstractos, legalistas y de discutible aplicación universal . En su influyente ensayo Fragmento preliminar al estudio del derecho (1837), Alberdi decía que el derecho no debía considerarse como una colección de leyes escritas sino como un elemento vivo y continuamente progresivo de la vida social. Por otro lado, en sus Bases y puntos de partida para la organización política de la república argentina (1852), escritas desde su exilio en Chile, el estadista argentino, como Vitorino Lastarria, pedía originalidad en la Constitución. Esta debía reflejar las condiciones reales del pueblo y no ser una copia sin sentido de alguna constitución europea. Para Alberdi, la Constitución argentina de 1826 no armonizaba con las necesidades del pueblo. Ese fue el espíritu de reforma que hubo en Buenos Aires que inspiró a los redactores de la nueva Constitución de 1853.
En efecto, Alberdi se burlaba de las revoluciones latinoamericanas por su servil copia de ideas y principios inaplicables a la realidad de las nuevas repúblicas, es decir, una sociedad en la que la Independencia había generado una torpe unión entre el ideal del progreso decimonónico y la herencia española del atraso. Fue allí que se dio cuenta de las ventajas de la inmigración (Botana 1986). La única manera, pensó, de erradicar el gusto por la imitación teórica y erradicar la pobreza y el desorden social era transplantar a la Argentina las culturas europeas correctas. Por ello escribió “gobernar es poblar” para su proyecto de Constitución en 1853. Con la inmigración se creaba el ambiente social y moral adecuado y el país prosperaría. Su diferencia con Sarmiento es que creía más en la legitimidad del ambiente que en la legitimidad del contenido: si se transplantaba a la Argentina el contexto social adecuado el progreso llegaría.
Para Alberdi, la libertad seguía siendo el principal valor que debía resguardar la Constitución, pero debía ser completada por un espíritu más práctico y menos teórico. Influido por el positivismo, pensaba que los redactores de la Constitución debían estar versados en economía y no sólo en filosofía o metafísica. La Constitución debía garantizar la expansión del comercio, el nacimiento de un espíritu industrial, la libre búsqueda de la riqueza, la inversión extranjera, el respeto a la propiedad y, como vimos, la entrada de inmigrantes europeos. De esta forma, el culto al progreso material (que tanto anhelaban las elites latinoamericanas) armonizaba con el contenido de una constitución de espíritu pragmático.
Otro de los problemas que abordó Alberdi fue el de la organización territorial argentina. Para él, los ideales de la tradición unitaria de Buenos Aires y los intereses federalistas de las provincias debían conciliarse. Por ello, cuando finalmente se creó el distrito Federal en 1880, Alberdi vio el advenimiento de una vida civilizada en Argentina (Hale 1991).
Respecto a la educación, Alberdi criticó la postura de Sarmiento pues le pareció revivir la vieja pretensión eclesiástica de imponer al pueblo una guía moral desde arriba (Merquior 1993). Atacó duramente la teórica fe de Sarmiento en la alfabetización como solución nacional. Para Alberdi lo que rescataría a Argentina del atraso y el desorden no era la escuela sino la educación objetiva en las artes del progreso. Estaba convencido de que no era necesaria la educación formal y que la mejor instrucción la ofrecían el ejemplo de destreza y la habilidad que traerían los inmigrantes europeos. Asimismo, temía que una difusión excesiva de la instrucción pública propagara nuevas aspiraciones entre los pobres al hacerles conocer la existencia de bienes y comodidades.
El autor de las Bases admiraba el desarrollo de los Estados Unidos, pero, en lugar de seguir a Tocqueville, le prestó mayor atención al liberal santsimoniano Michel Chevalier (1806-1879) quien adivinó y calculó el futuro industrial de Norteamérica . Por ello, Alberdi estaba más cerca del modelo del Segundo Imperio Francés y su autoritarismo progresista. Aceptaba el autoritarismo siempre que produjera libertad económica sin trabas: Sólo los países ricos son libres, y sólo son ricos los países donde el trabajo es libre, escribía (citado por Grondona 1986: 102-103). Como anota Grondona (1986), obligado a escoger entre la libertad y el progreso, Alberdi optaría por el progreso, porque para el estadista argentino ambas cosas eran lo mismo. Esta era la receta clásica del “liberalismo conservador”, tratando de resistir a la ilusión democrática.
Centrándonos un poco más en la idea de progreso que tenía Alberdi, en La República argentina 37 años después de su Revolución de Mayo (1847) sostiene que la estabilidad política alcanzada gracias a la hegemonía de Juan Manuel de Rosas había hecho posible una prosperidad material -ya que Rosas había enseñado a los argentinos a obedecer- que serviría de base a cualquier institucionalización del orden político (Halperin 1995). Aquí vemos como Alberdi no es tanto un antirrocista (como sí lo fue Sarmiento). Asume el legado de Rosas, asume los logros del “rosismo”. Lo que pasa es que ahora quiere preservar ese orden social, esa prosperidad material, pero sin Rosas, es decir, sin un caudillo. Argentina ya no necesita un Rosas, está ya madura para logros más elevados.
A partir de esa constatación, Alberdi propone, inspirado en un liberalismo revisado (es decir un liberalismo más pragmático), un autoritarismo progresista. Era un convencido de que el progreso material no sólo estaba destinado a compensar las limitaciones impuestas a la libertad política, sino también a atenuar las tensiones sociales. Para Alberdi, la creación de una nueva economía debía estar dirigida por la élite económica y política que consolidó su poder bajo el régimen rosista. Esa elite había nacido, y por lo tanto se había nutrido, de los métodos de control social aplicados por Rosas. Esta elite, ahora, debía contar con el asesoramiento de los círculos ilustrados, dispuesta a aceptar su papel de definidora y formuladora de programas políticos capaces de asegurar el crecimiento económico de Argentina.
Como anota Halperin: “crecimiento económico significa para Alberdi crecimiento acelerado de la producción, sin ningún elemento redistributivo. No hay -se ha visto ya- razones político-sociales que hagan necesario este último; el autoritarismo preservado en su nueva envoltura constitucional es por hipótesis suficiente para afrontar el módico desafío de los favorecidos por el proceso. Alberdi no cree siquiera preciso examinar si habría razones económicas que hicieran necesaria alguna redistribución de ingresos, y su indiferencia por este aspecto del problema es perfectamente entendible: el mercado para la crecida producción argentina ha de encontrarse sobre todo en el extranjero” (Halperin 1995: 30).
Así de pragmático se mostraba el liberalismo de Alberdi. Había que poner los pies sobre la tierra. El crecimiento económico debía ser acelerado y unilateral. Nada de redistribución. El mercado no estaba dentro de Argentina sino en Europa y Norteamerica . Para este modelo de desarrollo se necesitaba una adecuada organización política: la república posible. Inspirado tal vez en Bolívar, Alberdi está convencido de que América Latina necesitaba por el momento monarquías disfrazadas de repúblicas: disimular la concentración de poderes en el Ejecutivo para impedir que surjan regímenes arbitrarios. Pero, al mismo tiempo, Alberdi buscaba impedir la arbitrariedad. Esto se lograría a través de un marco jurídico riguroso, imposible de modificar de forma caprichosa. Un escenario sin arbitrariedad convencería a capitalistas y trabajadores para integrarse a la nueva nación.
Se trata, a todas luces, de un sistema político provisional que daría paso a la república verdadera. Ella será “posible” cuando el país haya adquirido un perfil económico y social comparable al de las naciones más desarrolladas del planeta a nivel institucional. Por ahora había que estimular el trabajo y la inversión extranjera. El país necesita población, un contingente humano que esté dispuesto a compaginar su conducta con el modelo de desarrollo económico.

Juan Bautista Alberdi
Sigue leyendo →