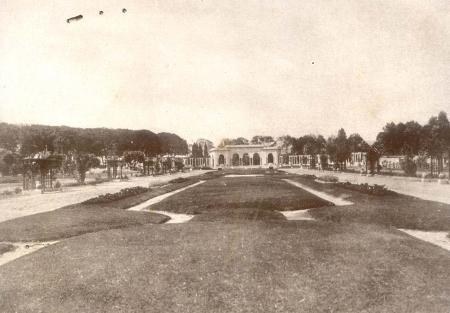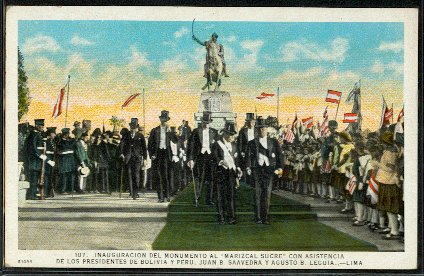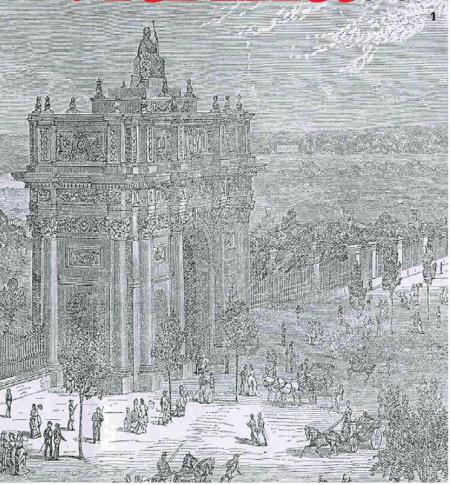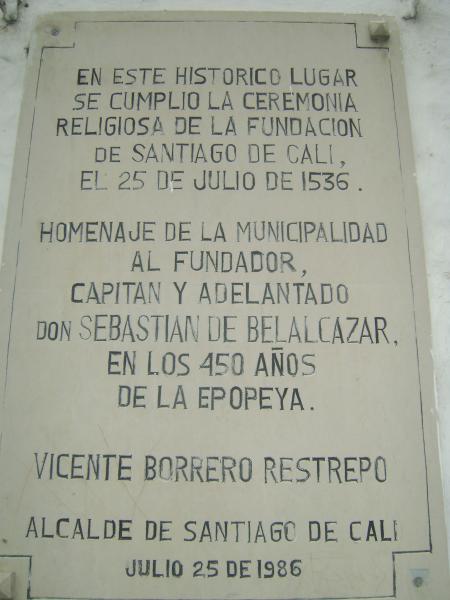La Comisión Organizadora del XIX Coloquio Internacional de Estudiantes de Historia se complace en anunciar la presentación oficial del programa final del coloquio. Entre las novedades que hemos tratado de ofrecer al público tenemos el honor de anunciar que la lección inaugural estará a cargo de la Dra. Scarlet O’Phelan Godoy quien presentará una investigación desarrollada a lo largo de su estancia en el Reino Unido en el marco de la beca Simón Bolívar que ofrece la prestigiosa Universidad de Cambridge, la cual lleva como título “El decenio de Abascal y la Independencia del Perú”. Por otro lado, también nos complace en anunciar que entre los temas que se presentarán en las mesas de discusión contaremos con historia de Chile, Brasil, Perú, Latinoamérica y, además, medio oriente. Concretamente, los presentaremos en las mesas: Política y religión en medio Oriente, Conflictos sociales y movilización política en el Perú y Chile de inicios del siglo XX, entre muchos otros. Asimismo, tendremos dos mesas magistrales: «Planificando» la ciudad moderna: arquitectura y poder en América Latina contemporánea; De goles y goleadas. Fútbol e historia en el Perú.
Esperamos que los temas mencionados y todos los que ofrecemos en nuestro programa sean de su interés y, con ello, se animen a participar en el evento, el cual se realizará en la semana del 26 al 30. Los invitamos a mandar sus datos completos al correo del evento: coloquiohistoria@pucp.edu.pe
Esperamos contar con su gentil asistencia.
Atentamente
La comisión organizadora
LUNES 26
Instituto Riva Agüero
Ceremonia de Inauguración
7pm.
Moderador: Juan Miguel Espinoza
Dr. Krzysztof Makowski – Decano de la Facultad de Letras y Ciencias Humanas – PUCP
Dra. Margarita Guerra – Directora del Instituto Riva Agüero
Dr. Pedro Guibovich – Profesor asesor
Sr. Diego Chalán – Coordinador general
Lección inaugural
7.30pm
Moderador: Rolando Iberico (Pontificia Universidad Católica del Perú)
Dra. Scarlet O’Phelan Godoy (Pontificia Universidad Católica del Perú)
El decenio de Abascal y la Independencia del Perú
MARTES 27
Auditorio de Humanidades – PUCP
Mesa 1: Cultura, género y Modernidad en la América Latina contemporánea
10.00am – 12.00m
Moderadora: Karen Poulsen (Pontificia Universidad Católica del Perú)
Patricia Vidal Olivares (Pontificia Universidad Católica de Chile)
Imágenes visuales en el cambio de siglo, una manera de familiarizarse con la nueva percepción del mundo
Betzabeth Marin Nanco (Pontificia Universidad Católica de Chile)
Maternidad en el discurso femenino: su rol a principios del siglo XX
Angela González Peña (Pontificia Universidad Católica de Chile)
Homosexualidad en los albores de la Modernidad: una inevitable interdependencia discursiva
Comentaristas: Dra. Claudia Rosas (Pontificia Universidad Católica del Perú) y Sr. Juan Miguel Espinoza (Pontificia Universidad Católica del Perú)
Mesa 2: Estado, élites y campesinos en la América Latina del siglo XX
2.00pm – 3.30pm
Moderador: Diego Chalán (Pontificia Universidad Católica del Perú)
Beatriz Leal Ramos (Pontificia Universidad Católica de Chile)
Chiapas al margen del México revolucionario moderno: análisis de la cultura política de una modernidad tradicional
Michael Chuchón Robles (Universidad Nacional San Cristóbal de Huamanga)
Pomacocha: un estudio de caso, 1945-1975
Comentaristas: Dr. Iván Hinojosa (Pontificia Universidad Católica del Perú) y Sr. Alonso Campos (Pontificia Universidad Católica del Perú)
Mesa 3: Minorías étnicas e inmigración en el Perú del siglo XX. Proyectos de investigación histórica en vías de realización en la PUCP
3.45pm – 5.15pm
Moderador: Juan Miguel Espinoza (Pontificia Universidad Católica del Perú)
Sandy Miyagussuko (Pontificia Universidad Católica del Perú)
Akira Kato y la reconstrucción de la imagen de los japoneses en el Perú
Ricardo Bracamonte (Pontificia Universidad Católica del Perú)
¿Un nuevo viaje? Inmigración e inserción judía en Lima (1945 – 1960)
Comentaristas: Prof. Jaris Mujica (Pontificia Universidad Católica del Perú) y Srta. Gabriela Zamora (Universidad Nacional San Cristóbal de Huamanga)
MIÉRCOLES 28
Auditorio de Humanidades – PUCP
Mesa 4: Discursos e imaginarios sobre la colonización del Nuevo Mundo
10.00am – 12.00m
Moderador: Mabel Ripa (Universidad Nacional San Antonio Abad del Cusco)
Bruno Nassi Peric (Pontificia Universidad Católica del Perú)
El origen y vigencia de la visión colonizada de la mujer. A propósito del Diario del Primer Viaje de Cristóbal Colón y Mundus Novus de Américo Vespucci
Jesús Salazar Paiva (Pontificia Universidad Católica del Perú)
¿Podemos decir que Dios los conquistó?: la dimensión religiosa de la conquista en los Naufragios de Álvar Núñez Cabeza de Vaca
Antonio Chang Huayanca (Universidad Nacional Mayor de San Marcos)
La imagen dentro del discurso: la explicación de los hechos históricos a través de los grabados de la Primera Parte de la Crónica del Perú de Pedro Cieza de León
Comentaristas: Dra. Liliana Regalado (Pontificia Universidad Católica del Perú) y Srta. Maria Lucia Valle (Pontificia Universidad Católica del Perú)
Mesa 5: Política y religión en Medio Oriente
3.00pm – 4.30pm
Moderador: Christopher Cornelio (Pontificia Universidad Católica del Perú)
Mauricio Montoya Vásquez (Universidad Nacional de la Plata – Buenos Aires)
Entre la Persia antigua y el Irán de los Ayatolas
María de la Luz Alvarado Juárez (Benemérita Universidad Autónoma de Puebla)
La construcción de un héroe: Ahmed Sha Massoud
Comentaristas: R.P. Jeffrey Klaiber, SJ (Pontificia Universidad Católica del Perú) y Srta. Sandy Miyagussuko (Pontificia Universidad Católica del Perú)
JUEVES 29
Auditorio de Humanidades – PUCP
Mesa 6: Dictaduras, poder y sociedad en el Perú contemporáneo
10.00am – 12.00m
Moderador: Rolando Iberico (Pontificia Universidad Católica del Perú)
Víctor Álvarez Ponce (Pontificia Universidad Católica del Perú)
Reinas y política: los certámenes de belleza y el gobierno militar (1968-1975)
Milagros Valdivia Rey (Pontificia Universidad Católica del Perú)
Gobiernos que dan cólera. Acciones estatales antes y durante a la epidemia de 1991
Adrián Lerner Patrón (Pontificia Universidad Católica del Perú)
La libertad de las mujeres y los ataques contra la Iglesia: manipulación presidencial de las opiniones acerca de la planificación familiar en los medios limeños en 1995
Comentaristas: Prof. Carlos Chávez (Pontificia Universidad Católica del Perú) y Srta. Cayetana Adrianzén (Pontificia Universidad Católica del Perú)
Mesa 7: Conflictos sociales y movilización política en el Perú y Chile de inicios del siglo XX
2.00pm – 3.30pm
Moderador: César Bonilla (Pontificia Universidad Católica del Perú)
Gonzalo Salazar Vergara (Pontificia Universidad Católica de Chile)
Violentología de una asonada y una huelga: 22 y 23 de octubre de 1905
Jaime Menacho Carhuamaca (Universidad Nacional Mayor de San Marcos)
Las pugnas políticas y luchas políticas contra el Civilismo a inicios del siglo XX: el último accionar demócrata en los sucesos del 29 de mayo de 1909
Comentaristas: Dr. Antonio Zapata (Pontificia Universidad Católica del Perú) y Srta. Gabriela Adrianzén (Pontificia Universidad Católica del Perú)
Mesa 8: Intelectuales, discursos y proyectos nacionales en el Brasil (siglos XIX-XX)
3.45pm – 5.15pm
Moderadora: Iraida Zevallos (Universidad Nacional San Antonio Abad del Cusco)
Yohad Zacarías Sanhueza (Pontificia Universidad Católica de Chile)
A Sereníssima República: alteridad criminal para el fin de siglo XIX brasileño
Natalia Mahecha Arango (Universidad de los Andes – Bogotá)
La cuestión racial en la construcción de la nación e identidad brasileña (1896-1933): las ideas de da Cunha, Nabuco y Freyre
Comentaristas: Dr. Fernando Rosas (Universidad Ricardo Palma) y Sr. José León-Barandiarán (Pontificia Universidad Católica del Perú)
Mesa redonda:
«Planificando» la ciudad moderna: arquitectura y poder en América Latina contemporánea
5.30pm – 7.00pm
Moderadora: Cayetana Adrianzén (Pontificia Universidad Católica del Perú)
Luis Rodríguez Rivero (Pontificia Universidad Católica del Perú)
Martín Monsalve Zannatti (Universidad del Pacífico)
VIERNES 30
Auditorio de Humanidades – PUCP
Mesa 9: Economía colonial en la América Hispana
10.00am – 12.00m
Moderador: Alvaro Hopkins (Pontificia Universidad Católica del Perú)
Johel Pozo Tinoco (Universidad Nacional Mayor de San Marcos)
Determinantes del sistema colonial y la economía minera peruana, siglos XVI-XVIII
Eduardo Barriga Altamirano (Pontificia Universidad Católica del Perú)
El comercio de esclavos en la sierra: el caso del valle de Jauja durante el siglo XVII
Edgar Hernández Espinoza (Benemérita Universidad Autónoma de Puebla)
Espacio y obrajes en la ciudad de Puebla (1676-1759)
Comentaristas: Dr. Carlos Contreras (Pontificia Universidad Católica del Perú) y Sr. Diego Chalán (Pontificia Universidad Católica del Perú)
Mesa 10: El APRA en la Historia del Perú
2.00pm – 3.30pm
Moderador: Jorge Ccahuana (Pontificia Universidad Católica del Perú)
Jorge Luis Vallejo Castello (Pontificia Universidad Católica del Perú)
Perú 1930: El «Quo vadis» aprista. Breve estudio sobre la propaganda y la
contrapropaganda política. El medio impreso: volantes y folletos (1930-1940)
Christian Carrasco Celis (Universidad Nacional Mayor de San Marcos)
Rompiendo mitos: Religión, aprismo e historia
Comentaristas: Dr. Nelson Manrique (Pontificia Universidad Católica del Perú) y Sr. Diego Luza (Pontificia Universidad Católica del Perú)
Mesa 11: Prensa, opinión pública y proyectos políticos en el Perú del siglo XIX
3.45pm – 5.15pm
Moderador: Javier Jiménez (Pontificia Universidad Católica del Perú)
Daniel Morán (Universidad Nacional de San Martín – Buenos Aires)
El Investigador del Perú: Sociedad, discurso político y cultura popular en la Independencia
Víctor Arrambide (Universidad Nacional Mayor de San Marcos)
¿Inversión o despilfarro? La opinión pública frente a la organización de la Imprenta del Estado (1868)
Comentaristas: Dr. Pedro Guibovich (Pontificia Universidad Católica del Perú) y Sr. Rolando Iberico (Pontificia Universidad Católica del Perú)
Mesa redonda
De goles y goleadas. Fútbol e historia en el Perú
5.30pm – 7.15pm
Moderadora: Milagros Valdivia (Pontificia Universidad Católica del Perú)
Carlos Aguirre (Universidad de Oregon – Estados Unidos)
Aldo Panfichi (Pontificia Universidad Católica del Perú)
Daniel Parodi (Pontificia Universidad Católica del Perú).
Efraín Trelles (Radio Programas del Perú)
Ceremonia de Clausura
7.30pm – 8.00pm
Moderador: Srta. María Lucia Valle
Dr. Krzysztof Makowski – Decano de la Facultad de Letras y Ciencias Humanas – PUCP
Dr. Pedro Guibovich – Profesor asesor
Sr. Diego Chalán – Coordinador general
Número acústico a cargo de la Srta. Danitse Palomino
Sigue leyendo →