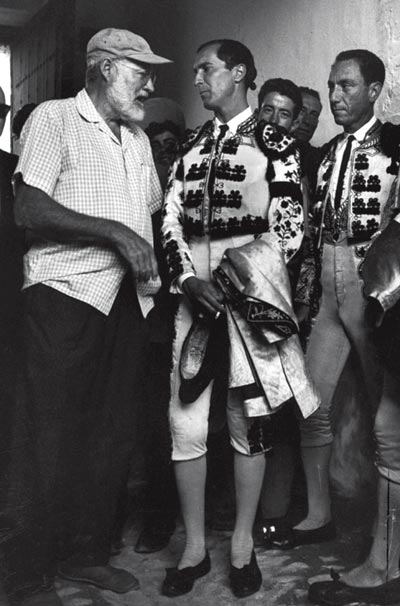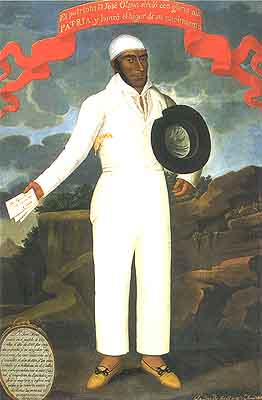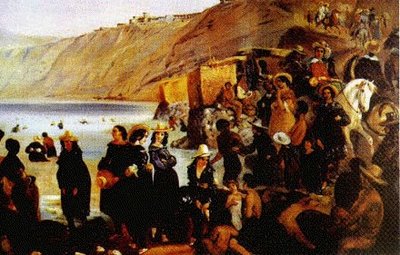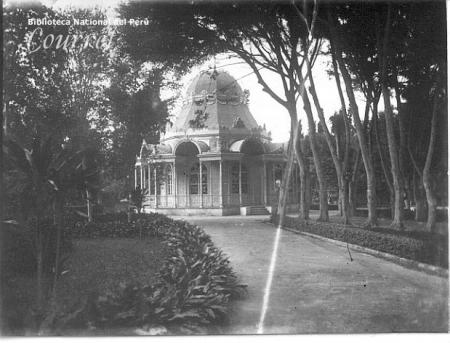Policías y calígrafos buscan firmas escondidas en los lienzos del pintor aragonés, agentes de la ley entran en las casas de subastas a la caza de fraudes, cuadros dudosos son vendidos por millones de euros tras colgarse en el Prado…

Si Goya genera problemas es “porque Goya está todavía en el mercado y los juicios y atribuciones sobre su catálogo tienen notables influencias sobre el mercado”. El fondo del asunto está tan claro que hasta el director del Museo del Prado, Miguel Zugaza, admitía en 2008 que las tensiones con Goya son cuestión de pasta, de negocio. Tener en propiedad uno de los bocetos, dibujos, grabados u óleos del pintor más audaz, prolífico y lóngevo de la historia cambiaría la vida de cualquiera. Hablamos de unos de los artistas más cotizados del mundo.
El escándalo provocado el pasado año con El coloso –el Museo del Prado decidió quitar la paternidad de Goya en contra de la opinión de muchos expertos– sólo fue una chispa en un tupido lienzo de intereses donde hay historiadores del arte, expertos extranjeros, casas de subastas, funcionarios del Prado, coleccionistas privados y hasta científicos. En el fondo de este embrollo estarían las certificaciones de autenticidad de las pinturas de Goya o dicho de otra forma: ¿cuántas obras no catalogadas podrían ser del pintor y cuántas de las que cuelgan en prestigiosas instituciones no habrían salido de sus pinceles? Y más aún ¿quién decide lo que es o no auténtico? ¿Existe un lobby goyesco?
En el punto de mira se encuentra la conservadora de pintura del XVIII y Goya del Museo del Prado, Manuela Mena, funcionaria de la primera pinacoteca nacional desde hace tres décadas y presente de una u otra forma en casi todas las disputas.
Comencemos por un caso que llegará en 2009 hasta el Tribunal Supremo. En 2003 el fotógrafo Ramón Calvet compró Retrato de Antonio María Esquivel en una sala de subastas. “Me quedé fascinado. No soy experto pero me gusta analizar cada palmo. Vi con la lupa que había unas pequeñas grafías con la palabra Goya integradas en la tela”, comenta. Poco después firmó un contrato de venta con dos inversores particulares, los hermanos Jaume y Joan Font. El pago de 270.000 euros se realizaría después de que técnicos solventes acreditasen que esas microfirmas eran de Goya. La relación entre Calvet y los Font terminaría en los tribunales de Girona.
Entre los que certificaron que la obra era de Goya estaba Juan Ignacio de la Vega, director del Instituto Lizán de Investigaciones Goyescas y firme defensor de que el pintor zaragozano incluía firmas ocultas en sus lienzos.
Así mismo, dos peritos calígrafas judiciales le dedicaron cientos de horas al asunto, “sólo parábamos para comer”, cuenta la experta en falsificación de rúbricas Francina Alsina. “Nos pareció tan extraño –dice su compañera Inma Lidón– que nos metimos de lleno. Antes de ver la firma cuestionada, nos gusta empaparnos de las rúbricas auténticas” . Analizaron firmas sobre las que no existen dudas –evidentes o escondidas– de obras colgadas en el Prado y colecciones privadas, así como las recogidas en el Diplomatario de Angel Canellas, donde aparecen las que usaba para rubricar cartas.
Luego se pusieron con el cuadro en cuestión y “a simple vista, con una lupa, aparecían algunas grafías” (caracteres del apellido Goya que supuestamente integraba el pintor en la tela durante el proceso de creación para conformar sombras, toques de luz, perfiles…). Al pasar luz infrarroja localizaron varias firmas completas y grafismos sueltos. “Para nosotras era un sello personal, un rasgo de egocentrismo o de divertimento”.
Goya no firmaba todas sus obras, y menos cuando fue el primer pintor de la Corte. Todo el mundo sabía que él era el autor. Alsina y Lidón concluyeron en el juicio que “se habían localizado letras que se corresponden grafonómicamente con la letra auténtica del pintor de Fuendetodos” . El turno llegaba para los especialistas policiales y esta vez ante tres jueces de la Audiencia de Girona. En el informe pericial 381/08-G, los mossos no entraron a valorar la obra pictórica y aseguraron que los grafías “no son fáciles de percibir ya que se camuflan o confunden con los fondos del óleo” , pero encontraron al menos seis palabras completas con las letras Goya. Los policías ni afirmaron ni descartaron que las hiciese Goya.
Las peritos Lidón y Alsina pensaban que “todo el mundo las veía y luego nos dimos cuenta que aquí entraba algo más que una firma, entra el negocio del arte. Había grupos enfrentados” . A la par, la Escuela Politécnica de Mataró había desarrollado un software informático capaz de detectar las grafías (ver recuadro).
Al frente de los detractores de las firmas ocultas estaba Manuela Mena Marqués, jefe del área de conservación de la pintura del siglo XVIII y de Goya en el Prado. Para ella, el tema no es más que superchería.
Fuentes oficiales de la más importante pinacoteca española explicaron a Interviú que “ni la señora Mena ni nadie del Museo del Prado va a hablar sobre este tema” ni sobre el resto de cuestiones planteadas por la revista telefónicamente y vía corre electrónico. Cuando se solicitó su opinión sobre obras de la pinacoteca, como el controvertido El Coloso, y sobre las que ella sí ha publicitado su opinión en medios de comunicación, el Prado remitió a lo expuesto en su web.
Aunque Mena –habitual de los medios de comunicación y casada con Norman Rosenthal, vinculado a la Royal Academy of Arts de Londres– rechazó el ofrecimiento de esta revista, sí podemos conocer su opinión por los escritos enviados al juzgado y los vídeos que se grabaron cuando acudió como testigo a Girona.
Mena asegura que Goya firmaba sus obras “en lugar bien visible”, y en el juicio insistió en que la firma siempre es “clara, perfecta y aparente”, algo que se desmiente en algunas obras que están en el Prado como El Pavo muerto o El Dos de mayo (conocida como La Carga de los Mamelucos), pintura en el que se encontró, durante una reciente restauración, la palabra Goya en el filo de un puñal.
En 2003, y antes de intentar vender la obra, los hermanos acudieron a la aseguradora Axa Art, que no puso ninguna pega en contratar una poliza por valor de 1.803.000 euros. Pero meses después, una responsable de Axa les dijo que habían consultado con un “experto en Goya reconocido a nivel internacional” y que el valor del cuadro bajaba a 12.000 euros. En la misiva, Axa Art comunica que “los únicos certificados de autenticidad que aceptaría nuestra compañía serían de las expertas Doña Manuela Mena o Doña Judith Wilson”. Cuando hablan de Judith se refieren a Juliet Wilson-Bareau, especialista en Goya y compañera de Pierre Gassier, quien en 1974 elaboró uno de los catálogos más completos de la obra del pintor español, en total 1.870 obras. Juliet Wilson y Manuela Mena se han convertido en las expertas más infalibles sobre Goya, sobre todo para las casas internacionales de subastas (ver recuadro).
Los hermanos Font acuden al Prado para que Mena les explique qué pasos tienen que dar para la certificación de su retrato, Mena les contesta que como funcionaria no puede emitir informes para particulares, que no conoce el cuadro de Esquivel y tampoco quién es Juan Ignacio de la Vega. Curiosamente, en 2006, en uno de los escritos remitidos al juzgado, Mena sí admite que tres años antes sí había emitido un informe para un privado, en este caso para Axa. “El informe verbal, que se dio desde aquí en su día a la compañía Axa iba en el mismo sentido de que no se trataba en modo alguno de una obra de Goya”, decía Mena.
Mena califica de invención la teoría sobre las firmas escondidas, “un intento de fraude” para que se eleve el precio de esas obras en el mercado. Ella, con su actitud, ha provocado en ocasiones el mismo efecto. Poco después de retirar la cartela de Goya de El Coloso, el prestigioso especialista Nigel Glendinning, visitó el Prado y aseguró que si Mena había anulado la paternidad de El Coloso sin publicar ninguna investigación seria no entendía por qué había incluido en la exposición Goya en tiempos de guerra el retrato El príncipe Alois Wenzel von Kaunitz. El historiador dijo que un año antes ese retrato estaba en el mercado, que lo vio junto con Juliet Wilson y otros especialistas en la sede de la casa de subastas Sothebys en Londres, y que no pensaba que fuese de Goya “porque la banda y la cruz estaban abocetadas”, la cara le parecía muy floja y en esa época Goya ya no pintaba para gente privada.
Glendinning explicó que al incluir Mena ese cuadro su valor se incrementó notablemente. La única certificación es una “atribución antigua”. Seis meses después de la exposición, Sothebys cifró su precio entre 3 y 5 millones de euros, argumentando que el Prado lo había incluido en una muestra. Miguel Zugaza, director del Museo, tuvo que admitir que no le gustó lo sucedido
Fuentes de toda solvencia conocedoras de este proceso aseguraron que con Goya “sólo se está dando credibilidad al Prado y no debe ser así porque al final todo lo que se cuelgue en el Prado, documentado o no, se revalorizará al momento. Todo es un problema de mercado. La institución no debe estar en ese mercadeo. En la Biblia se dice que hay que echar a los mercaderes del templo. El problema es cuando los mercaderes están dentro del templo. Manuela Mena piensa que es una cruzada contra ella, por eso ha montado un sistema de mordaza en el Museo, nadie puede hablar excepto ella”.
Es tal el embrollo que en diciembre de 2006 la Policía intervino horas antes de su subasta un lienzo titulado Santos adorando el Santísimo Sacramento, atribuido a Goya y valorado en más de un millón de euros. Días antes de la subasta, la Junta de Valoración y Calificación de Bienes del Patrimonio Histórico –dependiente del Ministerio de Cultura– se había reunido y había concluido que la autoría de la pintura era dudosa. José Luis Pascual, propietario del cuadro y seguidor cabal de la obra de Goya, poseía un informe del historiador José Manuel Arnaiz, uno de los más reputados especialistas en Goya. El informe de los pigmentos, las radiografías y otro informe técnico del también experto Antonio Perales apoyaban esa atribución.
“En Goya parece que hay dos vacas sagradas, Mena y Wilson, que actúan de manera monopolística. Ellas son las únicas que pueden dar o quitar la bendición oficial a una obra aunque el resto de expertos diga lo contrario. Su criterio es subjetivo, es su ojo, ¿cómo puede ser el único válido?”, comenta Pascual, quien también tiene dudas sobre el papel de las casas internacionales de subastas.
Fuentes de Sotheby’s España admitieron que aunque con Mena hay discrepancias, su opinión es muy bien valorada. “Goya necesita ya un catálogo razonado y actualizado”, dijeron.
La actuación de la policía llevó al juzgado a Pascual, acusado de intento de fraude, pero el juez archivó el caso al no encontrar pruebas de ese supuesto delito. Semanas más tarde, Cultura renovó a casi toda la Junta de Calificación de Bienes. Fuentes de Cultura no quisieron vincular la renovación con el caso de la subasta, pero sí se supo que en aquella reunión no estuvieron presente todos los miembros de la Junta, que los defectos de forma fueron evidentes.
José Luis Pascual no esconde su enfado: “afirmo públicamente que el mercado de las obras de Goya funciona como una mafia. Wilson y Mena han creado un monopolio e implantado una norma por la cual si ‘ellas’ dicen que una obra no es de Goya, aunque lo digan los demás expertos e historiadores, no habrá forma de acceder a la venta de esa obra a nivel internacional, ya que las dos casas internacionales de subastas, que controlan el 90 por ciento del comercio, dirán que no es de Goya” .
El experto José Manuel Arnaiz, que trabaja rodeado de cientos de libros sobre Goya y autor de numerosos artículos sobre el pintor, admite que “es muy difícil decir si un cuadro es o no de Goya, pero en el Prado tienen la manía de perseguirle. Personas con un currículum mediocre se han ido haciendo dueñas de una mina llamada Goya” (tomado de Interviu).