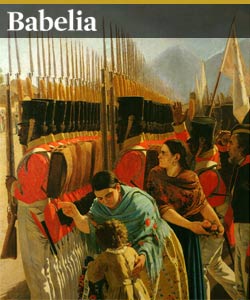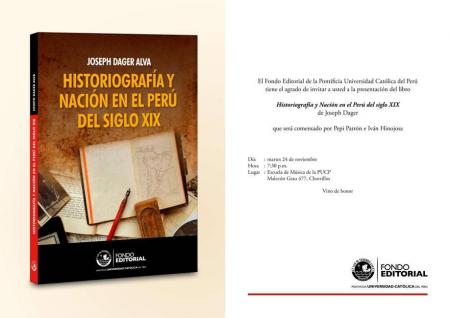INVERTIR EN AMÉRICA
A punto de cumplirse en 2010 los 200 años del arranque de las independencias, Babelia convoca a grandes nombres de la cultura de América Latina para mostrar la realidad del continente y para pensarlo de nuevo. Hoy se inaugura en Guadalajara (México) la feria del libro más importante del mundo en español.
En la última edición del Foro Iberoamérica, una institución privada que reúne cada año, a puerta cerrada, a intelectuales, empresarios y políticos de América Latina para que intercambien información y opiniones, no se habló prácticamente para nada de Europa y poco de Estados Unidos. Fue la relación con Asia la que centró todos los análisis, porque es esa relación la que está cambiando la realidad y el futuro de América Latina y ése es el dato que se ha convertido en el elemento diferenciador entre el siglo XX y el siglo XXI en este continente.
La relación comercial con Asia, especialmente con China, ofrece una nueva oportunidad, abre una nueva ventana de modernización en el siglo XXI para que América Latina realice las reformas imprescindibles que le permitan engancharse a la globalización y toda la región quiere participar en ese movimiento. Estados Unidos sigue siendo un socio muy importante y presente, pero está absorbido en nuevas tareas, oculto, en cierta forma, y Europa, cada día más ausente, se limita a mantener en la región su tambaleante perfil cultural. El siglo XX, cuyo mejor balance en América Latina fue el esplendoroso estallido de su literatura, pero que frustró casi todas las esperanzas del continente, ha dejado paso a un siglo XXI con protagonistas desconocidos y con un nuevo renacer de grandes promesas.
Los datos son apabullantes. China se convirtió en 2008 en el segundo socio comercial de América Latina, sólo por detrás de Estados Unidos, y su hambre de materias primas (desde petróleo a soja, pasando por el cobre) ha condicionado el precio al alza de lo que representa el 60% de las exportaciones latinoamericanas. Buena parte de los ingresos de Chile, por ejemplo, depende de la velocidad a la que China extienda sus líneas de teléfono. Asia es ya el segundo mercado de Perú. En 1995 el intercambio comercial entre la región y China era de 8.400 millones de dólares. En 2008 superó los 100.000 millones. “Da la impresión de que la prosperidad de buena parte de América Latina depende de China, pero no estaría de más recordar que China es un país sin sistema de mercado, ni sistema democrático, ni imperio de la ley”, apuntó, de forma inquietante, uno de los participantes en el mencionado foro.
La apertura de los mercados asiáticos ha coincidido con otros dos elementos importantes. La gran mayoría de los países latinoamericanos son democracias, más o menos imperfectas, pero democracias. Y también por primera vez existe una conciencia global de que uno de los grandes males de la región es la brutal desigualdad que padece y que lastra cualquier esperanza de futuro.
Dentro de ese despertar de una conciencia social de inclusión figura, de manera muy destacada, la irrupción del indigenismo, un movimiento muy vigoroso en prácticamente toda América Latina, que ha logrado entrar en el escenario político. El indigenismo logró su primer éxito con la elección de Evo Morales en Bolivia, pero no está reducido a los países andinos (Ecuador y Perú) sino que reclama protagonismo en muchos otros puntos de la región, desde Brasil y Chile (con una población significativa de mapuches) hasta toda Centroamérica.
El indigenismo aboga por una cosmovisión distinta, especialmente una relación con la tierra y una protección medioambiental casi radical, pero no implica la existencia de un movimiento político único, porque entre las distintas etnias existen diferencias considerables. La gran duda que se plantea es si es posible hacer compatible progresivamente esa cosmovisión con una sociedad socialdemócrata, como pretenden algunos. Las demandas de los indígenas, afirman los defensores de esta línea, se parecen mucho a las del resto de la sociedad, inclusión, participación y mejora de la calidad de vida, y pueden ser satisfechas de la misma manera. En cualquier caso, lo que está claro es que el indigenismo llegó a finales del XX para quedarse y que ya no será posible en el siglo XXI prescindir de su papel político.
“Éstos son unos años decisivos para equilibrar las décadas perdidas en el siglo XX y por primera vez prácticamente todos los países latinoamericanos tienen regímenes democráticos y modelos económicos más abiertos y capaces de aprovechar la ocasión”, asegura Enrique Iglesias, secretario general de las Cumbres Iberoamericanas. “América Latina tiene que conseguir romper el círculo de la pobreza y la exclusión y ya no hay casi nadie que no admita que será imposible lograr avances mientras que América Latina siga siendo la región más desigual del mundo, la que presenta unos niveles de distribución de riqueza más injustos”, comenta Alicia Bárcena, secretaria general de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal).
El 34% de la población de América Latina cae bajo los niveles de la pobreza (unos 189 millones de personas) y aproximadamente un 13,7% (76 millones) directamente en los de la pura indigencia, según datos de Cepal. Aun así, 41 millones de personas habían conseguido superar la pobreza entre 2002 y 2008. La actual crisis ha vuelto a hacer retroceder a nueve millones, pero, pese a todo, el impacto ha sido menor que en ocasiones anteriores y la región ha conseguido mantener el poder adquisitivo de las remuneraciones y bajas tasas de inflación.
“Esto demuestra que se puede crecer y redistribuir, expandir el gasto social y tener prudencia fiscal para mejorar las condiciones de la población de manera significativa. América Latina no está condenada a ser pobre ni injusta”, declaró Bárcena en la presentación de su último informe.
El debate no se plantea sobre la necesidad de promover esa rápida transformación social, sino sobre si existen dos posibles modelos a seguir, dos bloques contrapuestos: el que representa Venezuela, con Bolivia y Ecuador, y el que lidera Brasil, con Chile y Uruguay. Desde el punto de vista político, los dos modelos parecen enfrentados. Uno, con el presidente venezolano, Hugo Chávez, al frente, apuesta por un Estado omnipresente, con el mercado subordinado, y otro, con el presidente Lula como su mejor intérprete, por una línea de inspiración socialdemócrata, en la que el mercado es un colaborador imprescindible y bienvenido.
Lo que no parece tan claro es que esos enfoques se traduzcan en dos bloques reales. Dentro del Alba (Iniciativa Bolivariana) de Chávez las cosas no funcionan con la disciplina que algunos creen. De hecho, el presidente de Ecuador, Rafael Correa, va bastante a su aire. Brasil, por su parte, sencillamente no pretende encabezar ningún bloque, sino ejercer un liderazgo regional, suave y consensuado.
Alicia Bárcena no cree tampoco mucho en esa dicotomía desde un punto de vista estrictamente económico. “Hay enfoques distintos, yo no diría que modelos diferentes ni bloques. Lo fundamental es que todos los gobiernos, de una forma u otra, aumentan el gasto social. Ya hay 37 países que tienen programas de transferencias condicionadas y, algo que es muy importante, ocho países aplican ya una política de salario mínimo”, asegura Bárcena.
La secretaria general de Cepal apunta otro elemento que va a influir poderosamente en la transformación latinoamericana: el cambio demográfico. En 1975, América Latina tenía un 40% de su población en la banda entre 0 y 14 años. En 2009, ha pasado a ser un 29% y, según las previsiones, para 2035, el promedio será de un 20%. Eso significa que habrá menos dependientes y más recursos.
La reducción del índice de natalidad reducirá también probablemente los índices de migración. Entre la II Guerra Mundial y hoy, más de cien millones de latinoamericanos abandonaron sus lugares de origen. Cerca de 45 millones (sobre todo mexicanos y centroamericanos) viven en Estados Unidos, donde suponen el 41% de los empleos en las granjas y el 28% del personal de limpieza. Pero no ha sido Estados Unidos (ni España, en los años 2000) el único país de destino y muchas veces se olvida el movimiento migratorio dentro de la propia región: dos millones de bolivianos, por ejemplo, viven en otros países de América Latina.
La nueva etapa latinoamericana deberá plantearse también, probablemente, el papel de México, un gran país latino situado en América del Norte. México contempló con inquietud la decisión de Itamaraty (como se conoce al poderoso Ministerio de Relaciones Exteriores de Brasil) de crear un departamento denominado “Suramérica” y un nuevo organismo llamado Unasur, que le deja fuera políticamente. Las autoridades mexicanas admiten que tiene una agenda económica, comercial e, incluso, política mucho más relacionada con Estados Unidos y el Caribe que con América del Sur, pero luchan por no quedarse completamente arrinconadas y participar en algunos foros comunes, sobre todo el llamado proceso de Río. Lo cierto es que no es posible entender América Latina sin la aportación literaria, política e intelectual de México, que es, además, el caso más destacado de mestizaje racial. México, asegura su actual presidente, Felipe Calderón, ha demostrado su vocación “latinoamericana”.
El creciente papel internacional de Brasil es contemplado con algún asombro en otros países latinoamericanos, sobre todo en Argentina, muy reacia a aceptar un liderazgo regional brasileño. Pero Brasil, quiera o no Buenos Aires, es el protagonista de un despegue formidable y de una gran estabilidad política y se ha convertido de la noche a la mañana en una potencia mundial, empeñada en representar un papel en el concierto internacional. Brasilia, que reclama una silla en el Consejo de Seguridad de la ONU, algo impensable hace pocos años, sabe que para alcanzar ese protagonismo necesita ejercer liderazgo regional y se esfuerza en ejercerlo de una manera amistosa y, en lo posible, a través de organismos multilaterales.
La aparición de China como gran socio comercial y de Brasil como líder regional es contemplada con atención en Estados Unidos, que tradicionalmente ha ejercido su influencia en América Latina. Pensar que Washington ha perdido su interés en un área de la que sigue siendo el principal socio y de la que depende para el 50% de sus importaciones de petróleo sería muy arriesgado. Lo que es cierto es que Estados Unidos tiene que atender importantes crisis en otras zonas del mundo y que el fin de la guerra fría ha hecho que no exista ninguna amenaza en la zona. Nadie ha visto un barco de guerra chino en América Latina y los buques rusos que amarran en puertos venezolanos son mercantes que intentan hacer comercio.
En cualquier caso, la presencia de Asia y el papel de Brasil han cambiado la influencia dominante de Estados Unidos y su primacía diplomática en el área, lo que probablemente ayude también a cambiar, con el paso del tiempo, su imagen en América Latina, que sigue siendo negativa. El elemento decisorio será la salida que se encuentre para el régimen cubano, cuya revolución fue seguramente el hecho más relevante para América Latina en el siglo XX, pero ya no desempeña, ni remotamente, ese papel en el XXI. Encontrar una salida razonable es, sin embargo, imperativo para el conjunto del continente, porque Fidel Castro sigue despertando simpatías y apoyos, aunque sean más sentimentales que políticos.
Más importante que Cuba para América Latina en estos momentos es el problema creciente del crimen organizado y el narcotráfico. La región está considerada como la más violenta del mundo, no porque sea escenario de guerras, sino porque sus niveles de inseguridad y homicidio son tres veces superiores a la media mundial. La violencia es un problema que afecta al desarrollo de los negocios, al turismo y a las inversiones en prácticamente todos los países latinoamericanos (excepción hecha de Chile, Uruguay y Costa Rica, en niveles comparables a los europeos). El grado de impunidad, ligada también a la corrupción de policías, jueces y políticos, hace que la confianza en las fuerzas de seguridad y en la justicia sea también una de las más bajas del mundo. La única forma de combatirla eficazmente, según los expertos, es mejorar los niveles de inclusión y de igualdad, con lo que se cierra el círculo.
EL LEGADO DE LA LIBERTAD (HISTORIA)
John Lynch, biógrafo de Simón Bolívar y de José de San Martín, reivindica la figura de los dos grandes héroes de la independencia. “Ejercieron un liderazgo desinteresado, sin esperanzas de obtener privilegios, ambos fueron modélicos”
Una legión de ordenanzas, desde la ciudad de Panamá hasta Tierra del Fuego, se afana en sacarle brillo a los miles de retratos de Simón Bolívar y José Francisco de San Martín que presiden las aulas, cuarteles y ministerios desde hace casi dos siglos. Son los rostros mitificados de los dos máximos libertadores de América del Sur que suelen compartir pared con Jesucristo crucificado. Son los héroes intocables. Aunque el legado de ambos se ha utilizado como al gobernante de turno le viniera mejor, sus vidas han estado por encima de todo, como si hubiesen sido sobrehumanos.
Ningún latinoamericano gusta de asumir que ambos libertadores acabaron su obra apesadumbrados. Los dos empezaron su lucha como auténticos republicanos y la terminaron coqueteando con la monarquía. Bolívar llegó incluso a redactar una Constitución vitalicia y con derecho a elegir sucesor. San Martín abandonó su Argentina natal y murió en el exilio en Francia, mientras que su par venezolano falleció enfermo en Colombia, poco después de que su sueño de una América unida se hubiera roto para siempre.
“San Martín y Bolívar pueden describirse como herederos del absolutismo ilustrado, ambos creían que la mejor forma de servir a la independencia era a través de gobiernos fuertes que impusieran el cambio social contra los intereses de los terratenientes”, explica el prestigioso hispanoamericanista John Lynch. Para este profesor, “criticar a ambos por haber acabado sus vidas siendo absolutistas conservadores en vez de demócratas liberales es sacar las cosas de quicio. Ninguno de los dos podía satisfacer todos los intereses y no eran tan idealistas como para llevar a sus países hacia la destrucción en una vaga búsqueda de la igualdad. Tuvieron dudas legítimas sobre cuál era el nivel de libertad apropiado y hasta dónde los diferentes grupos opuestos podían actuar sin poner en peligro la propia existencia de los nuevos Estados. Respecto al ejercicio de un liderazgo desinteresado, sin esperanzas de obtener privilegios, ambos libertadores fueron modélicos”.
El profesor Lynch, de 82 años, declinó la oferta de hacer una entrevista en Londres por problemas de salud y prefirió hablar sobre las independencias hispanoamericanas desde su ordenador. A través del ciberespacio, el director del Instituto de Estudios Latinoamericanos de la Universidad de Londres -hoy Instituto de las Américas- desde 1974 a 1987 reflexiona sobre los acontecimientos de hace 200 años y cómo éstos aún marcan la vida de los hispanoamericanos. Es un ir y venir de preguntas que podría prolongarse infinitamente.
Lynch conoce la vida de los libertadores como pocos. En 2006 publicó la biografía de Bolívar y hace sólo unos meses la de San Martín (Yapeyú, 1778-Francia, 1850), las dos en la editorial Crítica. No sólo relata sus vidas, sino que contextualiza minuciosamente sus decisiones. Desde la grandeza hasta las intrigas y la rivalidad que pudo haber entre los dos… Todo está en esos textos. En las biografías aprovecha para poner en primer plano y con lujo de detalles la sociedad hispanoamericana de la primera mitad del siglo XIX. Son el complemento de otros dos textos clave de Lynch para entender la construcción de los nuevos Estados: Las revoluciones hispanoamericanas, 1808- 1826 (Ariel, 1989) y Caudillos en Hispanoamérica, 1800-1850 (Mapfre, 1993).
Bolívar, nacido en Caracas el 24 de julio de 1783, era hijo de un terrateniente y comerciante criollo de buena posición. La familia llegó a solicitar un título nobiliario cuya tramitación nunca se concretó. El joven Simón se educó en su tierra natal, pero su fortuna le permitió, siendo aún adolescente, viajar a Europa. Contrajo matrimonio a los 19 años con María Teresa Rodríguez del Toro en Madrid. Ella murió menos de dos años después de fiebre amarilla y él nunca volvió a casarse. Dedicó su vida a conjugar la política, la diplomacia y la guerra.
El 25 de febrero de 1778 nació San Martín en Yapeyú, hoy provincia de Corrientes, Argentina. Allí estaba destinado su padre, un militar palentino, para administrar los bienes que habían dejado los jesuitas tras su expulsión. A los siete años regresó a España y con apenas 11 se enroló en el Regimiento de Murcia. Combatió en Melilla y Orán y contra los franceses en Bailén. Renunció al Ejército español en 1811.
Por entonces, tanto Bolívar como San Martín supieron advertir la debilidad de España como potencia imperial y la importancia de Gran Bretaña como aliado. Bolívar, asegura, Lynch, valoró que Londres “proporcionaba a Hispanoamérica la protección que ésta necesitaba: la Marina británica, en pos de los intereses británicos [sobre todo comerciales], impediría cualquier agresión europea en las Américas”.
“Las crecientes demandas económicas de las colonias españolas son un aspecto importante de la independencia y San Martín y Bolívar fueron conscientes de ello. Sin embargo, ésta no es la explicación fundamental de la crisis. El Gobierno de los Borbones cambió el carácter del Estado colonial y el ejercicio del poder en América. Carlos III y sus ministros sabían menos de la América española que los historiadores modernos. Los datos los tenían. Los informes de las capitales virreinales ya habían empezado a registrarse en el Archivo de Indias. Pero nadie los leía o, si lo hacían, no los entendían. El pasado fue ignorado, hasta repudiado. El reinado de los Habsburgo se había relacionado con sus colonias a través del consenso y, desde 1650 hasta 1750, había permitido a los criollos tener acceso a la burocracia y los negocios. Los americanos desarrollaron un mercado interior pujante”, explica el historiador.
“Pero, a partir de 1750, los Borbones decidieron poner fin a esta anomalía y volver a los tiempos en que se degradaba a los criollos. El objetivo era restaurar la grandeza imperial de España, y al hacerlo, alienar a la élite criolla que vio cómo el Gobierno y la economía de América pasaba a manos exclusivas de los españoles peninsulares”, recuerda el hispanoamericanista. “Esta deconstrucción del Estado criollo, este proceso de desamericanización de América, fue el disparador de las revoluciones por la independencia. Fue este absolutismo colonial el que generó los movimientos de resistencia que acabaron dirigiendo San Martín y Bolívar”.
Los libertadores estuvieron a punto de encontrarse a finales de 1811 en Londres, pero San Martín llegó poco después de que Bolívar y otro venezolano, Francisco de Miranda, marcharan a América a impulsar el movimiento independentista. Miranda, considerado por muchos historiadores el padre de la emancipación americana, fue más tarde acusado por Bolívar de traidor a la causa y entregado por éste al Ejército español. El militar, que había luchado en la Revolución Francesa y la independencia de Estados Unidos, murió enfermo en una prisión de Cádiz en 1816. Más de un estudioso ha interpretado que Bolívar traicionó a Miranda para ser la única cabeza del movimiento revolucionario.
En 1822 en Guayaquil, tras el único encuentro que mantuvieron los dos libertadores, San Martín también se marchó con la sospecha de que Bolívar le había negado el apoyo militar necesario para acabar en Perú la guerra contra España con el fin de convertirse en el único héroe de la gesta. “San Martín nunca pudo explicarse a sí mismo o a otros las razones de la negativa. Es plausible creer que Bolívar quiso quedarse con toda la gloria”, reconoce Lynch. Dos años más tarde, el mariscal Antonio José de Sucre, el oficial favorito de Bolívar, libró en Ayacucho la última batalla por la independencia.
Mucho antes de la victoria final sobre el Ejército español, San Martín y Bolívar se habían dado cuenta de que las luchas intestinas por el poder en América del Sur iban a ser un peligro mucho mayor que la Corona. El general argentino armó el Ejército de los Andes, cruzó la cordillera para emancipar Chile con escasa ayuda de Buenos Aires y se embarcó para liberar Perú desobedeciendo órdenes del Gobierno porteño, mientras que el venezolano vio cuestionada su autoridad por los dirigentes locales en varias ocasiones. Llegó a sofocar sin piedad una revuelta de los mestizos encabezada por Manuel Piar, un general muy cercano al libertador.
“El caudillismo es la forma primitiva de la dictadura moderna y no deriva del colonialismo español. España gobernaba América Latina a través de las instituciones tradicionales de la propia monarquía -virreyes, gobernadores, audiencias-, no a través de los caudillos. Pero el derrumbe de los Borbones en 1808 dejó un vacío de poder en América que los líderes locales se apresuraron a llenar”, reflexiona Lynch. “El caudillismo es, pues, un producto de las guerras de independencia, cuando los líderes regionales pudieron reunir los hombres y los recursos y, a través de ellos, ejercer el poder y el clientelismo político. Tras la independencia el caudillismo continuó desarrollándose, aunque no de forma ininterrumpida. La dictadura de Rosas en Argentina y más tarde el Gobierno de Perón tenían sus señas: absolutismo, exclusivismo y abuso del patronazgo. Estadistas como San Martín y Bolívar no fueron caudillos. Ellos no tuvieron una base económica personal o de fortaleza social para alzarse como tales”.
A menudo, cuenta el profesor, se le pregunta si Hugo Chávez, que ha cambiado el nombre de su país por el de República Bolivariana de Venezuela, puede invocar a Bolívar como modelo. “Para responder menciono tres cuestiones: en primer lugar, se llama a sí mismo un “revolucionario bolivariano” y habla de establecer un Estado socialista. Bolívar nunca promovió una revolución social ni pretendió hacerlo. La redistribución de la tierra, la igualdad racial, la abolición de la esclavitud, los decretos a favor de los indios eran las políticas de un reformista, no de un revolucionario. Bolívar era demasiado realista para creer que podía cambiar la estructura de la sociedad de América del Sur por la imposición de leyes o políticas inaceptables para los principales grupos de interés. La segunda cuestión se refiere a las relaciones internacionales. Bolívar cultivó el apoyo de las grandes potencias, no de los países marginales. Mantuvo cierto recelo hacia Estados Unidos pero admiraba cómo este país había encarnado los ideales de igualdad y libertad. Fue deferente hacia el poder imperial de Gran Bretaña. El comercio y las inversiones británicas los vio como un beneficio, no como una amenaza. La tercera cuestión es tal vez la única que le da la razón a Chávez. Una de las ideas más controvertidas de Bolívar era que los presidentes debían servir de por vida y tener el poder de nombrar a su sucesor. Y el historial de Chávez muestra que él siempre está hambriento de poder”.
El argentino Juan Manuel de Rosas, el venezolano José Antonio Páez, el mexicano Antonio López de Santa Anna o el guatemalteco Rafael Carrera, entre otros, fueron los precursores de un modelo de gobierno que ha perdurado en América Latina, un sistema personalista sustentado en la relación patrón-cliente. “La figura del caudillo, que normalmente procedía de una base de poder regional, supuso uno de los mayores obstáculos para el desarrollo de las naciones. La soberanía personal destruía las constituciones. El caudillo se convirtió en el Estado y el Estado en propiedad del caudillo. Paradójicamente, los caudillos también pudieron actuar como defensores de los intereses nacionales contra las incursiones territoriales, las presiones económicas y otras amenazas externas, fomentando, asimismo, la unidad de sus pueblos y elevando el grado de conciencia nacional. Los caudillos eran representantes y a la vez enemigos del Estado-nación”, aclara Lynch. “La historia de las dictaduras no constituye toda la historia de Latinoamérica. Pero aun en los regímenes constitucionales quedaron rastros del pasado. Desde el caudillismo primitivo, pasando por la dictadura oligárquica, hasta los líderes populistas, la tradición del caudillo fue dejando huella en el proceso político. Quizás la cualidad más importante de los caudillos, que les sirvió para sobrevivir a los avatares de la historia, haya sido el personalismo, descrito por un historiador como la sustitución de las ideologías por el prestigio personal del jefe”.
Los libertadores fueron capaces de advertir muchos de los males que azotarían a la región en los años venideros. En su carta de despedida del pueblo peruano, San Martín alertó sobre el peligro de los golpes de Estado: “Mis promesas para con los pueblos en que he hecho la guerra están cumplidas: hacer su independencia y dejar a su voluntad la elección de sus gobiernos. La presencia de un militar afortunado por más desprendimiento que tenga es temible a los Estados que de nuevo se constituyen…”, escribió el 30 de septiembre de 1822. Esa misma noche se embarcó rumbo al exilio.
Simón Bolívar plasmó su decepción en noviembre de 1830 en una carta al general Flores, el primer presidente del flamante Ecuador: “Usted sabe que he mandado 20 años y de ellos no he sacado más que pocos resultados ciertos: 1. La América es ingobernable para nosotros. 2. El que sirve a una revolución ara en el mar. 3. La única cosa que se puede hacer en América es emigrar. 4. Este país caerá infaliblemente en manos de una multitud desenfrenada, para después pasar a tiranuelos casi imperceptibles, de todos colores y razas…”.
A pesar del desencanto, John Lynch acaba las dos biografías convencido de que ambos libertadores fueron hombres tenaces que llevaron sus ideales hasta las últimas consecuencias. Tal vez acabaron sus vidas con cierto sabor amargo, pero convencidos de su obra. Ambos primaron los intereses americanos frente a los de sus países y los suyos propios. San Martín nunca pretendió una unión regional. No ignoró las diferencias entre Argentina, Chile y Perú; y las asumió con el mayor pragmatismo. Bolívar sí mantuvo durante 12 años su sueño de la Gran Colombia (Venezuela, Colombia, Panamá y Ecuador juntos). Y aun quebrado su proyecto, preservó la ilusión de una América libre e igualitaria hasta el último aliento.
“En la víspera de los bicentenarios de las independencias”, reflexiona Lynch, “España puede argumentar que su imperio en América no fue malvado. Hay muchas cosas de las cuales puede enorgullecerse: la organización de las instituciones, el desarrollo económico y la educación de los pueblos, entre otras cosas. El descontento de los criollos que generó el movimiento independentista no fue el resultado de tres siglos de opresión despiadada, sino una reacción a la política de los Borbones hacia la región y a los acontecimientos de 1808”.
Gritos de independencia
El primer levantamiento independentista se produce en Charcas, hoy Sucre, en Bolivia el 25 de mayo de 1809. A su vez en todo el continente, para evitar una confrontación militar, los patriotas hispanoamericanos propusieron una fórmula de transición basada en traspasar la autoridad política a los cabildos capitalinos transformados en Cabildos Abiertos, y éstos en Juntas de Gobierno regionales, elegidas por el pueblo, y consideradas como la máxima autoridad. Uno de los primeros en poner en marcha estos cabildos autogestionados fue México (que proclamó la independencia en 1813). La instauración de estos Cabildos, primer paso para la independencia, fue la siguiente: Caracas el 18 de abril de 1810 (con la independencia sellada tras una batalla el 24 de mayo de 1821), virreinato de Río de la Plata con el cabildo de Buenos Aires el 25 de mayo de 1810 (independencia definitiva en 1816), virreinato de la Nueva Granada con el cabildo de Santafé de Bogotá el 20 de julio de 1810 (independencia definitiva de Colombia en 1819), Capitanía General de Chile con el cabildo de Santiago de Chile el 18 de septiembre de 1810 (independencia definitiva 1818) y Quito el 19 de septiembre de 1810 (Guayaquil proclama la independencia en 1820 y Quito en 1822). –
San Martín. Soldado argentino, héroe americano. John Lynch. Traducción de Alejandra Chaparro. Crítica. Barcelona, 2009. 416 páginas. 28 euros.
LA PALABRA NO ES “POBREZA”* (DESIGUALDAD)
Marcada por 200 millones de personas ancladas en la miseria, la economía del continente no ha conseguido superar el peso de obscenas desigualdades sociales.
Soy argentino: nací en un país que nunca creyó que fuera parte de América Latina hasta que, hace unos años, en medio de la peor crisis de su historia, empezó a aceptar que lo era. No fue, para nosotros, un hallazgo feliz.
Quizá no debería decirlo, pero para los argentinos empezar a ser latinoamericanos fue dejar de pensarnos como una sociedad con un Estado muy presente, buena salud y educación públicas, cierta capacidad industrial, infraestructura de servicios eficiente, mercado interno suficiente, cierta cultura, clase media cuantiosa y una desigualdad moderada en los ingresos. Y descubrirnos como una sociedad desregulada salvaje, exportadora de materias primas, sin garantías estatales de bienestar, con violencia creciente, educación escasa y una extrema polarización de clase: ricos muy ricos y pobres bien pobres. Muchos pobres, cada vez más pobres. Ése fue el precio de empezar a llamarnos latinoamericanos: nadie querría pagarlo.
-O sea que para usted decir latinoamericano es algo así como un insulto, mi querido.
-Yo no diría un insulto, licenciado. Más bien una tristeza suave, o a veces una rabia.
En general, cuando un habitante del Occidente más o menos rico piensa en Latinoamérica imagina, antes que nada, recursos naturales, selvas vírgenes, mujeres y hombres menos, músicas dulzonas, imaginación desenfrenada. Y, justo después, se detiene en la Sagrada Trinidad Sudaca: violencia, corrupción, pobreza. No disimulen, primos gallegos, catalanes, vascos: ustedes también piensan en eso. Y nosotros: uno de los deportes clásicos en cualquier encuentro de latinoamericanos de acentos variopintos es el Campeonato del Peor: quién tiene en su país más corrupción, mayor violencia, más pobreza. Lo cual nunca se resuelve -los sudacas somos orgullosos- y entonces podemos pasar a la etapa siguiente y postular que las tres están perfectamente ligadas: que la violencia es un producto de la exclusión creada por la pobreza y profundizada por la corrupción de los poderosos -o algo así. Pero que no sabemos, claro, cómo salir del círculo vicioso.
– – –
Ciudad del Este es el triunfo de lo falso. Las calles y los puestos y los locales rebosan de falsificaciones mayormente chinas: las zapatillas falsas, por supuesto, y los falsos perfumes franceses y las lacostes tan falsas como una descripción y las pilas y pilitas falsas y las falsas camisetas de fútbol y los bolsos Vuitton o Mandarina perfectamente falsos y los encendedores y los relojes y los licores y los remedios falsos: aquí lo único verdadero es la falsificación. Alguien trata de convencerme de que fabrican falsas hamacas paraguayas pero no sabe explicarme cómo se logra ese portento. Entonces otro me cuenta que, a la noche, todo se llena de falsas mujeres que son, en verdad, nenas -y me impresiona un poco tanto esmero.
Hace calor. Por las calles atestadas de vendedores y compradores -en Ciudad del Este no hay más categorías posibles- cruzan chicos cargados de cajas y más cajas, muchachos que tratan de venderme un cortapelos, chicas que me ofrecen estampitas de vírgenes, y el polvo se mete en todas partes y los gritos se meten y el olor de tantos sudores combinados. Ciudad del Este es sudaca sin velos y, en medio de todo eso, una tienda enorme elegantísima la convierte en metáfora boba de América Latina. Entre el olor y el polvo y esos gritos, el edificio de vidrios y de acero: la Monalisa es un duty free de aeropuerto con perfumes relojes lapiceras maquillaje maletas de las marcas correctas y lo atienden las chicas más correctas y hay poca gente y hay silencio y el aire es fresco muy correcto y, en el sótano, para mi gran sorpresa, aparece la mejor bodega al sur del río Bravo: esos grandes vinos franceses que aquí no bebe nadie, nada por menos de cien dólares. El caos, los vivillos, las falsificaciones, la pobreza activada rodeando el lujo más abstruso. Ciudad del Este, ex Puerto Stroessner, Paraguay, Triple Frontera, es un curso exprés perfecto sobre Latinoamérica.
– – –
Mucho más que la pobreza, esa miseria: la diferencia obscena.
– – –
Aunque en los últimos años la economía de Latinoamérica ha crecido un poco, en cifras de ministerios y bancos internacionales; el continente tiene, además, un tercio de las aguas limpias del mundo, las mayores reservas de petróleo, cantidad de minerales, plantaciones, tierras, poca gente. Hubo milagros chilenos, peruanos, casi colombianos, incluso mexicanos y por supuesto brasileños. Pero la economía latinoamericana sigue marcada por su dependencia de los mercados internacionales -el continente es más que nada un productor de materias primas o, como se dice ahora, de commodities- y, sobre todo, por aquello que llaman la pobreza: 200 millones de personas -dos de cada cinco- que no comen todo lo que deberían.
-Uy, ustedes los sudacas no paran de hablar de su pobreza. ¿Será para tanto?
– – –
Es difícil imaginar la realidad de la pobreza desde las calles de una ciudad rica. Creo que recién lo entendí hace unos años, cuando fui a un campamento del movimiento de campesinos Sin Tierra brasileño, en medio del Amazonas. Los ocupas rurales me alojaron en la choza de una mujer de 30 años que no estaba allí -y se llamaba Gorette. Aquella noche, imperdonable, espié sus posesiones: en su choza había una cocina de barro, un machete, 4 platos de lata, 3 vasos, 5 cucharas, 2 cacerolas de latón, 2 hamacas de red, las paredes de palos, el techo de palma, un tacho con agua, 3 latas de leche en polvo con azúcar, sal y leche en polvo, una lata de aceite con aceite, 2 latas de aceite vacías, 3 toallitas, una caja de cartón con 10 prendas de ropa, 2 almanaques de propaganda con paisajes, un pedazo de espejo, 2 cepillos de dientes, un cucharón de palo, media bolsa de arroz, una radio que no captaba casi nada, 2 diarios del Movimiento, el cuaderno de la escuela, un candil de kerosén, tres troncos para sentarse, un balde de plástico para traer agua del pozo, una palangana de plástico para lavar los platos y una muñeca de trapo morochona, con vestido rojo y rara cofia. Eso era todo lo que Gorette tenía en el mundo -y digo todo: exactamente todo y nada más. Aquella noche empecé a entender qué era la pobreza. O lo supuse.
– – –
Porque después me pareció que la palabra pobreza no servía para describir las sociedades latinoamericanas. Pobreza es una palabra demasiado amplia: describe, suponemos, la condición de los que tienen casi nada. Gorette, por ejemplo: su austeridad extrema era la norma en aquel campamento de campesinos que habían decidido ir a buscar sus vidas al medio de la selva; ninguno de sus vecinos y compañeros tenía mucho más. Pero es un caso cada vez menos frecuente: en América Latina, la mayoría de los pobres vive en asentamientos precarios alrededor o dentro de las grandes ciudades, o sea: enfrentados al martilleo constante de que otros sí tienen todo lo que ellos no. Lo cual, a falta de mejor palabra, querría llamar miseria.
No es lo que dice la Academia: en su diccionario, miseria figura como “estrechez, falta de lo necesario para el sustento o para otra cosa, pobreza extremada”. Pero lo que llamo miseria es la desigualdad brutal, concentrada en un mismo territorio, y sus efectos de enchastre y de violencia: la humillación constante. La pobreza latinoamericana no suele aparecer en un contexto de carencia, de imposibilidad: no un desierto sudanés, no un pantano bengalí. Son villeros o pobladores o favelados junto al barrio caro pomposo custodiado: pobreza con escándalo de despilfarro cerca. La pobreza común es dura pero crea vínculos, redes, tejidos sociales; la miseria de la desigualdad los rompe, deshace cualquier intento de construcción compartida. El diezmo más rico de los latinoamericanos gana más de 30 veces más que el más pobre; en España, por ejemplo, la proporción ronda el 10 a 1. La esperanza de vida de mis vecinos de Buenos Aires es de 76 años; los habitantes del Chaco, una provincia de este norte, se mueren -en promedio- a los 69. O sea: un porteño vive un 10% más que un chaqueño -y la proporción es parecida si se comparan habitantes de San Pablo y Alagoas en Brasil, o Lima y Cuzco en Perú. Muchas otras cifras podrían decir lo mismo: pedestre, suelo creer que nada es más decisivo que vivir o no.
– – –
Digo: miseria. Una sociedad que produce el triple de los alimentos que precisa -pero uno de cada seis chicos sigue desnutrido. O, dicho de otro modo: aquella bodega con sus Château Mouton-Rothschild en medio de la selva de chiringuitos falsos. Eso es, ahora, todavía, América Latina. Y así nos sigue yendo. –
Martín Caparrós (Buenos Aires, 1957). Una luna. Anagrama. Barcelona, 2009. 181 páginas. 16 euros.
TIEMPO DE AMAPOLAS (IDENTIDAD)*
Al sur de Colombia, los ingas continúan su particular batalla contra otra tiranía, la de las mafias de la heroína.
Hernando Chindoy, gobernador del Cabildo Indígena de los ingas, supo que habían cambiado los tiempos la noche en que vio a sus vecinos comer algo que él nunca había probado, sardinas en lata, inimaginables hasta entonces en su rincón del mundo, al extremo sur de Colombia, en el departamento de Nariño, una imponente geografía montañosa que se alza hasta los 5.000 metros y ostenta varios volcanes que de tanto en tanto estornudan ceniza, para que nadie olvide que se trata de monstruos activos. Y las sardinas aquellas, que venían en salsa de tomate y eran marca Van Camp’s, resultaron ser apenas un anuncio de la gran transformación que a partir de 2003 tendría lugar en la zona, cuando sus gentes empezaron a andar armadas, las caras extrañas fueron más que las conocidas, hubo billetes para meter al bolsillo, los bares y los burdeles salieron como de la nada y la muerte se instaló a vivir en los campos y las plazas.
La causante de la conmoción había sido una flor. Aquella a la que el tenore di grazia Tito Schipa le cantara inocentemente, amapola, lindísima amapola, será siempre mi alma tuya sola, sin sospechar que en un futuro cercano el objeto de sus trinos daría lugar al multimillonario tráfico ilegal de la heroína. “Antes utilizábamos la amapola como adorno”, dice Chindoy, “y la sembrábamos en macetas porque apreciábamos su belleza. Pero de repente miramos alrededor y vimos que toda la tierra se había transformado en un jardín y que la montaña estaba cubierta por las flores rojas”. Ahora crecían hasta en las calles de tierra del poblado, e iban reemplazando a la papa y a la alverja en las huertas caseras. También podían ser blancas o moradas, añade Sonia Amado, y recuerda que cuando las vio por primera vez, al regresar de visita a Puerres, su pueblo natal, aquello le pareció una fiesta de colores.
Con las flores llegaron gentes que les dijeron: abran los ojos, que eso es dinero en grande, la flor va a dar trabajo para todo el mundo. Los ingas se volcaron con entusiasmo a extraer el látex, tres mínimas rayas con cuchilla de afeitar en el bulbo de cada flor, y a poner una copita de las de ron para recoger las gotas blancas. Los cultivos daban leche, y la leche era bien paga. Habían llegado al pueblo los compradores: paramilitares, mafiosos y criminales de toda laya, a través de los cuales la comunidad, hasta entonces aislada y pobre, entró a hacer parte de la vertiginosa cadena de un ávido y asegurado mercado internacional. En el nuevo negocio hubo cabida para todos, especialmente para los más marginados, mujeres y menores que con sus manos, pequeñas y cuidadosas, podían rayar la delicada flor con más eficacia que los hombres. “Los niños eran un poco más bajos que las plantas”, dice William Martínez, “y cuando estaban rayando en los amapolares no se les podía ver, se ocultaban entre las flores, sólo se descubría su presencia por el movimiento de los ramajes”.
Al calor de la bonanza, los ingas abandonaron su propia lengua, compraron radios e hicieron a un lado sus trajes tradicionales, confeccionados en lana virgen y telar manual, para echarse encima la pinta con ropa de marca. Dejaron de lado la embriaguez mística y ceremonial del yahé, o santo remedio, para ponerse unas borracheras olímpicas en las cantinas, con ron Cinco Estrellas o Viejo de Caldas. Y al tiempo con la euforia fue llegando la desgracia, y la flor bendita mostró su cara amarga. Por andar en el embeleco de sembrarla, se habían olvidado de cultivar alimentos, que se encarecieron tanto que aunque había dinero, no alcanzaba para comer. Las guerrillas, que se ingeniaron la manera de sacar tajada custodiando los amapolares, se convirtieron en justicieros y aplicaron pena de muerte a quien incumpliera los pactos del negocio. El Plan Colombia, acordado entre Estados Unidos y el Gobierno colombiano, dispuso la criminalización de la siembra, la militarización de la zona y la fumigación masiva desde aviones, como medidas para erradicar los cultivos a la brava. Muchos adultos de la comunidad fueron a parar a la cárcel mientras en casa quedaban los niños solos. Se arruinaba quien cayera en manos de la ley, al gastar en abogados más de lo que había ganado con el látex. Para mantener al Ejército alejado de la amapola, las guerrillas levantaron la consigna “nosotros no peleamos contra el Ejército, el Ejército pelea contra las minas”, y enterraron cientos de quiebrapatas que empezaron a estallar, quitándole la vida o las piernas a las mujeres que iban a por agua, a los niños que jugaban entre los matorrales, a los campesinos que bajaban al mercado.
“Era imposible no darse cuenta de que estábamos haciendo algo mal, algo muy malo para nosotros mismos”, dice Chindoy. Habían puesto en jaque la vida, y la comunidad se les disolvía, al perder costumbres y disolver lazos en el remolino de la novedad. “Se nos olvidó lo que los abuelos nos habían enseñado al calor del fogón”, reconoce Querubín, cabeza del cabildo de justicia. Se les había vuelto extraña hasta la propia tierra. Por generaciones la habían defendido manteniendo acciones de resistencia contra la violencia terrateniente y esgrimiendo en las notarías el título de propiedad que Felipe II, rey de España, les había firmado durante la Colonia. Y ahora esa misma tierra, la Pacha Mama que sus ancestros habían venerado y respetado, estaba envenenada con fumigantes, sembrada de minas, regada con sangre. Había que dar marcha atrás. Quedaba claro que el nuevo camino era una espiral hacia el desastre.
De ahí que el Cabildo Indígena de los ingas, convocado por Chindoy, se planteara la urgencia de volver a los cultivos tradicionales tras arrancar a mano hasta la última amapola. “La gran mayoría de la gente no quería”, dice Chindoy, “alegaban que si se acababa la amapola se iban a morir de hambre, que regresaría la gran pobreza, que los jóvenes se irían lejos a buscar su vida, porque aquí no habría nada para ofrecerles”. Durante un año entero, los integrantes del cabildo debieron conversar con las familias, una por una, hasta lograr que la comunidad se comprometiera en las grandes mingas de la erradicación definitiva.
El actual gobernador del departamento de Nariño, Antonio Navarro Wolff, es el principal impulsor de una política generalizada de sustitución voluntaria de cultivos ilícitos. Navarro Wolff, ex comandante del desmovilizado M-19, es oriundo de la propia Nariño, tierra por la que anduvo enmontado y enfierrado acompañando las luchas indígenas, y que ahora, dos décadas después de deponer las armas, ha llegado a gobernarla por vía legal y voto popular. “Trabajar era bueno en el Sur”, había escrito su coterráneo, el gran poeta Aurelio Arturo, pero esa afirmación había dejado de ser cierta. Debido tanto al narcotráfico como a la coacción oficial para acabarlo, trabajar en el sur se había vuelto una experiencia azarosa, cuando no mortal. Sacar adelante una región tan pobre, aislada y sumida en la violencia como Nariño no resultaría tarea fácil, así que Navarro se propuso al menos un objetivo, elemental y central: que hombres y mujeres pudieran trabajar en paz, y que su trabajo les diera suficiente para mantener dignamente a sus hijos. Los cultivos ilícitos no permitían ni una cosa ni la otra. Navarro era consciente de que la legalización de la droga, como medida mundialmente acatada, sería la única solución para ponerle punto final al problema, porque acabaría con los altos precios de la heroína y por tanto también con el látex, la amapola, los cultivos de amapola, los narcos, los paras y la guerrilla; con la legalización, toda esa barahúnda se derretiría como las nieves de antaño. Pero también sabía que no podía quedarse de brazos cruzados esperando a que llegara ese día, o sea, el de san Blando, que no tiene cuándo. Debía actuar ahí y ahora, en las condiciones dadas, y montó un plan de desarrollo agrícola con base en la sustitución voluntaria, con dos condiciones que serían a la vez garantías: no fumigantes, y no violencia. “El objetivo del programa”, dice, “es lograr cero amapola y cero coca, sin rodeos, sin ambages, pero como resultado del desarrollo rural, seguridad e ideología, y no como producto de un simple ejercicio de autoridad. La erradicación a la fuerza puede obligar a la gente a destruir la amapola, pero no puede evitar que reincida. Más que erradicar, el verdadero problema es evitar la resiembra. Buscamos que el agricultor que erradique tenga convicción y confianza en lo que está haciendo”.
El plan de Navarro puede atorarse en un cuello de botella, que consiste en que el mercado, que alarga gustoso sus tentáculos hasta la región más lejana para hacerse a una mercancía valiosa como la heroína, no va a perder el sueño por unas cosechas de hortalizas. “Hay la tierra y hay quien la trabaje”, dice Chindoy, apuntando con el índice hacia los nuevos sembradíos de alverja y café de su resguardo, “pero falta quien nos compre”. Apoyándose en el fortalecimiento de su comunidad y en el control ejercido por autoridades propias, los ingas han encontrado la fuerza, la disciplina y la ideología necesarias para prescindir de la flor roja, que ya no cultivan ni en las macetas de sus patios. “Hoy somos pobres materialmente, pero vivimos en paz”, te dicen allá desde los ancianos hasta los niños, como si necesitaran reafirmarse en su decisión. Porque la renuncia a la amapola no ha sido ningún camino de rosas, y si en alguna parte hay un coronel que no tiene quién le escriba, en las altas montañas del sur de Colombia hay muchas comunidades, como la de los ingas, que no tienen a quién venderle sus productos agrícolas, y que a través de Hernando Chindoy quisieran hacerle una pregunta a quienes en el mundo manejan la política antidroga por vías coercitivas y violentas: “¿Y no sería más barato, más eficaz y hasta más bonito que el mercado internacional se ocupara de comprarnos unos cuantos bultos de alverja?”.
(*)Laura Restrepo (Bogotá, 1950). Demasiados héroes. Alfaguara. Madrid, 2009. 164 páginas. 18,50 euros.
LA HORA DEL BOLERO (*)
Sucedió hace cinco años. Estaba de visita en la Ciudad de México, cuando por uno de aquellos tics que quedan de las viejas rutinas, pasé a lustrar mis zapatos con el mismo “bolero” (así se les llama en México a los lustrabotas) que me había lustrado durante muchos años, a inmediaciones de la estación de metro San Pedro de los Pinos. Era una mañana soleada de primavera y el caos paralizaba la ciudad con media docena de marchas de protesta. Me quejé de ello. El bolero comentó la crisis económica y el aquelarre político, y luego me dio una explicación que nunca olvidaré: “Ahí viene la bola”, dijo mientras con el encendedor le sacaba un fogonazo al cuero embetunado de mis zapatos. “En este país la bola viene cada cien años: en 1810 por la independencia, en 1910 por la revolución y ahora ahí viene de nuevo para el 2010”. Y sentenció: “Nadie la puede detener. Está escrito en el cielo”. La “bola” en México es sinónimo de tumulto, reunión bulliciosa de gente en desorden, revolución; cuando las tropas de Villa u otro caudillo revolucionario se acercaban a un pueblo, la gente anunciaba aterrorizada: “Ahí viene la bola”.
Cuando escuché la explicación del bolero me pareció insólito que desde entonces estuviera en el imaginario popular la inminencia de una inevitable conflagración social y política, determinada por una idea cíclica de la historia, y que semejante predicción viniera de un bolero, cuyo gremio, férreamente organizado, funciona como una importante antena de escucha del servicio de inteligencia mexicano. Si no lo hubiera conocido de años atrás, hubiera pensado que se trataba de una provocación para “sacarme la sopa” (información) dada mi condición de extranjero. Pero fue él quien habló, no yo, y puedo jurar que dijo “está escrito en el cielo”, y que no es una adaptación mía de aquella frase de Jacques el fatalista.
Ciertamente dos meses después de que la dictadura de Porfirio Díaz celebrara con fasto y pompa el primer centenario de la Independencia en septiembre de 1910, un movimiento revolucionario explotó en las narices de una élite que no daba crédito a lo que sucedía, pero ahora estamos en pleno siglo XXI, México vive una democracia y nada igual puede suceder, me dije entonces con certeza, aún sorprendido por esa visión “mítica” de la historia que pervive en sectores populares de Latinoamérica.
Cinco años después, y en la antesala de las celebraciones del bicentenario de la independencia, ya no tengo la misma certeza. Y me pregunto consternado si el bolero de San Pedro de los Pinos no habrá tenido razón y tales festejos no serán sino el detonante de un nuevo ciclo de violencia infernal (como la que ya se padece en México), de gorilismo solapado (como el que impera en Honduras, Venezuela, Nicaragua) y de guerras entre vecinos suramericanos (que los amagos entre Caracas y Bogotá, y Lima y Santiago son moneda corriente). Y también me pregunto si en verdad hay algo que celebrar -aparte de las realizaciones en la cultura y el arte-, porque en lo político padecemos una resaca de doscientos años de frustraciones, con gobernantes que han blandido el espejismo del bienestar y el desarrollo como los conquistadores españoles lo hacían con la bisutería.
Y me digo que quizá lo único a celebrar sería lo inevitable, el sentido de pertenencia, aunque aquello a lo que se pertenezca sea una mugre, en especial para los millones de desesperados ante la miseria del presente y el futuro que se les ofrece, quienes sólo piensan en largarse al llamado Primer Mundo y que el último en irse eche la tranca.
(*) Horacio Castellanos Moya (Tegucigalpa, 1957), escritor salvadoreño residente en Tokio, ha publicado recientemente el libro de relatos Con la congoja de la pasada tormenta (Casi todos los cuentos). Tusquets. Barcelona, 2009. 312 páginas. 19 euros.
EL FIN DE LA POESÍA (EMIGRACIÓN Y GUERRILLA) *
Historia y complicaciones de la guerrilla desde 1950 al siglo XXI.
Los primeros antecedentes de la guerrilla latinoamericana datan de los años cincuenta, cuando las milicias campesinas luchaban contra el sistema casi feudal del agro, o simplemente subsistían a costa de bandidaje. Pero a partir de los sesenta, la Revolución Cubana dotó a esos grupos de una ideología, de un proyecto continental y, por cierto, de una poesía.
Poeta era Javier Heraud, del Ejército de Liberación Nacional peruano, o el salvadoreño Roque Dalton, asesinado por sus propios compañeros del Ejército Revolucionario del Pueblo. Poeta era Ernesto Cardenal, otrora icono del sandinismo. Los poetas, sin embargo, no suelen ser grandes estrategas militares. Un notable ejemplo de ello fue el Ejército Guerrillero Popular, que trató de abrir un foco guerrillero en Argentina en 1964. Sus miembros pasaron hambre. Sufrieron una geografía endiablada. Los campesinos de Salta, en vez de acogerlos como liberadores, los denunciaron a la policía cada vez que los vieron. Antes de lograr ningún objetivo, buena parte de los guerrilleros fueron arrestados, y a su líder Jorge Masetti se lo tragó la selva. Nunca volvió a saberse de él.
La mayoría de estos “ejércitos” contaba con menos de cuarenta efectivos, todos ellos blancos de clase media con muchas ilusiones y poco entrenamiento. Fascinados con la experiencia revolucionaria cubana, y adiestrados ahí durante unos meses, regresaban a sus países con el plan de abrir focos revolucionarios en toda América Latina. Casi siempre caían muertos en menos de un mes.
Uno de sus principales obstáculos era su propia estrategia. El planteamiento militar guevarista sólo podía funcionar en países pequeños, llanos, tupidamente tropicales y asolados por regímenes repugnantes sin defensa posible, como Cuba o Nicaragua. El propio Che Guevara cayó en Bolivia, víctima de su desconocimiento del terreno y de la desconfianza de los indígenas. Pero eran tiempos de ideales, y los guerrilleros creían que todo era posible. Al fin y al cabo, la misma revolución cubana parecía inviable, hasta que se hizo.
En los años noventa desaparecieron de América Latina las últimas dictaduras militares de derecha, y con ellas, las últimas guerrillas. Sin embargo, hubo una geografía donde éstas lograron, si no tomar el poder, al menos sobrevivir: las zonas de producción de hoja de coca. Se trata de regiones semitropicales situadas entre los Andes y la selva, especialmente en Colombia y Perú. Ahí resultaba fácil esconderse, y el narcotráfico ofrecía una fuente de financiamiento inagotable.
En esos mismos años, el comunismo cedió el puesto a las drogas como enemigo regional de Estados Unidos. Desde entonces, Washington financia la fumigación de cultivos cocaleros y la entrega de pertrechos militares a sus Estados aliados en el tema. Con lamentable frecuencia, el resultado de esas políticas es la intoxicación o muerte de los campesinos, y la persecución y criminalización de sus dirigentes. De cara a la población, eso brindó una nueva legitimidad al discurso guerrillero que ya sonaba trasnochado en cualquier otro lugar.
La asociación de guerrilla y narcotráfico es sólo un tramo más del reguero de violencia que acompaña la ruta de la coca. En Bolivia, el Evo Morales de hace pocos años dirigía la asfixia de la capital por bloqueo. En Centroamérica, las maras se ocupan del pequeño comercio y la protección de los traficantes. En México, la guerra contra el narco se cobró seis mil víctimas mortales sólo en 2008.
No obstante, cada caso es diferente: los sindicatos cocaleros bolivianos han tomado el poder por vía electoral y enfatizan el lema “coca no es cocaína”. Los narcos y las maras no tienen aspiraciones políticas, y la mayoría de ellos ni siquiera sabrían deletrear esa palabra. En cambio, el peligro con las guerrillas -como las FARC en Colombia o Sendero Luminoso en Perú- es que aspiran a convertirse en un poder paralelo, y en ciertas regiones, ya lo son.
En un principio, los guerrilleros en estas zonas funcionaban como un Estado: brindaban protección armada a los campesinos, establecían un código legal y practicaban juicios, controlaban el precio de la coca y cobraban un impuesto por su venta. Progresivamente, fueron ampliando sus actividades: algunos se convirtieron en sicarios de los traficantes, como parece ocurrir con Sendero Luminoso en el Perú. Su función es hostigar a los militares para liberar las rutas de salida de la droga. Otros grupos, sobre todo en Colombia, empezaron a controlar franjas cada vez más grandes del negocio. Son dueños de sus propios cultivos y negocian de igual a igual con los traficantes, como líderes de microestados cocaleros.
Ésa es la complicación para combatir a los guerrilleros del siglo XXI. Donde se subordina a los narcos, se les puede tratar como delincuentes comunes. Pero donde la población los apoya, las operaciones militares dañan a la población civil y fortalecen a los subversivos. Desde el exterior es casi imposible conocer la dinámica política de cada sitio específico. Hoy en día, de hecho, lo único seguro es que resultaba más fácil matar poetas.
(*) Santiago Roncagliolo (Lima, 1975). Memorias de una dama. Alfaguara. Madrid, 2009. 336 páginas. 19,50 euros.
DE INMIGRANTES A EMIGRANTES (*)
El latinoamericano de las últimas décadas nace con una vocación emigrante. Pero los que se han ido han seguido construyendo la grandeza del continente.
Carlos Fuentes dijo alguna vez que los argentinos descendían de los barcos. Se refería a cómo la inmigración de fines del XIX y principios del XX transformó por completo el país austral. Argentina fue un extremo, pero en los otros países latinoamericanos la inmigración también fue fundamental. Hay comunidades italianas en Venezuela, croatas en Bolivia, japonesas en el Perú. El aporte de los inmigrantes puede encontrarse tanto en el sector político como en el empresarial, artístico, deportivo o gastronómico.
Algo cambió en las últimas décadas. Latinoamérica dejó de ser un importante centro de atracción de inmigrantes y se convirtió, más bien, en una región de gente muy dispuesta a emigrar a otras latitudes. Las razones son estructurales y tienen que ver, sobre todo, con las dificultades de muchos países del continente para crear fuentes de trabajo capaces de brindar oportunidades de desarrollo y crecimiento. En esto han fracasado en general tanto los proyectos políticos neoliberales como los de la izquierda. En algunos casos ha habido notables mejorías, pero éstas son más las excepciones que la regla.
El latinoamericano de las últimas décadas ya nace con una vocación emigrante. Está la emigración al interior de una nación, que ha producido países centralistas, con capitales acromegálicas que devoran fácilmente al resto (Santiago, en Chile; Buenos Aires, en Argentina; el Distrito Federal, en México). Está la de un país a otro del continente: los centroamericanos que se trasladan a México; los peruanos que buscan mejores horizontes en Chile; los bolivianos que se instalan en Argentina. Y está, por supuesto, la emigración a España y a Estados Unidos.
Durante mucho tiempo los analistas vieron esta emigración como algo negativo para el continente. Se habló de la “fuga de cerebros”: ingenieros, intelectuales, académicos. Pero también emigra la mano de obra cualificada (plomeros, albañiles, electricistas) y gente sin trabajo dispuesta, simplemente, a buscarse la vida en otra parte. En los últimos años, los políticos y los economistas comenzaron a encontrarle algo positivo a esta emigración: las remesas enviadas de España y Estados Unidos al continente son la principal fuente de divisas en algunos países, sostienen economías familiares y apoyan la estabilidad macroeconómica.
Lo positivo va más allá de la cuestión económica. Hay que entender a los latinoamericanos de hoy como seres con una identidad fluida, gente que ha hecho de la incertidumbre ante el mañana una parte esencial de su ser. Los que se han ido nunca se han ido del todo: a través de las remesas, de la forma en que han logrado que su cultura eche raíces en territorios extraños, de un aporte artístico, intelectual y científico que no cesa, han seguido construyendo la grandeza del continente. Que el lenguaje español haya logrado establecerse en el gran imperio de Estados Unidos debe verse como un triunfo. Que haya grandes deportistas, escritores y científicos viviendo fuera del continente contribuye a la autoimagen de una América Latina acostumbrada a frustraciones y derrotismos.
Muchos latinoamericanos que viven lejos se han establecido en otros países y defienden otras banderas; otros continúan con un pie en su nuevo país y otro en el que dejaron, incapaces de afincarse definitivamente o de regresar de una vez por todas al lugar que añoran. Lo suyo es una utopía: vivir dos vidas a la vez, estar allá y aquí al mismo tiempo. Esa inestabilidad quizá no sea buena para el día a día, pero lo es para la creatividad: se necesita rapidez mental e imaginación para sobrevivir a los desafíos de la distancia sin abandonar los sueños del regreso. Algunos logran separar lo que hacen en compartimientos estancos: el nuevo país es el lugar donde se trabaja, el de origen es el territorio de los afectos. Otros encuentran la argamasa mágica que les permite conciliar esas varias vidas.
Es larga la lista de los que han nacido en América Latina y les ha ido muy bien en otra parte: Alma Guillermoprieto, Alejandro Amenábar, Diego Maradona, Junot Díaz, Salma Hayek, Daniel Barenboim… A los que se les mete el gusano de la culpa por haber partido hay que decirles que al hacerlo han ayudado a reinventar el continente; han enseñado que la adscripción geográfica es sólo una manera de ser latinoamericano. La emigración es dolor, soledad, nostalgia y mucho trabajo; también es júbilo, reinvención, deseo de futuro y flexibilidad. Así llegamos a los doscientos años: añorando nuestra tierra, pero sin dejar de celebrarla en cada gesto.
(*) Edmundo Paz Soldán (Cochabamba, Bolivia, 1967). Los vivos y los muertos. Alfaguara. Madrid, 2009. 206 páginas. 15,50 euros.
Sigue leyendo →