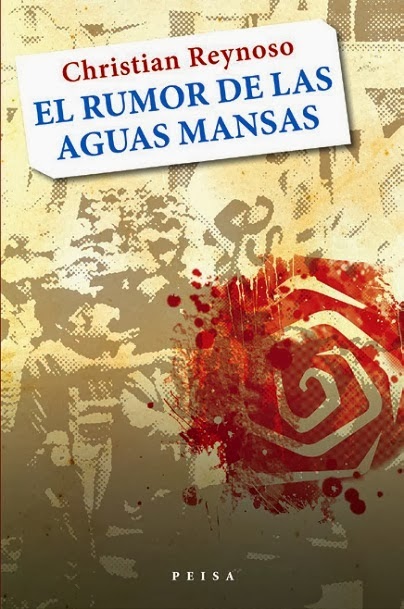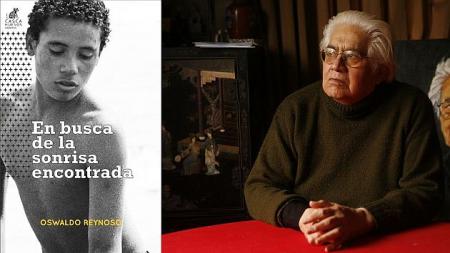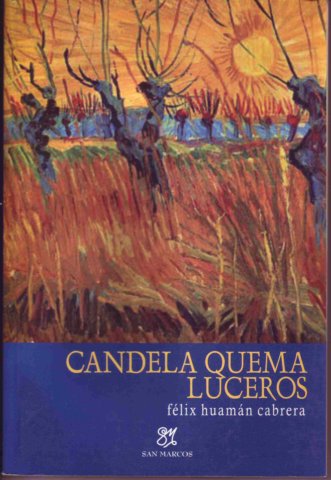Carlos Arturo Caballero Medina
Universidad Nacional de San Agustín
ccaballerome@unsa.edu.pe
Aunque se advierte un declive en la producción de la narrativa de la violencia política en el Perú y un ascenso de la autoficción y el relato fantástico, La voluntad del molle (Lima, FCE, 2006) de Karina Pacheco, novela reeditada en 2016, aporta reflexiones sobre el trabajo de la memoria en torno al conflicto armado interno (1980-2000).
El argumento de esta novela desarrolla una de las explicaciones del Informe Final de la Comisión de la Verdad y Reconciliación (2003) acerca de las causas del conflicto armado interno: las profundas desigualdades sociales, económicas, políticas y culturales generaron un enorme resentimiento en la población más excluida, el cual fue aprovechado por Sendero Luminoso para captar a cientos de jóvenes en las zonas altoandinas a favor de la lucha armada. No obstante, no es una novela propiamente sobre el conflicto armado interno sino sobre el ejercicio de la memoria desplegado por las protagonistas.
Jelin denomina trabajo de la memoria a la acción transformadora que los sujetos realizan sobre sí mismos y sobre su entorno a partir de las memorias del pasado. Lo contrario es la invasión de la memoria pasada en el presente quizá de manera violenta y recurrente, pero si sobre esos materiales no se actúa críticamente, si no se plantea la necesidad de resignificarlos, no se podría hablar de un trabajo de la memoria (2002, p. 14).
A diferencia de la historia (history), la memoria emplea materiales considerados intrascendentes para una investigación documental sobre el pasado. Elisa y Elena son dos hermanas que descubren los secretos de su madre recién fallecida en unas cartas guardadas en un baúl, a partir de las cuales reconstruyen una parte medular de la historia de su familia materna. Las cartas contienen duras revelaciones sobre su padre, madre, abuelos maternos y demás miembros de la familia quienes impidieron a su madre sostener una relación con un joven profesor Alejandro Ramírez Carhuarupay al que despreciaban por su apellido andino y a la que arrebataron al hijo producto de esa relación apenas nacido.
Las cartas componen un intertexto que determina el curso de la historia (story), es decir, su descubrimiento influyó decisivamente en las acciones de las personajes. De no haberlas hallado, Elisa y Elena habrían continuado con su rutina laboral y afectiva. En cambio, su hallazgo produjo en ellas una transformación vital por cuanto se abocaron a nuevas indagaciones para constatar sus especulaciones o avanzar en otros descubrimientos. De este modo, las cartas son un documento importante en esta novela, pero no suficiente para comprender el pasado, puesto que las protagonistas acudieron a otras fuentes para completar los vacíos de las cartas.
El valor de los testimonios fue relativizado e incluso subestimado por los estudios históricos tradicionales. La subjetividad del testimoniante, el componente emocional, la distancia temporal entre el hecho y la manifestación del testimonio, y la ausencia de documentos oficiales que corroboren los testimonios son algunas de las objeciones contra los testimonios. Sin embargo, en La voluntad del molle, el trabajo de la memoria se fundamenta en la búsqueda de testimonios tanto de sujetos dominantes como de sujetos subalternos. El discurso testimonial impacta porque ofrece una versión alternativa a la versión oficial de los hechos. Con frecuencia, el testimonio subvierte el relato oficial, lo discute en cuanto tiene la oportunidad de ser enunciado y confrontarlo. Puede ser que el testimoniante encuentre por sí mismo el modo de confrontar el discurso oficial que lo relega; o también que exista un intermediario con mayor agencia (agency) que se haga cargo de las demandas del o los testimoniantes.
Esto último es lo que sucede en la novela de Karina Pacheco. Elisa y Elena incorporan el testimonio de Florinda y Otilia, las criadas indígenas; Matilde Carhuarupay, la anciana madre de Alejandro, Julia, mejor amiga y cuñada de Elena, discriminada por su ascendencia negra; y el del mismo Alejandro en persona. Sin embargo, nunca pudieron obtener el testimonio de su medio hermano Javier, ejecutado por las fuerzas del orden y en quien se concentraron los peores maltratos, ni de su madre. Estos testimonios conservaron en silencio la memoria familiar hasta que fueron requeridos por Elisa y Elena, quienes los emplearon para elaborar un gran relato familiar resultado de la incorporación de otras subjetividades y otros discursos anteriormente silenciados por la versión familiar oficial controlada por la abuela Gema. Elisa y Elena son artífices de la irrupción de esas subjetividades y discursos alternativos al poder.
En la distinción entre memoria e historia, Pierre Nora señala que la memoria enfatiza lo afectivo, las deformaciones sucesivas, es portada por grupos sociales que recuerdan lo vivido, por lo cual es un fenómeno colectivo, vital y experimentada desde un presente, mientras que la historia es intelectual, analítica, crítica y totalizante, una “reconstrucción siempre problemática e incompleta de lo que ya no es” (2008, p. 21). Cartas personales y testimonios de sujetos marginales han sido fuentes documentales relegadas por los estudios históricos; en cambio, sí son relevantes para los estudios de la memoria. En tal sentido, el trabajo de la memoria emprendido por Elisa y Elena se basa en una investigación del pasado familiar rememorado por quienes lo vivieron y aún padecen sus secuelas en el presente. Estas hermanas no se detienen en el sufrimiento de la revelación ni en la decepción ante las figuras familiares que admiraban o en un prolongado duelo por la muerte de la madre o una ruptura amorosa, sino que luego de concluir la elaboración de un gran relato basado en la memoria viva de los sujetos, ellas resignifican su propio lugar dentro de la historia familiar y la nacional: adquirieron consciencia de las injusticias y padecimientos de los sujetos más vulnerables a la violencia estructural (pobreza, racismo, autoritarismo) y, además, escucharon sus voces y les aseguraron un lugar en ese gran relato.
La cuestión del género adquiere importancia desde que son dos mujeres las emprendedoras de la memoria; una mujer, la matriarca que controla qué y cómo se debe recordar; y mujeres las que aportan los testimonios más reveladores. Asimismo, respecto al género, Jelin anota que varones y mujeres recuerdan de manera diferente: las mujeres tienden a recordar detalles, los varones ofrecen narrativas más sintéticas; las mujeres destacan aspectos afectivos y emocionales; los varones relatan más en clave política (2002, p. 108). Al dar voz a las mujeres que no la tenían, Elisa y Elena transforman el significado del pasado propio y el de estas mujeres. Sus voces no solo complementaran las voces masculinas o femeninas dominantes, sino que desafían el modo como se les estableció que debían recordar el pasado.
Otro aspecto del género es la sororidad (sisterhood). Marcela Lagarde la define como una experiencia de las mujeres que conduce a la alianza existencial y política para contribuir con acciones específicas a la eliminación social de todas las formas de opresión y al apoyo mutuo para lograr empoderamiento vital de las mujeres (2006, p. 126). La fraternidad entre Elisa y Elena se traduce en fraternidad simbólica entre las mujeres sufrientes para enfrentar el abuso de poder ejercido incluso por otras mujeres como la abuela Gema y las tías Isabel y Charo. La sororidad entre Julia y Elena (amigas), entre Elisa y Elena (hermanas), entre Otilia y Florinda (criadas) y entre todas ellas (mujeres) les permite entender la situación de las mujeres víctimas de alguna forma de violencia. Son mujeres que se escuchan, sufren, lloran y ríen.
Referencias bibliográficas
Comisión de la Verdad y Reconciliación (2008). Hatun Willakuy. Versión abreviada del Informe Final de la Comisión de la Verdad y Reconciliación. Lima, Perú: Comisión de la Verdad y Reconciliación.
Jelin, E. (2002). Los trabajos de la memoria. Madrid, España: Siglo XXI.
Lagarde, M. (2006). Pacto entre mujeres. Sororidad. Aportes para el debate, 123-135.
Nora, P. (2002). Los lugares de la memoria. Montevideo, Uruguay: Trilce.
Pacheco, K. (2016). La voluntad del molle. Lima, Perú: Fondo de Cultura Económica.