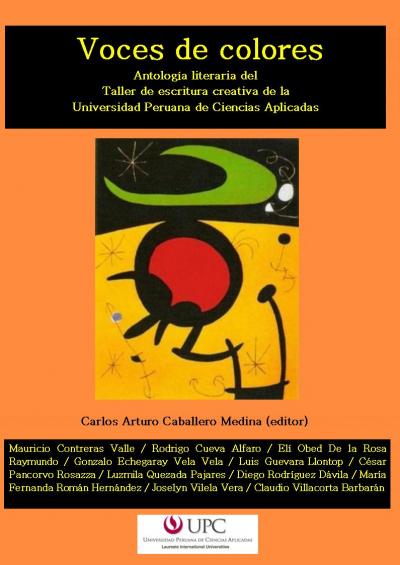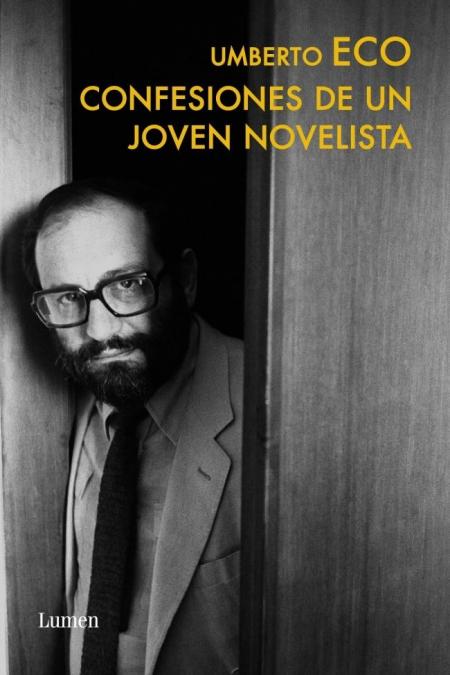
El aporte de un taller de escritura creativa a la formación de un escritor es una discusión que suele concentrarse mayormente en el ámbito de la escritura literaria de ficción. Por ello es que muchos de los que se dedican a la creación poética, narrativa o dramática cuestionan estos talleres o, en el caso de que los dirijan, los recomiendan. Sin embargo, cabe preguntarse si la creatividad es un patrimonio de la escritura literaria, entendiendo “literaria” en la acepción más corriente: como ficción. En Confesiones de un joven novelista, Umberto Eco señala que los Escritos de Lacan lucen tan creativos y sugerentes como un relato de aventuras; del mismo modo, la correspondencia de los más grandes genios de la ciencia ha mostrado, una vez revelada, que también disponían de enormes recursos creativos para la expresión escrita. ¿Por qué la obra de Dante, Cervantes, Shakespeare y Góngora se admite sin más como evidencia de escritura creativa y no así los ensayos de Montaigne, Roland Barthes, Maurice Blanchot, Jacques Lacan y Jacques Derrida? Para Eco la creatividad es posible en cualquier manifestación escrita sin perjuicio del saber que lo enuncie. Así, una carta, un ensayo, un cuento, una monografía, etc. podrían apelar a ciertos recursos de expresión escrita que los revistan de un lenguaje creativo, es decir, sugerente, metafórico, pleno de giros, analogías y comparaciones que refuercen, cuando no, amplifiquen la diversidad de significados posibles. En este sentido, un taller de escritura creativa no tiene por qué estar necesariamente dirigido a la formación de cuentistas, novelistas, dramaturgos o guionistas, sino a todo aquel usuario del lenguaje escrito interesado por un cierto tipo de registro textual que considera importante conocer y dominar.
Otro punto que suscita discusión es si realmente se puede enseñar a alguien a escribir creativamente. Para los convencidos de que el talento artístico es resultado de un genio creador, de una musa inspiradora o de alguna entidad sobrenatural externa al escritor es complicado admitir que alguien sin talento pueda lograr mediante el aprendizaje sistemático lo que ellos habrían adquirido de modo “natural”. Lo paradójico es que cuando estos genios de la palabra escrita dan testimonio de su proceso creador insisten en dejar lecciones a los novatos. O sea, si se trata de discutir la validez de un taller de escritura creativa, sostienen que allí de ningún modo se podría aprender a escribir; sin embargo, frente a un auditorio real, imaginario o simbólico ofrecen verdaderas clases magistrales sobre lo que deberían hacer quienes desean ser poetas o cuentistas. Ante cada testimonio semejante, siempre hallaremos un contratestimonio: Picasso era de la idea que la inspiración debe encontrar al artista trabajando; para Faulkner el esfuerzo y la constancia trascendían mucho más que la inspiración. Aunque un taller de escritura creativa lleve tal nombre, su objetivo primordial no debería ser formar escritores creativos sino incentivar el hábito de corregir lo escrito. En Taller de corte y corrección, Marcelo Di Marco advierte la importancia de esta precisión: quizá no sea posible enseñar a escribir, pero sí enseñar a corregir.
¿Y acaso no será que la proliferación de estos talleres obedece fines meramente lucrativos? La profesionalización de la escritura creativa mediante centros de formación académica, cursos de extensión universitaria o talleres en centros culturales demuestra que una institución responsablemente comprometida con la continuidad del taller debe invertir en infraestructura, publicidad, profesores y, eventualmente, en publicaciones. Inversión, si es que no gasto, pues si la rentabilidad no es sostenible en términos económicos, el primero en sufrir las consecuencias es quien ofrece el taller y, al mismo tiempo, los interesados en asistir. Un “taller” de 3 horas impartido sobre la marcha durante dos días, aunque fuera por el más célebre de los escritores actuales, no es en modo alguno un taller: podrá ser una conferencia magistral, un acopio de testimonios o confesiones de parte, una invitación a la escritura (o a la adquisición de su último libro, lo cual en realidad suele ser), pero no un taller, ya que este implica la participación activa del asistente en un hacer, y no la simple escucha. Por un evento así es claro que no habría por qué pagar; sin embargo, si se trata de varias sesiones semanales con frecuencia interdiaria, una plana docente experimentada, materiales de aprendizaje útiles y una certificación, la gratuidad condenaría al taller a la muerte por inanición, salvo que se disponga de un generoso y desinteresado presupuesto e instalaciones; que algún filántropo de las artes y letras lo financie; o que baste con la idea de que el taller es una reunión donde se intercambian conocimientos, anécdotas y libros (no son pocos los que confunden taller con grupo de lectura o club de amigos). Si se lo concibe así, definitivamente, tampoco habría que pagar. En consecuencia, en lugar de exigir gratuidad, convendría exigir que las actividades, materiales, saberes, espacio e idoneidad de quien lo ofrece estén a la altura de la inversión solicitada.
Finalmente, no falta los que desestiman un taller de escritura creativa porque quien lo dicte no sea propiamente un escritor con cierto prestigio, un número regular de publicaciones, premios que avalen la calidad de sus obras y con cierta trayectoria en el medio donde se desenvuelve. Recuerdo que cuando la Universidad Nacional Mayor de San Marcos inauguró la primera y única Maestría en Escritura Creativa en el Perú, anunció que su plana docente contaría con la presencia de Alfredo Bryce Echenique. Es muy posible que buena parte de quienes ingresaron a esta especialidad —que solo se mantuvo vigente durante 4 años— lo hayan hecho esperanzados en ver al autor de Un mundo para Julius frente a frente, charlar con él en los pasillos, tomar un café luego de clases o, armados de valor, compartirle algún escrito propio. Pues ni Bryce se asomó por la maestría, ni esta existe actualmente. Ciertamente, este no es el derrotero de todas las instituciones que anuncian la presencia de un escritor famoso, ya sea como parte de su plana regular o como invitado para una sesión. No obstante, aunque parezca obvio, no es suficiente con que un escritor famoso por la acogida de sus publicaciones dirija un taller de escritura creativa. Sí lo será que escriba, y también que lea críticamente. (Atiéndase con rigor a la siguiente observación que será motivo de otro artículo: escribir y publicar son dos decisiones totalmente distintas). Que sus apreciaciones sobre los escritos que evalúa contribuyan al desarrollo de competencias observables. No basta encandilar a la asistencia con anécdotas sobre escritores que los marcaron en la adolescencia ni sobre aquellos que son sus amigos íntimos, compañeros de aventuras y correrías nocturnas. Hay que retroalimentar con propiedad y rigurosidad.
En suma, un taller de escritura creativa no forma novelistas, cuentistas ni poetas; no enseña a escribir sino a corregir; requiere una inversión económica que lo haga sostenible y ello cuesta dinero; y más que un escritor reconocido, es indispensable un escritor-lector-crítico que nos brinde apuntes claros y precisos sobre nuestros avances en materia de escritura.