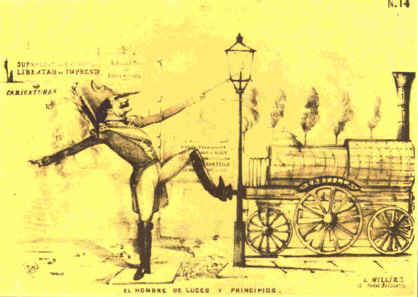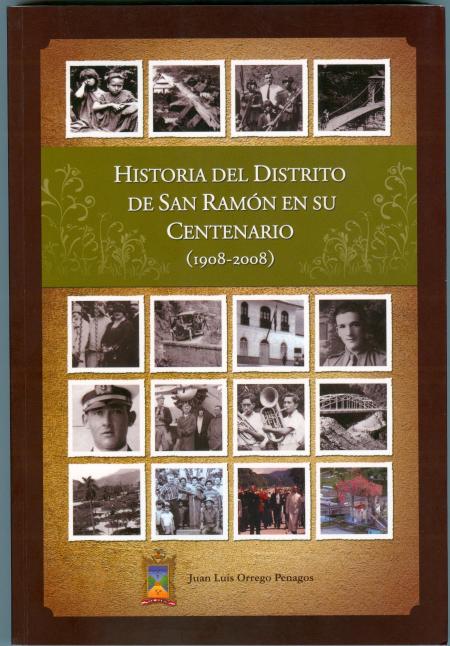París, 1919: Georges Clemenceau, Thomas Woodrow Wilson, Vittorio Emanuele Orlando y David Lloyd George
Cuando parecía que menguaba la actualidad de las fosas de la Guerra Civil los periódicos se llenan con la noticia del hallazgo de la momia de un rey no se sabe si aragonés o catalán del siglo XIV. Con vehemencia, aunque con cierto retraso, el partido socialista propone recompensar a los descendientes de los moriscos expulsados en 1609. Una asociación o fundación cultural reclama la anulación del consejo de guerra y de la condena a muerte de Miguel Hernández, quizás como primer paso para abolir también el dolor y la vergüenza de que se muriera en la cárcel. Cuanto más oscuro se vuelve el porvenir más ahínco ponen las diversas castas políticas españolas o ex españolas en agitar fantasmagorías del pasado, como si el pasado fuera una materia dúctil que cada uno pudiera manipular a su capricho, o como si fingir que es posible modificar lo que sucedió hace mucho tiempo sirviera para distraer a un público entontecido sobre la frivolidad y la incompetencia en el manejo de los asuntos que sí tendrían remedio.
“El pasado puede usarse para casi cualquier cosa que uno quiera hacer en el presente”, dice la historiadora Margaret MacMillan, que tiene escrito un libro deslumbrante sobre la Conferencia de Paz de Versalles en 1919 y otro sobre el viaje del presidente Nixon a China en 1972. Los dos están hechos con un rigor escrupuloso y con un pulso narrativo que vienen de la gran tradición de los historiadores anglosajones, y que le hacen a uno sumergirse en relatos tan ajenos entre sí con el mismo entusiasmo, descubriéndole la trama sólida de los hechos y además los matices de los retratos individuales y de las atmósferas. En los salones de Versalles, en los meses siguientes al final de la carnicería de la guerra europea, se dibujaron mapas que iban a marcar las vidas y las muertes de muchos millones de seres humanos a lo largo del siglo. En 1972, en un viaje a China que tuvo algo del tortuoso exotismo de las crónicas de Marco Polo, Richard Nixon y Henry Kissinger se encontraron con el viejo tirano ya casi embalsamado Mao Zedong, y sus reuniones y sus alianzas secretas determinaron el porvenir de la guerra fría. Desde su decrépita lejanía de emperador asiático Mao veía desdeñosamente a Kissinger como un hombre gesticulante y sudoroso al que le temblaba la voz cuando se dirigía a él. Mientras el hambre y las revoluciones asolaban una Europa en ruinas los representantes de las potencias vencedoras discutían en Versalles sobre las minucias de protocolo de una cena oficial. A MacMillan parece que no hay pormenor de los hechos históricos que no la seduzca ni personaje que no disfrute en retratar, pero su claridad expositiva es igual de poderosa, y le despierta a uno la curiosidad al mismo tiempo que le permite la estimulante satisfacción de comprender lo muy complicado: el laberinto europeo de 1919, el juego global de equilibrios entre la Unión Soviética y China y los Estados Unidos en 1972.
Su último libro, Dangerous Games, trata de la Historia en sí: del modo en que se la usa y en que se abusa de ella, en que se la manipula para justificar una matanza o una guerra o el poder de un tirano, en que se la sustituye por leyendas urdidas para alimentar el narcisismo colectivo, para envejecer y ennoblecer un pasado que no tuvo nada de ejemplar ni de glorioso o que sencillamente no existió. “Usamos la Historia para entendernos a nosotros mismos y deberíamos usarla para entender a otros”, escribe MacMillan, pero el catálogo de desatinos que ella misma enumera le da a uno una idea más bien pesimista de la actitud humana hacia el conocimiento de la verdad. Los nacionalistas serbios viven obsesionados por una confusa derrota militar de 1389 que en los años noventa del siglo pasado servía para convertir a los verdugos en víctimas y para justificar la llamada limpieza étnica, la matanza de bosnios musulmanes cuya culpa se mantenía intacta desde que en el siglo XIV se pusieron de parte del imperio otomano. Organizaciones de veteranos de las fuerzas aéreas canadienses lograron que se clausurara una exposición en la que se ponía en duda la eficacia, por no hablar la legitimidad, de los bombardeos que arrasaban las ciudades alemanas en la Segunda Guerra Mundial sin más objetivo que aterrorizar a la población civil. En la Unión Soviética los libros de Historia se modificaban de un día para otro para ajustarlos a los cambios en la ortodoxia o a la caída en desgracia de los cortesanos del Kremlin. Hitler se veía a sí mismo como un heredero del emperador medieval Federico I Barbarroja. Stalin se medía con Iván el Terrible y con Pedro el Grande, y los relatos históricos se ajustaban adecuadamente al capricho de su megalomanía. A otra escala, George W. Bush quería modelar su figura pública sobre la de Winston Churchill, del mismo modo que identificaba a Sadam Husein con Hitler, y a los que ponían en duda la conveniencia de atacar Irak con los apaciguadores que en los años treinta creían posible un compromiso con la Alemania nazi. Los dictadores, dice MacMillan, aspiran al mismo tiempo a hacer tabla rasa del pasado y a inundar el porvenir de estatuas suyas y monumentos a su propia memoria. Como Robespierre, Pol Pot quiso que los años empezaran a contar desde cero; en la Revolución Cultural china, tan celebrada por los universitarios de Occidente, Mao alentó a sus guardias rojos a destruir cualquier edificio y cualquier libro que entorpeciera la amnesia necesaria para construir una humanidad radicalmente nueva.
Los partidarios de una historia confortable y terapéutica han inventado la moda de pedir perdón por abusos ocurridos hace siglos o de aliviarlos virtualmente cancelando sentencias injustas, como si estuviera en nuestra mano alterar el pasado, o como si sirviera de algo. El Vaticano pide perdón por haber condenado a Galileo, pero la evidencia de su antiguo oscurantismo no le sirve para adoptar ahora actitudes racionales sobre el control de la natalidad ni para desdecirse de la mentira de que los preservativos no impiden la transmisión del sida. Los inventores de patrias no se cansan de repetir la leyenda del pueblo ancestral que se ha mantenido idéntico desde los tiempos más remotos y a la vez es un modelo de modernidad y cosmopolitismo acogedor, que ha sufrido sin doblegarse la opresión de un poder forastero y enemigo, el cual tiene la culpa de todas sus desgracias, y además es grosero, atrasado, arrogante, en muchos casos español.
Este último rasgo, la censurable españolidad, lo apunto yo, no Margaret MacMillan, pero tengo la sospecha de que si pasara unas semanas en nuestro país sacaría materia suficiente para otro libro entero. Ella dice que el estudio riguroso de la historia es necesario para desbaratar las mentiras sobre ella que cuentan los políticos. El relato de lo que sabemos a ciencia cierta que pasó, la causalidad, la secuencia de los hechos, asegura MacMillan, tiene una fuerza que desbarata por sí sola el atractivo del engaño. Pero quizás hay un grado de efervescencia en los delirios colectivos sobre el pasado que vuelve indecible o inverosímil la verdad (Antonio Muñoz Molina, Babelia 05/12/09).
Margaret MacMillan: Dangerous Games. The Uses and Abuses of History. Modern Library, 2009. 208 páginas. Nixon and Mao. The Week That Changed the World. Random House, 2007. 432 páginas. París, 1919. Seis meses que cambiaron el mundo. Traducción de Jordi Beltrán. Tusquets, 2005. 696 páginas. 29 euros (www.margaretmacmillan.com).
Sigue leyendo →