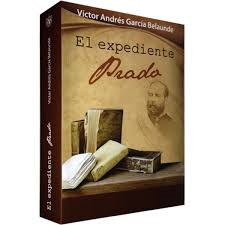
Contaba el historiador Jorge Basadre, en sus conversaciones con Pablo Macera, que Nicolás de Piérola, ya anciano, recibía en su casa de la calle El Milagro a jóvenes para hablar sobre el país y su trayectoria política. Le había llegado la versión que el viejo caudillo decía que, cuando le preguntaban por qué no se defendía de los ataques que recibía por su actuación durante la guerra con Chile, prefería guardar silencio, que como peruano no quería verse en la obligación de exponer temas muy vergonzosos o desagradables.
Creo, como historiador, que ya es tiempo de hacer una reparadora autocrítica de lo que le sucedió al Perú en la coyuntura de la década de 1870, que culminó con la debacle de la pomposamente llamada Guerra del Pacífico, que no fue nada más que una guerra por el salitre. La historia oficial, aquella historia “patria”, quiso maquillar los hechos victimizando al Perú, presa de un histórico expansionismo chileno, y cuya dignidad solo pudo salvarse con la inmolación de sus héroes, motivo de orgullo nacional. Toda esta trama se tejió intencionalmente, tratando de ocultar o pasar por alto, en la medida de lo posible, a los responsables de esta debacle, a pesar de las denuncias de Manuel Gonzáles Prada o de las mismas Memorias de Cáceres, en las que se reseña cómo algunos peruanos colaboraron en el repase a los campesinos heridos que peleaban junto al caudillo de la Campaña de la Breña.
La vergüenza nacional por la derrota y la posterior frustración o impotencia frente al tema del plebiscito de Tacna y Arica hicieron que el recuerdo de los héroes sea mayúsculo y que los mismos historiadores, en sus relatos de la guerra, se cuidaran, en la medida de lo posible, de que no saltara la pus en sus textos. Esta versión se instaló no solo en el ámbito académico sino también en el discurso del espacio público y, obviamente, en los textos escolares. Y así hemos vivido, casi hasta hoy.
Todo ejercicio de autocrítica debe empezar por dejar de cargar la responsabilidad al otro. Empezar, por ejemplo, en reconocer públicamente, y no en cerrados círculos académicos, los terribles errores geopolíticos que cometió la clase política peruana de 1870, como fueron la nacionalización del salitre o la firma del innecesario (y torpe) tratado secreto con Bolivia llevadas a cabo por el gobierno de Manuel Pardo; se trató de medidas de exclusiva responsabilidad nuestra, pues nadie nos empujó a tamaño despropósito, y sus consecuencias fueron nefastas. Le dimos a Chile los pretextos perfectos para que estallara la crisis en 1879, y no solo respecto al Tratado sino que los sureños entendieron que Hilarión Daza, luego de decretar el impuesto de los 10 centavos, declarara también la nacionalización de su salitre “empujado” por el Perú. En su momento, como reconoce el mismo Basadre, los salitreros peruanos advirtieron, sin éxito, a Pardo sobre la inconveniencia de su política frente al salitre.
Otro tema que no se aborda con objetividad es el tema de la defensa. Es cierto que Pardo anuló los contratos para la construcción de un par de blindados que había ordenado Balta en astilleros ingleses, debido a una adquisición similar que había efectuado Chile. También es cierto que Pardo redujo considerablemente los gastos de defensa debido a la crisis fiscal. Pero lo que no se dice es que el “expansionista” Chile hizo lo mismo, debido a la recesión económica que afectó a toda la región, en parte, por la crisis de la bolsa de Londres, en 1873. Allá también se redujo el gasto en defensa, se disminuyó el número de movilizables y el gobierno dio órdenes a sus representantes en Europa de poner a la venta al menos uno de los blindados que había mandado construir; todo eso está documentado. Recordemos que la versión peruana insiste en que uno de los factores de la derrota en la campaña naval fue la diferencia que marcaron los blindados Cochrane y Blanco Encalada frente a las naves peruanas, incluidos, por supuesto, los casi inservibles monitores Manco Cápac y Atahualpa, adquiridos irregularmente por el personaje que nos convoca esta noche, como bien lo reseña el autor del libro.
Y entre otros temas, los peruanos parecemos no querer enterarnos, por ejemplo, que, debido a que no había gobierno, durante los dos días que transcurrieron entre la derrota en Miraflores y el ingreso de las tropas chilenas a Lima no sólo hubo desmanes con asaltos a negocios e incendios a locales de chinos, acusados injustamente de la derrota, sino también un primer saqueo de edificios públicos, incluida nuestra sufrida Biblioteca Nacional. Tampoco queremos reconocer que, según diversos documentos, durante la ocupación de Lima, se desató un mercado negro de tráfico objetos de arte, en el que precisamente no participaban generales o soldados chilenos. Dicho de manera más clara: no todo el patrimonio cultural, incluido el bibliográfico, que desapareció durante la guerra se fue a Chile, y gente como Ricardo Palma lo sabía.
El libro que nos convoca esta noche va en esta dirección de la autocrítica y debemos felicitar al autor por la copiosa reunión documental que apoya al texto. Creo que es uno de los aspectos más relevantes del libro. Podemos estar de acuerdo o no con algunas de sus conclusiones o interpretaciones, pero no podemos regatear el hecho de que éstas se basan en una paciente recolección empírica, no solo en archivos peruanos y chilenos, sino también de británicos y norteamericanos. Eso ya es un logro. Víctor Andrés se ha convertido en un congresista del siglo XIX, pues ha utilizado todas sus habilidades fiscalizadoras como parlamentario de nuestros tiempos a rastrear la fortuna privada de un personaje que, siendo Presidente, abandonó el país en su hora más crítica. Esta inaceptable deserción es otro de los temas centrales del libro.
Un punto que quisiera destacar, y que lo he tratado en tiempos de la guerra de la Independencia, es el comportamiento de los “actores sociales”, ya sea de manera individual o colectiva, durante un conflicto. En el caso de la guerra con Chile, se trata de un tiempo relativamente largo, pues el conflicto duró más de lo esperado, en parte porque el Perú no quiso firmar la derrota luego de la campaña del sur: fueron 5 años agobiantes, si tenemos en cuenta que el ejército chileno recién abandonó el Perú en 1884, para sostener el gobierno de Iglesias y garantizar el cumplimiento del Tratado de Ancón.
Cuando estalla un conflicto, el comportamiento de los actores sociales es muy complejo, y las motivaciones de sus acciones no solo obedecen a principios políticos o ideológicos, en este caso nacionales o “patriotas”, sino también procuran, en lo posible, salvar su patrimonio, ver la seguridad de su familia. No todos están dispuestos a inmolarse, como lo demuestran tantos conflictos en la historia contemporánea, incluso en esta época romántica y nacionalista del siglo XIX. Al momento de defender sus intereses, aunque sea muy poco el patrimonio, el nacionalismo pasa a un segundo plano.
Para el señor Prado la guerra fue la peor de las noticias, como él mismo reconoció. Tenía muchos intereses en Chile, como documenta detalladamente el libro que presentamos. Cabe recordar que hasta 1879, con el país de la región con el que teníamos más relaciones y contactos de todo tipo era con Chile; y no solo Prado tenía negocios allá sino, por ejemplo, muchos salitreros peruanos, como Guillermo Billinghurst, quien también ha merecido recientes estudios muy bien documentados. Esta es una interesante línea de investigación, pues también varios empresarios chilenos, con intereses en el Perú, se vieron afectados.
Respecto al señor Prado, ya sabemos qué escogió, como otros también lo hicieron. Hubiera preferido declara la neutralidad del Perú frente al problema entre Chile y Bolivia, pero el tratado secreto y el fanatismo nacionalista que algunos se encargaron de exacerbar en 1879 lo empujaron a la guerra. Él, como pocos, sabían que el país no estaba preparado, por ello allí están sus telegramas ordenando a nuestros representantes en Europa la compra urgente de armamento, mientras hacía tiempo enviando a José Antonio de Lavalle a una misión que sabía no tenía ninguna posibilidad de éxito. Si leemos atentamente las Memorias de Lavalle, nos daremos cuenta cómo Prado casi no le dio crédito a lo que podía lograr su Embajador Plenipotenciario en su viaje a Santiago. La versión chilena que afirma que la Misión Lavalle era una estrategia para ganar tiempo, lamentablemente, es cierta. La deserción de Prado también se explica porque temía por su vida, por la creciente amenaza del movimiento insurrecto de Piérola.
Hoy presentamos El Expediente Prado pero, para ser justos, otros “expedientes” también debieran ser estudiados y publicados, y tener así una visión más amplia del conflicto que estalló en 1879. Me refiero, por ejemplo, al “Expediente Piérola”, otro de los personajes claves del periodo y que ha pasado en la memoria colectiva relativamente bien, en parte porque hizo un medianamente aceptable gobierno entre 1895 y 1899. Sin embargo, como bien lo ha documentado el trabajo de Alfonso Quiróz, en su libro Historia de la corrupción en el Perú, publicado el año pasado, la actuación del conspirador arequipeño fue más que lamentable, y no solo por su errática estrategia en la defensa de Lima y su rocambolesco gobierno en las alturas ayacuchanas.
Prado huyó, pero Piérola, durante su dictadura, siguió comprando armas y municiones muy costosas y en ocasiones defectuosas a Grace Brothers & Co., así como a otros proveedores. Gracias a estos negocios, se hizo muy amigo de M.P. Grace, como lo revela su correspondencia. Durante su gobierno, Piérola impuso decisiones financieras muy nocivas que aceleraron la debacle militar. Encontró, como anota Quiroz, excelentes oportunidades para malversar y saquear los fondos destinados a la defensa nacional Nunca presentó cuentas o registro oficial para justificar los retiros de dinero, entre 95 y 130 millones de soles en un año de dictadura. Una investigación oficial llevada a cabo en 1884 encontró que durante la guerra hubo irregularidades extremas en el manejo de los fondos, pero no hubo sanción alguna.
Piérola también huyó, pero su itinerario fue distinto. Primero lo hizo al interior, a la sierra ayacuchana, sometiendo a diversas aldeas y pueblos a expoliaciones para recuperar su caudal político. No le sirvió, por lo que tuvo que dejar el país en marzo de 1882. Se fue a París, gracias a los fondos y hospitalidad de su amigo Dreyfus, que le apoyaría en otra campaña para volver al poder cuando las condiciones así lo permitieran. Su amigo Grace también lo apoyó, con “préstamos” en reconocimiento por sus pasados servicios y con la expectativa de su regreso a la presidencia.
Esperando, entonces, la aparición de otros “expedientes”, saludamos el libro de Víctor Andrés, que merece una lectura detenida, sin tempranas conclusiones producto de una revisión apresurada. Hemos de tomarnos tiempo para digerir cuidadosamente su trabajo y analizarlo con seriedad, con sentido académico, sin apasionamientos nacionalistas, que nublan el entendimiento. Muchas gracias.
Nota.- Este texto fue leído por el autor de este blog el día de la presentación del libro de Víctor Andrés García Belaunde (Feria del Libro de Lima, 1 de agosto de 2014).