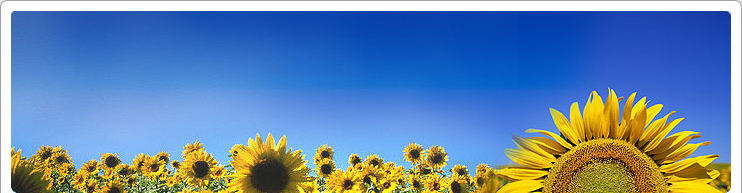De pronto, como hecatombe maldita después del bacanal romano, las clases de piano y de ballet cambiaron por las rutinas grises de la fábrica metalmecánica. Los esfuerzos eran inauditos por mantener la disciplina literaria, por conservar la curiosidad y la pasión por Tabucchi, Kundera, Le Clézio, Tomasi, Borges… Pero ella andaba desamparada por el mundo como la Doménica que nunca pudo crear Luchino Visconti: sus escritores amantes le daban la espalda cual spleen en una mañana del martes gris.
Estaba consolándose – y enloqueciendo a la vez- porque ya no podía ir a la cinemateca a intentar hablar con Truffaut y confesarle, una vez más, la devoción pura y pecadora por sus obras. En fábrica la esperaba el mameluco beige, los guantes de lona, los zapatos punta de acero, las herramientas y el aceite lubricante. Leer más