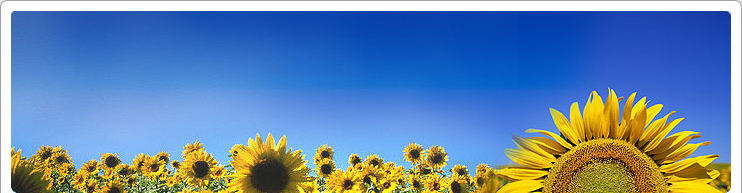Recientemente le confesé a un amigo muy querido que no actué de una manera leal con él, quizás por un excesivo escrúpulo respecto a su libertad de elegir, quizás por prudencia para evitar lanzar prejuicios negativos a mansalva, quizás porque pensé que tarde o temprano tomaría conciencia de que lo estaban utilizando… o quizás mi silencio fue la simple respuesta a la pregunta «¿y quién soy yo para juzgar?»
A pesar de que el hecho sucedió hace muchísimos años, todavía me fastidiaba no haberle advertido en el momento oportuno. O más sutil aún, no haberle preguntado «¿a quienes frecuentas, ah?» (el “ah” final es fundamental en la formulación de la pregunta – siempre y cuando entienda el sarcasmo, claro -).
Hace miles de años, decidí participar de la intensidad adrenalínica de una fiesta del antaño en uno de los tantos bares discotequeros de Barranco. La buena esperanza estuvo propicia y mi amigo Fer me acompañó a la fiesta. De entre las tinieblas y neblinas de la mala y de la buena muerte, emergió mi entrañable amigo – razón de mis históricos remordimientos desleales – al lado de una señorita de naricita respingada y muchas pecas como lunares de cielo, quien inmediatamente me comenzó a preguntar por mi amigo Fer. Mi ingenuidad era extrema y pensé que quizás le caía simpático y le lancé el “¡sácalo a bailar!”. Pero su respuesta, me desencajó por completo – luego de algunos minutos, ya que me demoré en comprender las graves y crueles dimensiones de su comentario -. «¡Sángralo!» me dijo sin desparpajo. Leer más »