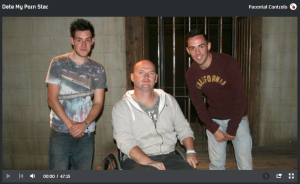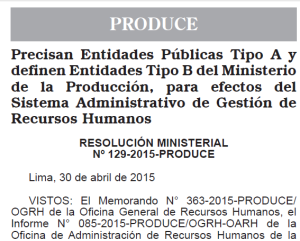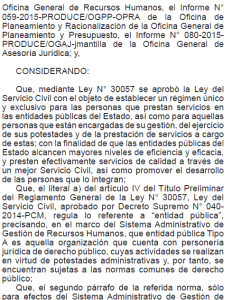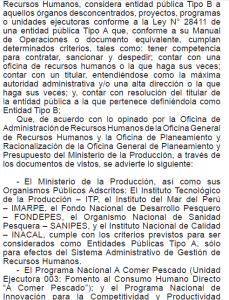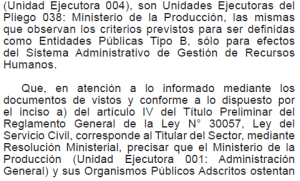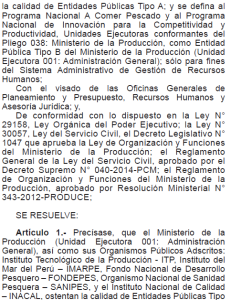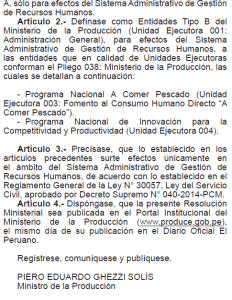Ya lo dicen los sabios: hay que disfrutar del camino. Los estereotipos solo confunden. Si pensamos en encuentros de película, casi nadie dará la talla y aumentarán las frustaciones.

Él la empuja con decisión instintiva al interior del apartamento. Ella se abalanza sobre él. Mientras lo devora a besos, se desprende salvajemente de su vestido. La pasión interior escala al mismo ritmo dentro de los dos y al mismo que la música de fondo (siempre hay música en estos casos). Se desploman exhaustos después de alcanzar el cielo en el mismo instante. Después de todos estos fuegos orgánico-artificiales, el rímel de ella sigue intacto en sus pestañas. Este es un caso inspirado en las miles de películas que han programado las expectativas sexuales de la humanidad.
En estas escenas, que ya habitan en nuestro inconsciente colectivo, dentro del frenesí animal, no se comete ninguna torpeza. Los protagonistas parecen estar muy seguros de sí mismos y sin ningún tipo de vergüenza sobre su cuerpo. Y, por descontado, siempre alcanzan el clímax ¡y al mismo tiempo! Vamos a ver, el sexo de película solo está en las películas.
Vivimos en una sociedad teóricamente avanzada y abierta, pero, en la práctica, todavía muchas personas no se sienten cómodas hablando de su sexualidad. Muchos tópicos se nutren de las imágenes que abundan en el cine o en la literatura, y que se alejan de la realidad. El desencuentro entre expectativas y vivencias es, sin duda, el principal motivo de nuestras frustraciones sexuales.
Woody Allen plasmó a la perfección las diferentes ópticas sobre la frecuencia de las relaciones sexuales en una escena de Annie Hall. El terapeuta de Allen le pregunta con qué frecuencia tiene relaciones: “Casi nunca, tal vez tres veces a la semana”, y Diane Keaton contesta a su propio terapeuta: “Constantemente, yo diría que tres veces a la semana”.
Si colocamos el deseo de los miembros de una pareja en una balanza, normalmente se inclina hacia uno de los lados. De este desencuentro, que no es cierto que siempre bascule hacia el lado masculino, emerge una pregunta constante: ¿cuántos encuentros sexuales son lo normal? Y para contestar llega el embustero, esto es, las estadísticas. Si mi vecino come dos pasteles de chocolate a la semana y yo ninguno, según las estadísticas, los dos nos hemos zampado uno. Y si luego mi vecino y yo miramos esa media aritmética, él se sentirá un glotón, y yo, una chocolatera reprimida. Con el sexo, lo mismo: los números solo confunden.
Vivimos en una época en la que el envoltorio social nos hace creer que para alcanzar la felicidad tiene que haber montones de sexo en nuestra vida. Una persona a la que le apetece poco el sexo no tiene que ser forzosamente una reprimida, igual que alguien a quien le apetezca diariamente no es un obseso. No son pocas las parejas que se arrojan estos calificativos. Y ante estas bombas, nos atrincheramos detrás de nuestras posiciones abriendo un campo lleno de minas cada vez más difícil de cruzar.
Afortunadamente, en todas las situaciones existen muchos matices y caminos intermedios por los que podemos transitar. Igual a uno de los miembros de la pareja no le apetece una batalla campal sexual, pero sí algo relajadito; igual cambiando las rutinas, añadiendo otros juegos o romanticismo, el deseo se despierta; igual se vive el “no” como un rechazo y el afectado se siente poco querido; igual la raíz del problema es más profunda y un terapeuta podría ayudar…
Vamos a ver otro caso. Esta vez es a él a quien no le apetece. Quizá porque se siente mal con su cuerpo, quizá porque en los últimos encuentros no ha conseguido una erección, quizá… El embrollo se suele agrandar cuando él no se atreve a confesar el motivo. Él vive cualquier acercamiento como una auténtica amenaza sexual. No quiere una simple caricia, no sea que la cosa se complique. Y ella, ¿qué piensa? “Ya no me quiere, debe de tener a otra…”. Y así la maraña emocional va in crescendo. Tenemos que tirar de algún hilo para deshacer este lío, y la única forma es hablando.
Años atrás, uno de mis pacientes que sufría lumbociatalgia (lumbalgia que se irradia hacia la pierna) me explicaba que casi no practicaba el sexo, no porque no tuviera deseo, sino porque el ajetreo que comporta le provocaba que al día siguiente no pudiera moverse de dolor. Estaba realmente preocupado por su pareja. En sus pensamientos, ella lo dejaba. No me quedaba más remedio que buscar los matices, así que le pregunté sobre sus relaciones: ¿cómo eran? Todas se caracterizaban por lo que parecía ser el componente indispensable: la penetración. La penetración requiere movimiento, así que le sugerí que podría ampliar su repertorio sexual con otras prácticas más pausadas que les podrían hacer gozar a él y a su pareja ¡incluso más! No fue fácil que contemplara esa idea porque para él una relación sin penetración era como un gin tonic sin ginebra.
Si la pene-tración se encuentra en un pedestal, obviamente el pene va con ella. Sylvia de Béjar, una de las expertas en sexualidad de nuestro país, señala la cantidad de hombres que están acomplejados por cuestiones métricas. Los centímetros adquieren una importancia descomunal. Lo gracioso (o no) es que, incluso estadísticamente hablando, en la mayoría de los casos sus medidas se encuentran dentro de “lo normal”.
Pero lo mejor es que, aunque no lo estén, el placer no depende de los centímetros. Sencillamente porque la estimulación importante no es la vaginal, sino la del clítoris. Las profecías autocumplidas suelen germinar muy bien el terreno sexual. “Como estoy por debajo de la media, no podré hacer disfrutar a las mujeres”; al pensarlo, se puede cumplir, y con toda probabilidad es la preocupación que genera esa idea la promotora de la calidad de los encuentros. Como muy acertadamente afirma De Béjar, “está demostrado que cuando un hombre no espera demasiado de su pene, este suele responder mejor”.
Meg Ryan (en la famosa escena del bar en Cuando Harry encontró a Sally) demostró a media humanidad que las mujeres saben fingir el orgasmo. Lo bueno es que los hombres ¡también! Alguien podría pensar que el de ellos es más difícil de simular. El sexo es desordenado y en medio de ese trajín no es tan difícil colar un gol. Basta con caer exhausto y verbalmente corroborar lo bien que te lo has pasado.
La pregunta es: ¿por qué tantos hombres y mujeres fingen? Pues parece que el sexo sin esa intensa excitación final es como jugar al baloncesto y no encestar, o como escalar una montaña y no llegar a la cima. Esto es, vivimos el orgasmo como el objetivo, y por eso, si no lo experimentados, creemos fracasar. De ahí tanta simulación. No queremos que piensen que “no funcionamos” o hacer sentir al otro que no es suficientemente hábil como para darnos placer.
Imaginemos que el sexo se limitara a sentir orgasmos, sin ningún tipo de coqueteo previo, caricias, complicidades, juegos… sin sentir esa intimidad tan intensa. ¿Realmente nos gustaría? En el laboratorio de mi universidad viven unas ratas que tienen implantado en el cerebro un electrodo en la zona responsable del placer, de tal forma que cada vez que aprietan la palanca de la jaula se estimula ese electrodo. ¿Qué hacen esas ratas? Pues no paran de apretar la palanca. Algunas pueden morir de hambre o sed porque prefieren autoestimularse que comer o beber. Me imagino que no nos gustaría ser como esas ratas. Es decir, tener el orgasmo (a palo seco) tan al alcance.
De hecho, cuando recordamos con emoción alguna vivencia sexual, nos solemos acordar de detalles como lo que nos susurró al oído, sus ojos encima de nuestro cuerpo, cómo nos abrazó… más que de ese momento tan puntual. Los sabios dicen que hemos de disfrutar del camino. En el sexo, igual: cuanto más saboreemos el camino sin obsesionarnos con llegar a una meta, más gozaremos y, paradójicamente, más probabilidades tendremos de llegar a esa cima
En: elpais