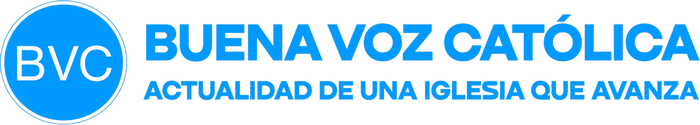Iglesia denuncia ante la ONU: 13 casos de vulneración de derechos en la Amazonía
8:00 p m| 12 feb 19 (VN/CAR).- En 300 páginas, un informe de la Red Eclesial Panamazónica (REPAM), documenta los abusos y violaciones de derechos perpetrados en los últimos años por las industrias extractivas y los cultivos ilícitos, unas “actividades multimillonarias –según el reporte— basadas en la explotación intensiva de recursos naturales que arrancan la riqueza de la tierra, a costa de devastadores impactos sobre el ambiente amazónico y la salud y paz social de los pobladores”.
Al documento de la REPAM sumamos testimonios que exponen el drama de las consecuencias de la contaminación por derrames de petróleo en la selva peruana, un pronunciamiento más de la Iglesia frente a las amenazas contra líderes indígenas colombianos -increpados por grupos criminales a abandonar su territorio-, y otras notas que invitan a no perder de vista problemáticas a considerar en la previa al Sínodo sobre la Amazonía (octubre 2019).
—————————————————————————
La región amazónica es uno de los ecosistemas con más biodiversidad del planeta y, también, de los más amenazados por la actuación del ser humano. Con 5.5 millones de km², se alimenta de grandes ríos que confluyen en nueve países, albergando una gran diversidad cultural y biológica: 33 millones de personas, 390 pueblos indígenas, 145 pueblos en aislamiento voluntario y 240 lenguas habladas pertenecientes a 49 familias lingüísticas.
Y en este marco incomparable, y dentro de la campaña “Si cuidas el planeta, combates la pobreza”, impulsada por la iniciativa “Enlázate por la Justicia”, que integran Cáritas, CEDIS, CONFER, Justicia y Paz, Manos Unidas y REDES (España), se están produciendo graves vulneraciones de los derechos humanos, como se ha puesto de manifiesto con la presentación, en Madrid, de un informe elaborado por la Red Eclesial Panamazónica (REPAM), en donde, a lo largo de 300 páginas, se documentan hasta 13 casos de agresiones y abusos perpetrados contra comunidades y pueblos de la Amazonía en Colombia, Brasil, Ecuador, Perú y Bolivia.
ENLACE: Red Eclesial Panamazónica, incentivo y aldabonazo para la Iglesia en Amazonas
“Los impactos de las políticas de colonización, ocupación territorial y de extracción de recursos en la Amazonia, han sido enormes. Los pueblos indígenas, pequeños agricultores y ribereños luchan en defensa de su territorio y de su vida frente a los megaproyectos extractivos y de ampliación de la frontera agrícola de monocultivo que les expulsa de sus tierras, los desplaza y aniquila, sometiéndoles a un sin número de injerencias y violaciones sistemáticas de Derechos Humanos. Mientras tanto, esta realidad se intensifica por la acción de los Estados, que priorizan el crecimiento económico a través de políticas públicas al servicio de un sistema extractivo y del capital”, denuncia el informe.
-Historias con rostro
“Las denuncias que recoge este informe recogen trece historias con rostros de comunidades campesinas, indígenas y ribereñas, trece historias de denuncia en clave de esperanza”, señaló en la presnetación Eva Cruz, directora de Cooperación Internacional de Cáritas Española y miembro del Grupo Motor de Enlázate por la Justicia.
“Este informe recoge una realidad muy poco visibilizada, y representa la voz de las personas, de hombres y mujeres, que han sido descartadas por los gobiernos de sus países”, señaló Sonia Olea, abogada de Cáritas Española y colaboradora en la elaboración del informe.
“El objetivo, además de visibilizar, es ofrecer las propuestas que nos hacían las comunidades en relación al acceso al agua potable, a la demarcación de tierras que sirva para proteger sus territorios ancestrales y otras demandas, para traducirlo a un lenguaje internacional y presentarlo ante la Organización de Estados Iberoamericanos, la ONU y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, donde ya hemos presentados estas incidencias, aunque la mayor propuesta que nos han hecho es que los pueblos de la Amazonía quieren ser los titulares de su tierra, de su agua y de su aire”, subraya Olea.
Sobre los sufrimientos que las actuaciones de gobiernos y multinacionales están dejando en aquellas comunidades con actuaciones que consideran arbitrarias, habló en persona Lily Calderón, abogada de Pastoral de la Tierra del Vicariato Apostólico de Yurimaguas, en Perú, para resaltar, entre otras cuestiones, la paradoja que supone que “la fuente de vida en la Amazonía son los ríos y la vida se hace a la orilla de los ríos, pero esas comunidades no tienen derecho a un acceso al agua conforme a la Organización Mundial de la Salud”.
-El medioambiente, ¿una traba para el desarrollo?
“Se dice que la finalidad de un Estado es la defensa de la persona, de sus habitantes, y también se dice que hay que respetar los derechos. Sí, se dicen muchas cosas, pero la realidad es otra. Cuando el Estado te dice que el medioambiente es una traba para el desarrollo y que el indígena es una minoría y, por tanto, no tiene derecho a participar en la toma decisiones públicas, te das cuenta que el desarrollo económico para estos Estados tiene otro objetivo”, señaló la joven activista peruana.
Calderón contó el caso de la comunidad de Cotoyaco, engañada por el Gobierno peruano, que concedió al Grupo Romero grandes extensiones de terreno para el monocultivo de palma aceitera, convirtiendo aquellos territorios en áreas degradadas hasta el punto de que ahora no tienen agua.
“Cuál es la solución que ofrecen ahora? La empresa lleva agua a la comunidad cada quince días mediante cisternas, lo que es denigrarte para una pueblo que vive del agua y en el agua, condenándolos a marcharse a la ciudad y a vender sus tierras a la empresa, para que pueda seguir ampliando él área para cultivar. Pero olvidan que “la Amazonía es como El Corte Inglés: no se pueden mezclar los productos pesticidas con los de alimentación”, afirma rotunda Calderón.
-Análisis de 13 casos de vulneración de derechos
No sólo se analizan la realidad económica, sociológica, psicológica, relacional e histórica de las personas y los pueblos, sino que se aborda también un pormenorizado estudio de la normativa y las políticas públicas que los Estados de referencia están llevando a cabo y que no sitúan a las personas y los pueblos amazónicos en el centro de sus prioridades.
Junto al caso de la palma aceitera expuesto por Lily Calderón, en el Informe se documentan las siguientes vulneraciones:
- Violación del Derecho Humano a la consulta previa y libre determinación: Pueblos Indígenas Awajún y Wampís (Ecuador).
- Violación del Derecho Humano de los pueblos indígenas en aislamiento voluntario a la libre determinación (no contacto): Pueblo Indígena Tagaeri-Taromenani (Ecuador).
- Violación del Derecho Humano a la Identidad Campesina y Soberanía y Autonomía Alimentaria: Comunidades campesinas de la Vereda Chaparrito (Colombia).
- Violación del Derecho Humano a la manifestación y la participación, a la no criminalización de la defensa de Derechos Humanos: Comunidades campesinas de Morelia y Valparaíso (Colombia).
- Violación del Derecho Humano a una consulta auténtica, previa, de buena fe, libre e informada sobre su territorio: Pueblos Indígenas Mojeño Trinitario, Yucararé y T´siname (Bolivia).
- Violación del Derecho Humano a la Identidad indígena: Pueblo Indígena Mosetén (Bolivia).
- Violación del Derecho Humano a la identidad y cosmovisión de un pueblo: Pueblo Indígena Munduruku (Brasil).
- Violación del Derecho Humano a la Intangibilidad de territorios indígenas y sobre falta de responsabilidad estatal: Pueblo Indígena Yanomami (Brasil).
- Violación del Derecho Humano a la demarcación de territorios indígenas Pueblo Indígena Jaminawa Arará (Brasil)
- Violación del Derecho Humano al Hábitat: Comunidades campesinas de Buriticupú, Marañón (Brasil) y comunidades campesinas e indígenas de Tundayme en la cordillera del Cóndor (Ecuador).
- Violación del Derecho Humano al Agua: Pueblo Indígena Kukama (Perú).
ENLACE: Documento “Informe Regionalde vulneración de Derechos Humanos en la Panamazonía” (completo)
Junto a otros muchos testimonios, el Informe se completa con una serie de conclusiones y propuestas pormenorizadas para restablecer los derechos vulnerados, garantizar su pleno acceso en el futuro y preservar el cuidado de una “casa común” sana, feliz y comunitaria.
-Esperanza en el Sínodo panamazónico
Calderón, sobre la que pesa una denuncia en su país, afirmó no sentirse preocupada por esta cuestión. “Me tiene sin cuidado. La cuestión que me preocupa es que la gente desista de luchar por sus derechos, porque la gente que trabaja en la promoción de estos derechos está estigmatizada y no podemos ocupar cargos públicos, tenemos que irnos a otros lugares o te hacen campañas en contra en medios de comunicación que tienen la capacidad de comprar”.
El Sínodo sobre la Amazonía que se celebra el próximo mes de octubre en Roma, convocado por el papa Francisco, es visto por estas organizaciones con esperanza, pues “es una gran puerta para que muchos problemas que han sido callados durante muchos años salgan a la luz y lo que salga de esa asamblea sinodal será muy importante para darles tirón de orejas a los Estados, pues muchos países sentirán vergüenza internacional cuando les digan a la cara lo que están haciendo en sus tierras y otros muchos estados extranjeros ya tendrán que pensárselo para invertir en esos lugares”, concluyó la coautora del informe, que ella misma presentó en Bruselas.
En el corazón (enfermo) de la Amazonía
Despierta la selva, se apaga la algarabía nocturna de grillos y ranas y la neblina se deshilacha entre la fronda impenetrable, dejando paso al río. Ahí sigue el Morona. El suyo es un continuo fluir que riega los márgenes de este confín de la Amazonía peruana, en el Departamento de Loreto, uno de los más grandes del país. Este afluente del Marañón no tiene prisa. Discurre al ritmo de la vida, o la vida, aquí, se acompasa al ritmo del río. Por eso ahora hay tanta inquietud en sus orillas, que acogen a más de un millón de personas de diversos grupos indígenas y campesinos. Son los ribereños.
En 2016, cinco derrames del oleoducto que la empresa estatal Petroperú construyó en 1974, rasgando con una cicatriz gris la saturación de verdes de uno de los lugares con mayor biodiversidad del planeta, contaminó sus aguas, rompiendo el ciclo vital de casi 6.000 personas pertenecientes a 29 comunidades –otro ejemplo de biodiversidad étnica– que ya no beben, pescan, lavan o juegan en ellas.
Miles de hectáreas donde cultivaban para el autoconsumo se han visto también afectadas. Han pasado dos años y se quejan, en vano, de que la petrolera no ha cumplido sus promesas de ayuda para paliar el destrozo.
La hermana Lucero Guillén baja las empinadas escaleras del embarcadero de Puerto América y entra en una estrecha deslizadora de pasajeros que la llevará, junto a otros miembros de la Pastoral de la Tierra del Vicariato Apostólico de Yurimaguas y de Cáritas, a visitar algunas de las poblaciones más afectadas: Puerto Alegría, Tierra Blanca, Barranca, Mayuriaga… Ya estuvieron cuando los vertidos repartiendo alimentos y otros materiales de primera necesidad.
En uno de los asientos de proa, una mujer de mediana edad se arrebuja en un mantón en cuanto la embarcación se pone en marcha y el aire húmedo del amanecer entra por los muchos resquicios del toldo que hace de techo. Va a Puerto Alegría. A sus pies, un enorme coche de juguete que alguien le ha encargado. La ilusión también viaja por el río y ya tiene ganas de entregar el pedido y abrazar a su única hija, que trabaja allí.
Y, como ratificando la conversación de los miembros de la Pastoral de la Tierra, que, unos asientos más atrás, preparan la jornada de encuentros con las comunidades, afirma a su desconocido vecino que “río arriba, en la Quebrada de Cashacaño, la semana pasada, tras la crecida de las aguas por las lluvias, afloró el petróleo que sigue depositado en el fondo”.
Esta una de las razones por las que, en noviembre pasado, la Pastoral de la Tierra y Cáritas Española, que llevan luchando para que la empresa cumpla los acuerdos a los que llegó con las poblaciones afectadas y arregle un oleoducto que se ha quedado obsoleto, regresó para inspeccionar la zona y escuchar a sus pobladores.
No se equivocaban la pasajera ni la hermana Lucero, misionera de Jesús, y quien coordina desde hace seis años esta Pastoral de la Tierra (PT). Varias horas después, tras cambiar la deslizadora por un frágil peque-peque –que hay que ir achicando cada diez minutos– y dejar el Morona para remontar un pequeño afluente que riega un paisaje de bosque primario, se llega a la Quebrada.
Esta la zona cero de uno de los vertidos, de los once que hubo en 2016 en la cuenca amazónica del norte del Perú, una pequeña parte de una riquísima extensión de selva virgen con un tamaño equivalente a 14 españas y que tiene frontera con nueve países. Petroperú les aseguró que la Quebrada ya había sido limpiada por una empresa contratada para esa labor pero, al poco tiempo, río arriba, varados entre la maleza de la orilla, aparecen unos sacos llenos de crudo.
Castinaldo Núñez, mientras forcejea para subirlos a bordo y llevarlos luego a la barcaza que sigue, cerca de Tierra Blanca, almacenando los residuos, aclara el hallazgo: algunas de la pequeñas barcas que, en los accesos más difíciles, tenían que transportar los materiales contaminados, se hundieron.
“Petroperú dice que el río está limpio, pero el oleoducto sigue siendo nuestro principal problema”, dice este joven ribereño, que colabora con la PT y su programa de diversificación de cultivos, y es promotor de derechos humanos entre las comunidades. “Queremos que el Estado y Petroperú respeten los territorios de las comunidades y los acuerdos a los que llegaron con ellas”, añade.
Castinaldo vio cómo el crudo descendía por el Morona y llegaba a su comunidad, en Puerto América, hasta desembocar finalmente en el Marañón, uno de los principales afluentes del Amazonas. Reconoce que, a pesar de la contaminación, hay gente que sigue pescando “por necesidad”, porque el pescado que llega a algunas poblaciones, y que no está contaminado, ha triplicado su precio.
ENLACE: Click para leer la crónica y testimonios completo (Vida Nueva)
“Petroperú se comprometió a construir piscigranjas y pozos de agua potable, pero no ha hecho nada. Y el Gobierno tampoco se ha interesado por nuestra situación. Nadie ha venido a estas comunidades a ofrecer alternativas. Pedimos que las instituciones nos informen transparentemente. Nos sentimos engañados, burlados y sin que se tengan en cuenta nuestros derechos”.
Enlaces relacionados:
- La REPAM se pronuncia frente a las amenazas contra líderes indígenas colombianos
- Sínodo para la Amazonía: hacer realidad 14 años después los nuevos caminos de Dorothy Stang
- Dorothy Stang y Ezequiel Ramim, testigos de cómo dar la vida por la Amazonía
Antecedentes en Buena Voz:
- Concluye primera reunión preparatoria al Sínodo para la Amazonía
- Asamblea del Sínodo para la Amazonia explorará “nuevos caminos”
- Comienza en Puerto Maldonado la preparación del Sínodo para la Amazonía 2019
Fuentes:
Revista Vida Nueva / Cáritas