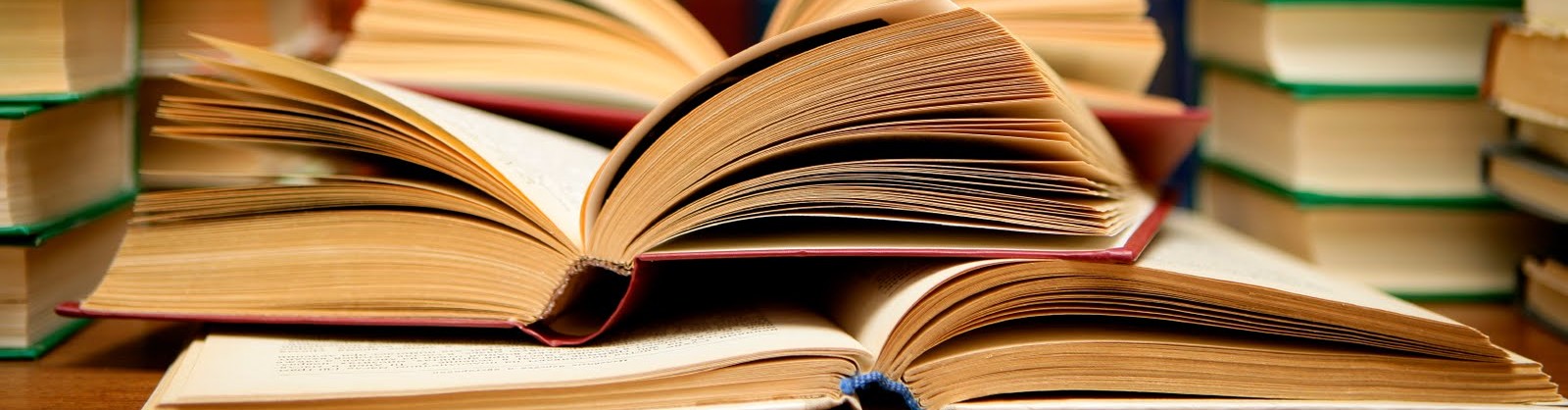La democracia se basa en la aceptación de la mayoría ciudadana. Lo que esa mayoría decida se torna, así, en la decisión legítima de la sociedad respecto de su forma esencial de gobierno y, sobre todo, de quienes serán los gobernantes y quienes los gobernados. Esa es la base del sistema que, luego de toda la historia de la civilización, hemos tratado de perfeccionar en los inicios del Siglo XXI.
La democracia se basa en la aceptación de la mayoría ciudadana. Lo que esa mayoría decida se torna, así, en la decisión legítima de la sociedad respecto de su forma esencial de gobierno y, sobre todo, de quienes serán los gobernantes y quienes los gobernados. Esa es la base del sistema que, luego de toda la historia de la civilización, hemos tratado de perfeccionar en los inicios del Siglo XXI.
Para eso las elecciones periódicas son la llave de la democracia. Elecciones que deben hacerse en condiciones de igualdad de oportunidades para todos los candidatos, respetándose escrupulosamente las reglas de juego previamente previstas.
Y la democracia también está hecha de formas, figuras y gestos, pero esos son sus adornos (como el absurdo desplante de la Fernández a Macri al dejar el poder, lo que al autoritario duele y cuesta mucho). Lo esencial es que el electorado se pronuncie libre y soberanamente, y que todos, los unos y los otros, respeten como legítima esa decisión.
A pesar del tiempo y la experiencia transcurrida, y los notorios cambios en más de 200 años del estado social de derecho, persisten figuras tuitivas y discriminatorias que pretenden imponer criterio de democracia de los unos sobre los otros. Todos decimos que la voz del pueblo es la voz de dios, y que conforme habla el pueblo habrá que organizar el gobierno de la nación, pero seguimos creyendo que ese pueblo es inculto, manipulable e influenciable. Por lo tanto, desde el poder, desde la legislación o desde la “sabiduría” hay que “dirigirlo” y “condicionarlo” para que acierte de mejor manera o, en todo caso, para que no se equivoque tanto. Es un gran contrasentido decir que la voz del pueblo es la voz de dios, pero que esa deidad se puede equivocar por lo que alguien, más sabio, más culto o mejor enterado (como los “filósofos” en la República de Platón) tiene que dirigir que esa voz divina no se extravíe o decida con acierto.
Eso pasa con el voto preferencial, vigente desde que se dio el retorno de la democracia en 1978 para elegir la Asamblea Constituyente que dio lugar a la Carta Política de 1979(D). Si la democracia es la elección del pueblo, y el pueblo es la voz de dios, no hay nada más democrático que el voto preferencial con el cual el ciudadano no solo elige al grupo de su preferencia, sino inclusive elegir a la persona de su preferencia dentro de ese grupo.
Por los actuales “sabios filósofos” de las nuevas repúblicas piensan diferente. Creen que el pueblo es un “electarado” –ironía política de Aldo Mariátegui- que se equivoca, y mucho. Como estos “sabios filósofos” no pueden designar a dedo a los gobernantes imponiéndolos a la mayoría, como en el fondo quisieran, pretenden reconducir la voluntad del “electarado” por medio de normas que condicionan la voluntad del pueblo, remplazándola por la ley, de manera que ya no será el dios pueblo el que elija a sus representantes, sino la cúpula de los partidos.
Así, ya no será la voluntad del elector quien elija a sus representantes, sino el amiguismo, la cercanía al líder, los acomodos, reacomodos, tránsitos y transfuguismos puestos a la orden del día, cuando no el pago de cupos para ocupar los primeros lugares.
A los “sabios filósofos” les parece que eso es más democrático a que el pueblo elija. Dicen que el pueblo se equivoca, que la propaganda influye, que se elige al que tiene más dinero para hacer la campaña, que nos llenamos de comediantes, artistas, deportistas y de cuanto figuretti, número en nalga capte la atención popular.
Pero ese no es un defecto del sistema que deba ser reemplazado por la voluntad de una cúpula, o condicionada por los “sabios filósofos”, sino un defecto de la educación política en la sociedad y la falta, precisamente, de verdaderos partidos políticos.
Es muy curioso que en contra del voto referencial, se esgrimen similares conceptos con los que hace 60 años se oponían al voto femenino, o hace 40 años contra el voto de los jóvenes entre 18 y 21 años, o de los analfabetos, o hace 15 años en contra del voto de militares y policías. Todo eso se dio paulatinamente sin que la democracia colapse. Ha resultado, más bien todo lo contrario. Esa inclusión fortaleció nuestra democracia e hizo crecer nuestro colegio electoral. ¿No hemos aprendido de la experiencia?