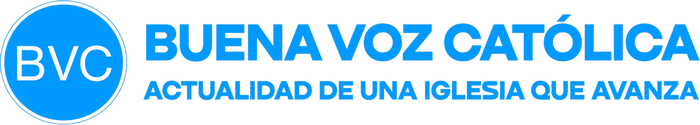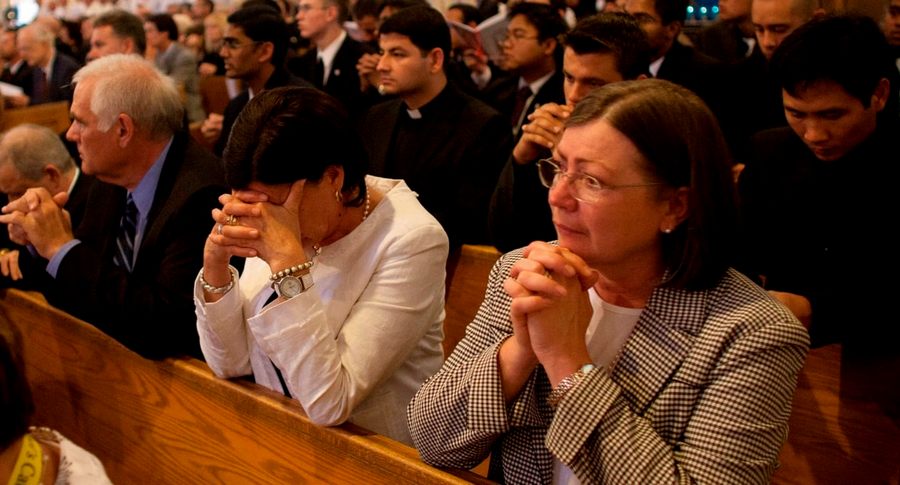Para pensar en la conciencia moral, política y el bien común
1:00 p.m. | 19 jun 24 (LCC).- La conciencia es uno de los temas centrales de nuestro tiempo: nunca antes se había hablado tanto de libertad de conciencia, de objeción de conciencia y de la relación de la conciencia con la verdad. En la reflexión moral cristiana, la conciencia ocupa también un lugar central que el Concilio Vaticano II reafirmó como el santuario en que el hombre se encuentra en profunda cercanía con Dios, y que permite reconocer “una ley escrita por Dios en su corazón, en cuya obediencia consiste la dignidad humana“. Compartimos un extracto de una reflexión publicada en La Civiltà Cattolica que revisa rasgos de la conciencia moral, considerando que también es un ámbito crucial para diversos espacios y discusiones, siendo la política, la ética y el bien común especialmente importantes en estos tiempos.
——————————————————————————————–
La categoría de la conciencia se revela también decisiva en las discusiones éticas y jurídicas de nuestro tiempo, favoreciendo el encuentro entre la cultura laica y la católica, como afirma el cardenal Carlo Maria Martini en diálogo con Umberto Eco: “En la experiencia moral humana surge una voz, la “voz de la conciencia”, que es inmanente a todo hombre y que establece la condición primera para que sea posible el diálogo moral entre hombres de razas, culturas y convicciones diferentes”. Hay que decir, sin embargo, que el concepto de conciencia a menudo se malinterpreta y se evoca para justificar el relativismo individualista. La afirmación “decido según mi conciencia” expresa esta convicción: la acción tiene su fuente en el individuo y se agota en él, mientras que la referencia a un orden objetivo se percibe como una amenaza.
Esbozaremos, pues, algunas características de la conciencia moral para comprobar si deben ser, y de qué manera, el centro de atención de quienes quieren ocuparse de la política y desean hacerlo “cristianamente”.
La definición de conciencia moral
La conciencia moral es, pues, la capacidad del hombre de mediar entre la comprensión de la ley divina –comprensión que incluye la consiguiente responsabilidad de la inteligencia histórica y humana– y la comprensión de sí mismo, que incluye tanto la conciencia de la situación como la libertad de responder a ella. La conciencia moral sirve al hombre tanto para descubrir lo que es justo y bueno hacer en la realidad concreta de la vida como para tomar decisiones que le permitan permanecer en paz consigo mismo. El principio fundamental a seguir sigue siendo el descrito por los clásicos: bonum faciendum et malum vitandum. La conciencia es, en última instancia, el lugar de la autocomprensión y la autoplanificación; es el lugar interior, humano y personal, donde uno asume la responsabilidad de comprender-comprendiéndose, evaluar-evaluándose, decidir-decidiéndose.
La conciencia moral puede considerarse bajo dos aspectos: la conciencia “potencial” (habitual), es decir, la propia característica antropológico-moral de poder formular un juicio moral, y la “conciencia real”, es decir, la conciencia en el acto de juzgar. Aunque estos aspectos de la conciencia están entrelazados entre sí, es importante –al menos en el plano teórico– distinguirlos para determinar ciertas características de su formación. No toda conciencia es una “buena conciencia”; además, no se puede pretender un juicio de la “conciencia real” si antes no se ha formado la sensibilidad moral educando la “conciencia potencial”. La formación moral (ajena y propia) de la conciencia potencial, es decir, el grado de apertura o cierre habitual a la búsqueda y comprensión del bien, puede dar lugar a deformaciones tradicionalmente definidas como conciencia laxa o escrupulosa.
Una “conciencia laxa” es aquella que no se preocupa de buscar el bien. Quien la cultiva tiende, en su superficialidad y falta de responsabilidad, a justificarlo todo. Manifiesta una condescendencia implícita con el mal, hasta el punto de generar una “conciencia viciosa”. Gaia De Vecchi la define como un “defecto de verdad, tal que, por costumbre, uno subestima la inmoralidad de sus actos, considerando lícito prácticamente todo excepto, tal vez, el asesinato y poco más”. En términos más teológicos, una conciencia laxa es la consecuencia del desapego al servicio de Dios. La “conciencia escrupulosa”, en cambio, se caracteriza por una búsqueda obsesiva del bien, que puede degenerar en formas maníacas o en un rigor excesivo a la hora de juzgarse a sí mismo y a los demás. Quienes lo cultivan son a menudo incapaces de llegar a un juicio definitivo o de realizar el acto moral propiamente dicho, ya que se trata de un defecto de certeza, de tal modo que uno está constantemente agitado por el miedo a pecar. El escrúpulo, aunque a veces puede ser beneficioso para la vida espiritual y moral, es en este caso un impedimento para el crecimiento de la persona.
El equilibrio entre ambos excesos está representado por la “conciencia virtuosa o delicada”, que se caracteriza por la búsqueda y el cuidado equilibrados, constantes, conscientes y sinceros del bien. Es la conciencia que caracteriza a quienes tienen la sensibilidad para captar el bien y la voluntad para ponerlo en práctica.
Las características de la conciencia en acto
La “conciencia en acto”, al formular su propio juicio, debe poseer tres características:
1) Rectitud: es la característica de quien se esfuerza por conocer el bien, la ley moral y la situación en la que se encuentra, esforzándose por conocer la verdad y asimilarse a ella. Es la conciencia que nace de la autenticidad y con la autenticidad de la persona. Para ello, es necesario actuar de manera coherente, permanecer abierto al encuentro con el otro y con Dios.
2) Certeza: es la capacidad, tras examinar la situación, de emitir un juicio firme y seguro, sin contradecir el espíritu de la ley moral. Para poder actuar, deben existir al menos motivos suficientes que hagan que el juicio sea, si no seguro, al menos probable.
3) Veracidad: es la aplicación sin errores de la ley interna al caso. Esta característica permite evitar juzgar como buena una acción prohibida por la ley o como mala una acción permitida. La verdadera conciencia llama bueno a lo que es objetivamente bueno, y malo a lo que es objetivamente malo.
Queda una pregunta: ¿Cómo educar una conciencia potencial que en sus juicios actuales sea recta, verdadera y cierta? La formación pasa por tres etapas:
a) Conciencia imperativa: la conciencia ordena y exige ser obedecida, y castiga, con el sentimiento de culpa, a quien desatiende sus indicaciones. Este camino no se improvisa: la formación de la conciencia es un trabajo largo, nunca concluido definitivamente, que se realiza en el adulto que ha alcanzado la plena madurez moral. La conciencia imperativa equilibrada se da cuando coinciden el imperativo de la conciencia y el sentido de la libertad.
b) Conciencia informativa: el conocimiento de la conciencia no es sólo un conocimiento teórico o abstracto: es también un conocimiento práctico que nace de la acción y está orientado a la acción. En el momento del discernimiento hay que valorar toda la información disponible para emitir un juicio moral sobre la elección.
c) Conciencia creativa: la verdad moral es, a menudo, una verdad por descubrir y diseñar, precisamente porque es adherente a la vida concreta. No bastan las normas generales ni lo heredado de la tradición: hay que tomar la situación concreta, en su contexto histórico, definir un itinerario concreto y poner en marcha posibles estrategias para su realización. Una conciencia creativa debe ser capaz de resolver los problemas con seriedad, en rigurosa confrontación con la Ley de Dios.
El sujeto moral se constituye “cuando se relaciona con los demás en términos de reciprocidad y cuando se hace cargo de la realidad objetiva en términos de compromiso social”. De hecho, el mundo de la ética se organiza en torno a estos tres ejes: el “yo” o la responsabilidad, el “otro” o la relación de reciprocidad y la “estructura” o el compromiso social.
La conciencia en el Magisterio de la Iglesia
El cardenal John Henry Newman, en su Carta al duque de Norfolk publicada en 1875, estableció la primacía de la conciencia moral sobre la obediencia al papado con la conocida expresión: “Ciertamente, si yo tuviera que hacer un brindis por la religión después de una comida –cosa que no está muy bien hacer–, entonces brindaría por el Papa. Pero primero por la conciencia y luego por el Papa”. Siguiendo el pensamiento de Newman, el Concilio Vaticano II propuso un concepto de moral que hace referencia a la responsabilidad de todo creyente de ser fiel a su conciencia. Comentando el pensamiento de J. H. Newman, el entonces card. Ratzinger se preguntaba si seguir la propia conciencia, excluyendo la fe de la propia vida, podía ser suficiente. La conciencia moral está ligada a la verdad, que permite superar “la mera subjetividad en el encuentro entre la interioridad del hombre y la verdad que viene de Dios”, de lo contrario “una conciencia errónea protege al hombre de las exigencias de la verdad y lo salva así” de la responsabilidad de crecer.
Pero, ¿cuál es el modo de reconocer las voces de la propia conciencia? Benedicto XVI recuerda que es la culpa la que hace añicos la “falsa serenidad de la conciencia […]. Quien ya no es capaz de percibir la culpa está espiritualmente enfermo”. Comentando la parábola del fariseo y el publicano, afirma que la libertad interior es negada precisamente por quien se siente justo y no está abierto a escuchar a Dios en su corazón: “El fariseo está completamente en paz con su conciencia. Pero este silencio de conciencia le hace impenetrable para Dios y para los hombres. En cambio, el grito de la conciencia, que no da tregua al publicano, le hace capaz de experimentar la verdad y el amor. Por eso Jesús puede trabajar con éxito con los pecadores, porque ellos no se han vuelto impermeables, tras la pantalla de una conciencia errónea, a ese cambio que Dios espera de ellos, así como de cada uno de nosotros”.
En su pontificado, Juan Pablo II desarrolló el tema de la conciencia moral, especialmente en lo que atañe a la relación entre libertad y verdad. “No es suficiente decir al hombre: ‘sigue siempre tu conciencia’. Es necesario añadir enseguida y siempre: ‘pregúntate si tu conciencia dice verdad o falsedad, y trata de conocer la verdad incansablemente’. Si no se hiciera esta necesaria puntualización, el hombre correría peligro de encontrar en su conciencia una fuerza destructora de su verdadera humanidad, en vez de un lugar santo donde Dios le revela su bien verdadero”.
LEER. Artículo completo y referencias publicado en La Civiltà Cattolica
Educar para la conciencia política
Santa Catalina de Siena dirigió a los políticos de su tiempo una advertencia que aún resuena hoy: “No puedes ser un buen político si antes no te gobiernas a ti mismo”. Quien no se gobierna a sí mismo no puede gobernar la ciudad, “los señoríos de las ciudades y otros señoríos temporales son prestados”. En otras palabras, Santa Catalina recordó a los políticos un principio fundamental: eres responsable de las cosas que no son tuyas.
Las razones de la crisis de la política en los últimos años son muchas: desde la corrupción hasta la extensión del clientelismo, desde la reducción de los partidos a comités electorales hasta el hundimiento de las ideologías. Pero el aspecto más profundo de esta crisis es la ausencia de referencias ideales y de tensión moral; en otras palabras, asistimos al olvido de la conciencia política. Al comentar el pasaje de Santa Catalina, el Card. C. M. Martini lee el “dominio de sí” principalmente como la capacidad de discernir las diferentes personalidades que habitan en el hombre: “Cada uno de nosotros es un amasijo de instintos, impulsos y energías que se oponen entre sí […], un amasijo en el que es difícil entenderse. El propio San Pablo lo admitía y afirmaba en Rom 7,15: ‘ni siquiera entiendo lo que hago, porque no hago lo que quiero sino lo que aborrezco’ […]. Pablo es un hombre honesto que confiesa tener impulsos contradictorios en su interior […]. Por tanto, debemos aprender a distinguir en nosotros mismos que no somos personalidades simples y armoniosas. Creo que los errores del político, que deben juzgarse caso por caso como errores morales, tienen su raíz más profunda en no saber gobernarse a sí mismo”.
Sin embargo, la conciencia nos permite conocer aquellas partes de nosotros que nos empujan a favorecer nuestros propios intereses, a aumentar los privilegios y a ser prepotentes con los más indefensos, frente a aquellas partes que buscan la verdad, la justicia, la paz y la fuerza de renunciar a los privilegios para sentirse servidores. Por eso hablamos de “conciencia política” y no de “conciencia del político”: mientras esta última se refiere a la conciencia individual de una persona que asume una función pública, la “conciencia política” se refiere a una característica que, desde el punto de vista moral, debería caracterizar a cualquier ciudadano. Nos preguntamos: si la clase política no es más que la proyección del nivel ético medio de un país, ¿no dice algo el motivo de la actual crisis política sobre el nivel de la conciencia política de nuestra sociedad?
La relación entre la conciencia política y el bien común
La crisis de la conciencia política actual está provocada, en primer lugar, por la pérdida del concepto de bien común, donde el “bien” nos convoca a una tarea que debemos realizar juntos por el bien de todos. Por supuesto, no se puede entender el “bien común” como algo “inmutable” e “impuesto desde arriba”, como tampoco se puede identificarlo tout-court como un conjunto de bienes económicos, políticos y sociales específicos. Se trata más bien de esa búsqueda constante de las conciencias maduras cuyo objetivo es encontrar, mejorar, cambiar y renovar el conjunto de condiciones que permiten a cada individuo perseguir su propia realización humana, que la terminología clásica indicaba con el término prosperitas.
La búsqueda del bien común consiste en mantener las prosperitas pública y privada en una tensión dialéctica constante y directa. La madurez de un país democrático se mide en función de si la conciencia pública proporciona los instrumentos y las condiciones para que crezca la conciencia privada y viceversa. Al igual que hemos visto para la génesis y estructura de la conciencia individual, en la que la madurez moral personal se da en el equilibrio entre “subjetividad”, “responsabilidad” y “compromiso social”, lo mismo puede decirse del trabajo común de las conciencias en pos del bien común, es decir, debe integrar las tres dinámicas. La prosperitas exige el respeto de un principio ineludible, el de ser capaz de reconocer el mal social y combatirlo: “Una sociedad que no acepta el cambio, que no reconoce el principio del mal, está indefensa ante los monstruos que ella misma produce”.
Nos parece urgente recuperar la enseñanza de los Padres conciliares que introdujeron dos subrayados importantes: “El bien común del género humano se rige primariamente por la ley eterna, pero en sus exigencias concretas, durante el transcurso del tiempo, está sometido a continuos cambios”. La primera característica es la apelación no sólo al bien común del “género humano” y constituye un llamamiento muy profético respecto a las nuevas condiciones de globalización que estamos viviendo. La segunda es la necesidad de un estudio serio, que sepa discernir entre principios inmutables y circunstancias históricas, y distinguir entre estos dos aspectos para un compromiso real en la historia. Por tanto, para la búsqueda del bien común, las conciencias políticas deben ser virtuosas, pero también rectas, verdaderas y ciertas.
Precisamente en este momento histórico de desconfianza en las instituciones y de crisis de la política, el Concilio Vaticano II nos recuerda que “los fieles laicos de ningún modo pueden abdicar de la participación en la ‘política’; es decir, de la multiforme y variada acción económica, social, legislativa, administrativa y cultural, destinada a promover orgánica e institucionalmente el bien común”.
Como cristianos, podemos plantearnos otra pregunta: si el compromiso político debe ser un servicio, ¿cuál fue la actitud básica de Jesucristo en su “servicio político”? Jesús rechazó formas políticas que iban desde la revolución social hasta la indiferencia ante las realidades de este mundo. En el episodio del tributo al César, Cristo se revela realista y en su respuesta indica que la obediencia a Dios no exime de las obligaciones y deberes políticos para con el Estado. El señorío de Dios fue, sin embargo, el fundamento y la motivación de la misión de Jesús, en la que el anuncio del Evangelio no fue político, porque no impuso un reino teocrático como alternativa a los existentes; político, en cambio, fue su testimonio, porque propuso el modo de vivir en la historia los diversos reinos terrenales, enseñando a “estar en el mundo, pero no ser del mundo”.
El César no tiene derecho ni a violar la conciencia ni a apoderarse de la libertad de las personas. La respuesta de Jesús pretende ampliar el problema: no teorizar sobre la autonomía de las realidades mundanas, ni sobre la separación de poderes, sino tomar las raíces mismas del poder e invertirlo. El hombre es hijo de un don que la conciencia conoce y recuerda. Sólo la conciencia formada reconoce que Dios no es el dueño de la vida, sino que es el siervo de los vivos, no un César más grande que los demás Césares, sino un siervo que sufre por amor y que enseña la auténtica manera de ser Dios. Gracias a este don original, “La fidelidad a esta conciencia une a los cristianos con los demás hombres para buscar la verdad y resolver con acierto los numerosos problemas morales que se presentan al individuo y a la sociedad”.
La conciencia política –individual y entendida también como unión de las conciencias de los cristianos y como comunión con las de los demás seres humanos– tiene la tarea tanto de escuchar íntimamente a Dios como de comprometerse con el bien común según la verdad. No es prerrogativa sólo de quienes se dedican a la política en el sentido técnico del término, sino que es una característica humana indispensable que debe formarse y cultivarse con vistas a la plena moralidad individual y humana. Monseñor Cataldo Naro relacionó la madurez de la conciencia política con el martirio civil, de quienes todavía hoy dan su vida por el Estado al servicio de los ciudadanos, como hicieron, en Italia, Falcone y Borsellino, Livatino y Bachelet, Don Puglisi y cientos de otros.
Mediante el ejercicio del amor fraterno, que para el creyente pertenece a la realidad misma de su relación con Dios, y el ejercicio de la gratuidad evangélica, el bien común se antepone al propio. La caridad “debe ser el criterio interpretativo y fundante de la moral” de todas las opciones: una conciencia política formada será aquella que en situaciones de necesidad tenga como criterio la primacía dada a los pobres, el respeto al enemigo y la construcción de la justicia. La gratuidad, por su parte, permite vivir con libertad, moralidad y honestidad la responsabilidad ante los asuntos públicos.
LEER. Artículo completo y referencias publicado en La Civiltà Cattolica
Información adicional
- La conciencia moral, mediación personal de la salvación
- Gaudium et spes y la conciencia moral. Valoración y retos