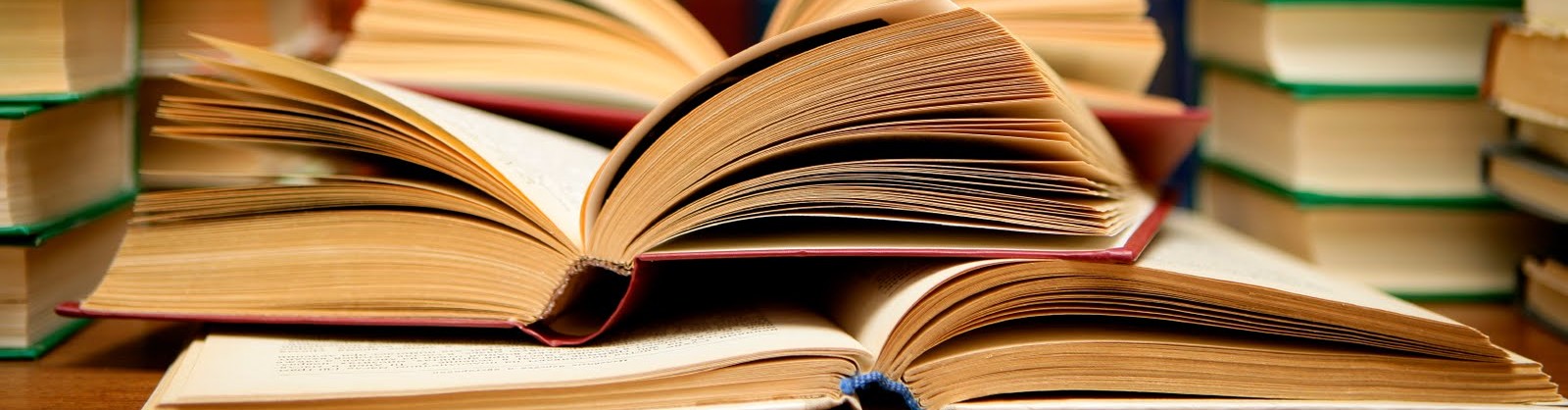Con el nacimiento de la democracia moderna en la formación del Estado de derecho, desde finales del Siglo XVIII, apareció la masiva propaganda y la oferta política. Es decir, como el pueblo, en su mayoría, ya puede elegir a sus gobernantes a través de la voluntad expresada en el voto, los candidatos a dirigir los destinos de una nación inauguraron la publicidad de sus bondades –ciertas o no- para hacerse merecedores de esa voluntad popular y terminar ungidos en el cargo de gobierno al que estuvieran tentando con tanto afán.
Es evidente que los reyes, emperadores, visires, autócratas y demás de la misma laya no requerían de publicidad, ya que prescindían del voto o aceptación popular, imponiéndose por muchas otras razones en el gobierno, dictadura y tiranía de sus pueblos. Ellos no tenían necesidad propaganda política.
 En la ciencia política se reconocen, cuando menos, dos mentiras universales que acompañan subliminalmente toda la propaganda de los políticos, de aquí, de allá y de acullá, de todos los lares, con las cuales se pretende edulcorar la oferta.
En la ciencia política se reconocen, cuando menos, dos mentiras universales que acompañan subliminalmente toda la propaganda de los políticos, de aquí, de allá y de acullá, de todos los lares, con las cuales se pretende edulcorar la oferta.
(1) “Me sacrifico por la patria”: Cuando uno pregunta o escucha a un candidato, cualquiera sea, lo primero que dirá es que su participación en la vida política le implica un sacrificio personal, familiar y hasta patrimonial, pero que lo hace porque cree que su destino vital es servir a su comunidad, a su sociedad, el “devolverle” al país lo que este hizo por él; en definitiva, que pretende ser el más-más porque en verdad ha comprendido que su vida carecería de sentido sin ese esfuerzo final, sin esa cuota de sacrificio que pretende sacarle del anonimato de su entorno social y ponerle en la cúspide del mando, en ser el periquito pin-pin, el que corte el jamón, como siempre acota Augusto Alvarez Rodrich.
Y la verdad de verdades es que eso no es así. Hay una gran dosis de narcicismo, de egoísmo y –en muchos casos- de ausencia de percepción de la realidad en el hecho de sentirse presidenciable, en creerse en que uno puede ser el número 1, el “top of de list”; y una gran cuota de hedonismo en sentir por adelantado el insondable placer de mandar, y de no ser el mandado, en tomar las decisiones que dirijan los destinos de una nación por un determinado tiempo, en ser destinatario de todos los halagos y sobonerías, en ver su retrato en todas las dependencias públicas, en el papel moneda, en los sellos postales, en definitiva, en hacer historia….
En consecuencia, la mayoría de las candidaturas, por no decir todas, jamás estarán signadas por el sacrificio personal del candidato hacia la patria, sino por un irrefrenable placer interno que el candidato siente, posee y anhela con vehemencia por cumplir lo que considera –muchas veces con absurdo convencimiento- es su destino vital, lo que será para su propio regocijo, placer y, muchas veces, conveniencia material.
(2) “El pueblo me lo pide”: Es la segunda de las mentiras universales de todos los lares. En muchos casos, por no citar en todos, los prospectos de presidentes no conocen al pueblo, ni el pueblo los conoce. Como bien dice (y cito nuevamente) Serrat, los candidatos hablan en nombre de quien no tienen el gusto de conocer…
Cuando se intenta entender porqué ese afán protagónico, de figuretismo irracional que les hace bailar o hacer lo impensable, llegando a cotas del ridículo en extremos hilarantes, la respuesta que les nace del forro del alma siempre es la misma: me lanzo porque el pueblo me lo pide, atiendo a un clamor popular que no puedo desoír de que yo sea candidato y que gane la presidencia, la gobernación, la alcaldía, el rectorado o el decanato en una universidad. La ansiedad del poder, ese irrefrenable afrodisiaco humano, siempre será el mismo; lo que variará será el calibre de aquello a lo que se apunte.
Y en verdad, el pueblo no le pide a uno otra cosa que el ser un buen ciudadano, un buen profesional, un bien trabajador, un buen padre/madre de familia. No otra cosa que ser un ciudadano de bien para su comunidad contribuyendo con un sólido granito de arena a la consolidación de un Estado de derecho en una sociedad libertaria, justa, tolerante y verdaderamente humana, en el buen sentido de la palabra, como decía Machado.