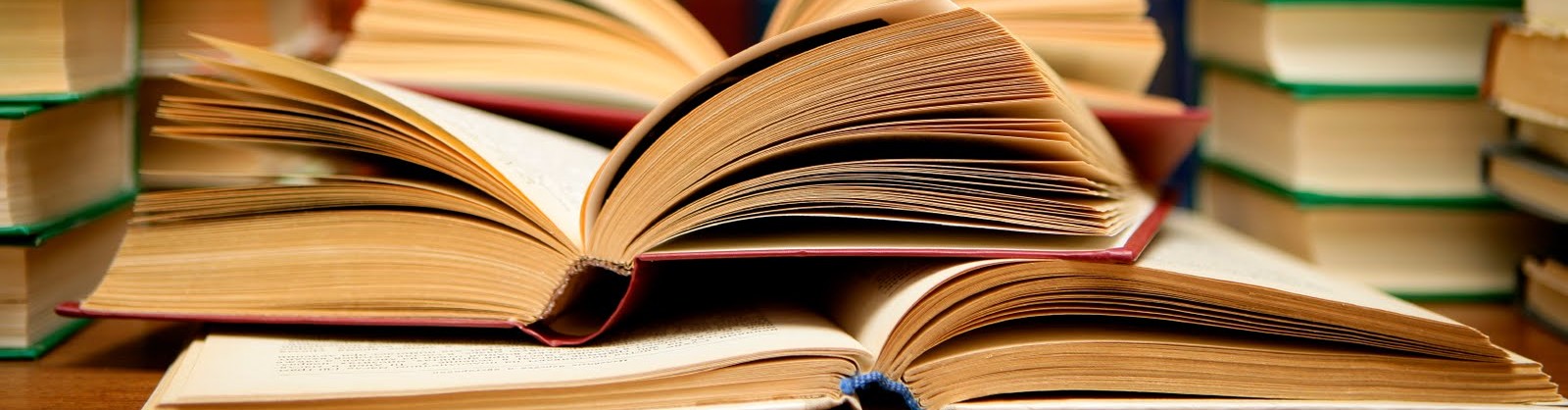La humildad es una virtud cristiana, pero también un valor humano universal. Es la actitud opuesta al pecado de soberbia. Por eso se dice que la humildad es la ausencia de soberbia.
Es la virtud que exhiben aquellos que –al margen de los logros obtenidos en la vida- no se sienten ni más importantes, ni mejores, que los demás. Miguel de Cervantes, en el famoso “Coloquio de los perros”, dijo: “La humildad es la base y fundamento de todas las virtudes, y que sin ella no hay alguna que lo sea”. Desde la filosofía, Kant definió a la humildad como la virtud central de la vida, aquella que brinda una perspectiva apropiada sobre la moral.
La humildad y la política no se llevan. Llevan actividades contradictorias. Los políticos no son, ni serán humildes. Por definición, no podría haber un político que sea humilde. La soberbia, la vanagloria, el sentirse más o por encima de los demás, el pensar que uno es quien tiene la fórmula salvadora y que desde allí se erigirá –con legitimidad- sobre los demás, es la característica esencial del político. Un político de espíritu humilde, no sería político o sería un fracasado en la política.
El político nunca se equivoca, siempre hace ponderaciones de alcance general y, desde allí, fulmina con su desprecio –o sus epítetos- a los que no piensen como él, a los que no sigan su pensamiento. Además, tienen lengua filuda y rápidamente buscarán el argumento ad-hóminem para fulminar al adversario de turno o al obstáculo del momento. El político jamás se retracta, jamás se equivoca y siempre lleva la razón. Para asegurarse de ello, siempre estará rodeado de un corifeo que le adule permanentemente y le entregue la razón sin ambages ni cortapisas, encontrando siempre en este un eco receptor a sus definiciones, elucubraciones, denostaciones y vindictas. Y cuando alguien del serrallo lo contradiga, será rápidamente fulminado y apartado del círculo de la confianza, sufriendo el destierro del paraíso del poder.
En la profesión también existe mucho personajillo ajeno a esta virtud. ”¡Es Ud. Abogado…!” le espetó, una vez, un personajillo, a su colega que osó contradecirlo en un directorio cuando pretendía convencer que le correspondía un suculento honorario de éxito, no obstante que el resultado judicial había sido adverso a la empresa. El solo hecho cuestionar una alambicada interpretación que pretendía convencer de que lo negro era blanco, y que el fracaso era éxito, bastó para que el soberbio le saltara a la yugular al humilde que solo quería defender la verdad y los intereses de su empresa. Para ello, no dudó en fulminarlo con el rayo de la soberbio: si así piensas, entonces no eres abogado, pretendiendo desacreditar ante la empresa al díscolo opositor.
Existe también la falsa modestia de aquel que siempre se presenta con hábito de humilde, pero que no es otra cosa que el ropaje de una enorme soberbia. “Yo, que nada se…”, “Yo, que sólo soy un simple soldado del derecho…”, “Yo, que sólo soy un humilde ciudadano, un humilde servidor…”; para luego, como el alacrán en la fábula de Esopo, blandir la ponzoñosa cola y herir de muerte a quien ose cruzarse en su camino, en su sino, en su destino.
Sin embargo, en todas las actividades -menos en la política- siempre habrá gente valiosa que recusen la soberbia y hagan de la humildad una forma y ejemplo de vida. Y a pesar de ello, o quizás por ello mismo, se harán grandes y serán plenamente reconocidos por su grandeza, la que brillará con luz propia, fuera de los reflectores de la adulación y de la efímera popularidad. No son, ni serán, muchos, ni abundan, pero los hay. Como bien dijo Jorge Basadre en su día: “Riqueza de subsuelo, sin el abono de calores multitudinarios ni belleza ornamental…”