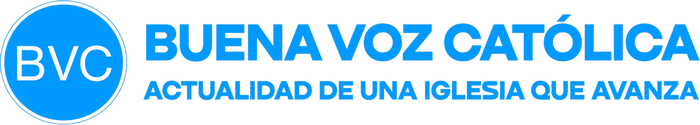China y la Iglesia: Inculturación en el siglo XX, hito histórico
1:00 p.m. | 8 jun 24 (AM/HU).- El primer (y único) Concilio de la Iglesia en China, celebrado en Shanghái en 1924, fue el momento más notable del proceso de inculturación moderna del mensaje católico en esa región. Se tomaron decisiones importantes para la vida eclesial en China, que inició con el desarrollo de una Iglesia nativa (después de siglos de control colonial), encabezada por obispos y sacerdotes chinos a los que encomendar la dirección de las comunidades locales. Para conmemorar los 100 años del Concilio, se celebró en Roma una conferencia para abordar su relevancia en el desarrollo de la Iglesia en China y en la labor apostólica en la era de la globalización.
——————————————————————————————–
La Pontificia Universidad Urbaniana de Roma acogió una importante conferencia internacional para reflexionar sobre el legado del primer Concilio Plenario de la Iglesia católica en China (Concilio Sinense o de Shanghai), que se celebró en Shanghái en 1924. En el concilio se tomaron decisiones importantes para la vida de la Iglesia en China y se abrieron las puertas a la inculturación moderna del mensaje cristiano y a la indigenización del clero allí.
El Papa envió un videomensaje a los participantes de la conferencia, y entre los oradores principales se encontraban el cardenal Pietro Parolin, secretario de Estado del Vaticano, el cardenal Antonio Luis Tagle, pro-prefecto del Dicasterio para la Evangelización de los Pueblos, y Mons. Joseph Shen Bin, obispo de Shanghái, la diócesis más grande de China. El Papa lo reconoció como obispo de la diócesis en julio de 2023, tres meses después de que las autoridades chinas lo nombraron obispo de esa diócesis sin considerar el histórico acuerdo sino-vaticano de 2018 (más información sobre el acuerdo al final). También han intervenido académicos e investigadores de la República Popular China, entre ellos los profesores Zheng Xiaoyun y Liu Guopeng, de la Academia China de Ciencias Sociales.
La conferencia de la Pontificia Universidad Urbaniana (conocida coloquialmente por los católicos estadounidenses como “la Urbaniana”) es la segunda y la más significativa de las tres que se celebran este año sobre este Concilio que marca un antes y un después. La primera se celebró en la Universidad Católica del Sagrado Corazón de Milán el 20 de mayo, y la tercera tendrá lugar en la Universidad de San José de Macao, región administrativa especial de China, a finales de junio. No está previsto celebrar ninguna conferencia o conmemoración del concilio en China continental. Para comprender el significado de aquel primer concilio de la Iglesia en China, es necesario remontarse en la historia, y para ello se recurre a algunos textos especializados.
De dinastía a nación
Uno puede empezar por el Tratado de Nanjing (1842), que siguió a la primera Guerra del Opio, en la que los británicos derrotaron a los chinos; es el primero de lo que los chinos llaman “tratados desiguales” entre China y las potencias imperialistas extranjeras. Estos tratados internacionales concedían derechos y privilegios legales, económicos y sociales no sólo a los comerciantes extranjeros, sino también a los misioneros cristianos. China cedió el territorio de Hong Kong a Gran Bretaña y tuvo que abrir cinco puertos bajo tratado, incluido Shanghái, a la influencia extranjera.
“Los católicos tenían ahora que compartir el campo de misión con los misioneros protestantes, en gran parte de Gran Bretaña y cada vez más de Estados Unidos”, explica Paul Mariani SJ, profesor de la Universidad de Santa Clara, en su libro Church Militant: Bishop Kung and Catholic Resistance in Communist Shanghai (Harvard University Press, 2011).
Francia pronto asumió el papel de protector de las misiones católicas (los portugueses tuvieron ese papel en la primera fase de las misiones) y firmó un tratado con el emperador chino en 1846 que permitía a los ciudadanos chinos profesar el catolicismo, ordenaba la restitución de las propiedades eclesiásticas y preveía el castigo de los funcionarios que persiguieran a los católicos. La segunda Guerra del Opio condujo al Tratado de Tianjin en 1858, que, entre otras cosas, revocó toda la legislación anticristiana restante. Una década más tarde, escribe el padre Mariani, “en el Concilio Vaticano I (1869-1870), los vicarios apostólicos de China -ninguno de ellos de origen chino- votaron a favor de lo siguiente: protección francesa continuada, oposición a una jerarquía china autóctona y ningún embajador del Vaticano en China”.
Para 1900, la población católica en China había crecido hasta los 741.562 habitantes, “un incremento siete veces mayor en el transcurso del siglo XIX y había 900 misioneros extranjeros y 470 sacerdotes chinos”, escribe el padre Mariani. Pero entonces llegó la Rebelión de los Bóxers, un levantamiento antiextranjero, antiimperialista y anticristiano que tuvo lugar entre 1899 y 1901 y que asoló las iglesias del norte de China. Más de 30 cristianos (católicos y protestantes), cinco obispos, 40 sacerdotes y muchas religiosas fueron asesinados. Sin embargo, Shanghái y el resto del sur quedaron prácticamente intactos. La rebelión fue aplastada por una coalición de ocho naciones, entre ellas Gran Bretaña y Estados Unidos, y la Iglesia se recuperó rápidamente. “Una vez más, la Iglesia sobrevivía a la persecución y prosperaba en tiempos de paz”, escribe el padre Mariani.
Sin embargo, ya a principios del siglo XX, el nacionalismo asiático estaba en auge y, en 1911, los nacionalistas Han derrocaron a la dinastía Qing. “Dos mil años de dominio dinástico terminaron abruptamente”, escribe el padre Mariani, “y algunos astutos líderes eclesiásticos se dieron cuenta de que sería imprudente tratar al nacionalismo naciente como un enemigo”. Además, escribe, “la posición de facto de la Iglesia de limitar el liderazgo chino en la Iglesia estaba resultando penosa, especialmente dado el fuerte aumento -tanto en cantidad como en calidad- del clero nativo” a principios del siglo XX. Había 521 sacerdotes católicos en China en 1910, 963 en 1920 y 1.500 en 1930, y sin embargo, a principios de la década de 1920, las 96 jurisdicciones eclesiásticas estaban dirigidas por extranjeros, algunos de los cuales ni siquiera conocían el credo en chino. “Esto estaba claro: si la Iglesia quería sobrevivir en China, tenía que delegar el poder en los chinos”, escribe el padre Mariani.
Y lo que es aún más significativo, “las estrechas relaciones existentes entre la misión cristiana y las potencias coloniales occidentales fueron muy perjudiciales para la imagen del cristianismo en China y provocaron fuertes sentimientos anticristianos”, escribe Georg Evers en su libro The Churches in Asia. “Durante muchos años, los intentos de la Santa Sede de establecer relaciones diplomáticas directas con China se vieron frustrados, porque Francia insistía en seguir ejerciendo su función de protectora de todos los misioneros católicos en China.”
Una nueva dirección
Benedicto XV, que fue Papa de 1914 a 1922, emprendió una exhaustiva reorientación de la labor misionera de la Iglesia. El “vigoroso proceder” de Roma se inspiró, entre otros, en dos sacerdotes misioneros vicencianos en China, Antoine Cotta (1872-1957) y Vincent Lebbe (1877-1940), que abogaron firmemente por “dar mayor responsabilidad a los sacerdotes chinos y prepararlos para el episcopado”, escribe Evers. El superior general de la Compañía de Jesús, Wlodzimierz Ledóchowski, S.J. (1866-1942), también animó a los superiores de las misiones en China, en una carta del 15 de agosto de 1918, “a desarrollar el clero chino, tanto secular como religioso, en pie de igualdad con los misioneros extranjeros y a prepararlos para ocupar cargos más altos”, escribe Sergio Ticozzi, misionero del Pontificio Instituto para las Misiones Extranjeras, en History of the Formation of the Native Catholic Clergy in China.
El papa Benedicto XV recogió estas ideas en su carta encíclica Maximum illud, publicada el 30 de noviembre de 1919, con especial atención a la situación de la Iglesia en China. Reafirmó que Cristo “no es ajeno a ninguna nación” y que hacerse cristiano no implica abandonar la lealtad al propio pueblo y “someterse a las pretensiones y a la dominación de una potencia extranjera”. Enfatizó “la necesidad de superar el nacionalismo europeo y la promoción del clero autóctono”, escribe Ticozzi.
“El clero local no debe ser formado meramente para desempeñar los deberes más modestos del ministerio, actuando como ayudantes de sacerdotes extranjeros”, escribió Benedicto XV. “Por el contrario, deben asumir la obra de Dios como iguales, para que algún día puedan asumir la dirección espiritual de su pueblo”. Para avanzar en esta dirección, el Papa encargó a la Congregación para la Propagación de la Fe (hoy Congregación para la Evangelización de los Pueblos) la creación de seminarios tanto para cada región como para grupos de diócesis. Sin embargo, las reformas de Benedicto XV encontraron la oposición de la comunidad misionera extranjera, señala Ticozzi. No obstante, su sucesor, Pío XI, continuó por la senda de la reforma. Puso bajo la supervisión de la Congregación a la Obra Pontificia de San Pedro Apóstol, cuya finalidad era impulsar la formación de sacerdotes nativos y la fundación de seminarios.
Finalmente, en 1922, el papa Pío XI estableció una delegación apostólica de la Santa Sede en China y nombró al arzobispo italiano Celso Costantini como su primer delegado allí. Su objetivo era implantar la Maximum illud. Ticozzi resume su tarea: “Reducir la tensión entre el clero extranjero y el local, confiar los territorios de misión al liderazgo del clero chino y poner fin al protectorado civil (de Francia) sobre las misiones católicas”. Según él, el arzobispo trató de deshacerse de “las tendencias occidentalizantes” y de superar “una preocupación centrada en la propia congregación” por parte de las órdenes y congregaciones religiosas sobre la base de la concesión exclusiva de un territorio a una orden religiosa.
Según Evers, el arzobispo Constantini se convirtió en un firme defensor del movimiento dentro de la iglesia local de China a favor de la consagración de obispos autóctonos. Era partidario de derribar lo que él llamaba “la muralla latina”, es decir, sustituir el uso del latín como lengua litúrgica por el chino. Contribuyó mucho al desarrollo del arte cristiano autóctono chino recomendando a jóvenes artistas chinos para que sus obras fueran aceptadas en la Iglesia.
En diciembre de 1923, el arzobispo Constantini ascendió a dos sacerdotes chinos a puestos directivos: el franciscano Odoric Chen Hede a prefecto apostólico de Puqi, Hubei, y, en abril de 1924, el vicenciano Melchior Sun Dezhen a prefecto apostólico de Anguo, Hebei. Lo más importante es que convocó el primer Concilio de la Iglesia en China, que se celebró en Xujiahui, Shanghái, del 14 de mayo al 12 de junio de 1924. Reunió a todos los vicarios apostólicos de China -todos los obispos eran misioneros extranjeros- y a todos los prefectos apostólicos. Dos años más tarde, el 26 de febrero de 1926, el papa Pío XI publicó la encíclica Rerum ecclesiae, que junto con la Maximum illud de Benedicto XV, puede considerarse como la Carta Magna de la formación del clero nativo y de las iglesias autóctonas: Puso al clero chino en condiciones de igualdad con el europeo en la misión en China, abriéndole el camino para asumir posiciones de liderazgo.
Ese mismo año, los esfuerzos del arzobispo Constantini dieron fruto cuando Pío XI ordenó obispos a seis sacerdotes chinos (entre ellos un jesuita, Simon Zhu Kaimin) en una ceremonia de cuatro horas celebrada en la Basílica de San Pedro el 28 de octubre de 1926. Fue el comienzo de la indigenización de la jerarquía china. Hasta entonces, el único sacerdote indígena chino que había sido ordenado obispo en China era el dominico Lo Wen-Taso (1616-91).
Jean-Pierre Charbonnier, sacerdote de la Sociedad de Misiones Extranjeras de París, en su libro, Cristianos en China, del 600 al 2000 d.C., describe el entusiasmo con el que los seis fueron agasajados de camino a Roma para recibir el birrete rojo, y cómo Mussolini puso a su disposición un tren especial para llevarlos desde Nápoles, adonde llegaron en barco, hasta Roma. Tras los festejos en Roma, visitaron varios países europeos y luego fueron a Estados Unidos, y de allí a Manila, Singapur y Colombo (en Sri Lanka). Charbonnier escribe que esas ordenaciones episcopales “marcaron una nueva etapa importante en la vida de la Iglesia”.
Veinte años más tarde, el papa Pío XII, siguiendo el camino de sus predecesores, nombró a muchos más obispos chinos y también creó al primer cardenal chino, Thomas Tien Ken-sin SVD, arzobispo de Pekín, en el consistorio del 18 de febrero de 1946. El cardenal fue expulsado de China en 1951, pero votó en el cónclave de 1958 que eligió a Juan XXIII y en el de 1963 que eligió a Pablo VI. En esa fecha, había 146 obispos en China, de los cuales 35 eran chinos. También había 1.184 sacerdotes chinos y 3.059 misioneros católicos extranjeros, de los cuales 1.723 eran sacerdotes y 1.088 religiosas y religiosos. Como resultado de estas reformas y de los esfuerzos misioneros, en 1948 el número de católicos en el continente había aumentado a más de tres millones. En la actualidad, esa cifra se ha elevado a unos 12 millones de católicos, mientras que todos los obispos están ahora unidos al Papa.
La conferencia, titulada “100 años del Concilium Sinense: entre la historia y el presente”, reflexionó sobre ese hito en la historia no sólo de la Iglesia en China, sino también de la Iglesia universal.
Conferencia sobre los 100 años del Concilio Sinense: Un Vaticano II ante litteram
La jornada se inauguró en el Aula Magna Benedicto XVI de la universidad romana que forma a seminaristas procedentes de países “de misión”, con un saludo del profesor Vincenzo Buonomo, Delegado Pontificio y Rector de la Pontificia Universidad Urbaniana, seguido de la proyección de un videomensaje del Papa. El Vaticano reiteró su énfasis a las autoridades chinas presentes en Roma: la Iglesia católica no es una potencia colonial y el desarrollo de un catolicismo chino es deseable. Esto se produce en un contexto político particular, ya que la Iglesia ha enfrentado tensiones significativas desde la década de 1950, cuando se rompieron las relaciones entre Beijing y el Vaticano, lo que llevó a la creación de una Iglesia católica controlada por el Estado, separada de Roma.
A lo largo del coloquio, los representantes del Vaticano utilizaron esta perspectiva centenaria para recalcar el mismo punto. “Para Costantini, estaba claro que el concepto de misión extranjera debía evolucionar hacia el de Iglesia misionera”, afirmó el cardenal Pietro Parolin, secretario de Estado del Vaticano. Citó además al líder de la Iglesia de hace un siglo: “El Papa es el líder espiritual de todos los católicos del mundo; cualquiera que sea su nacionalidad, esta obediencia al Papa no sólo no daña sino que purifica y revitaliza el amor que cada uno debe a su propia patria”.
LEER. Parolin: Inculturación en China es “garantía de una fe alejada de intereses políticos externos”
“El camino de la Iglesia a lo largo de la historia ha pasado y pasa por senderos imprevistos, atravesando también tiempos de paciencia y de prueba. El Señor en China ha guardado la fe del pueblo de Dios a lo largo del camino”, dijo Francisco en su videomensaje. Estas palabras parecían dirigidas a los funcionarios chinos presentes. Desde la era de Mao (1949-1976), China ha visto las religiones como herramientas de interferencia extranjera. Así, a partir de los años 1950, el régimen creó asociaciones para mantener todas las religiones bajo su control. Este movimiento, llamado “sinización”, es particularmente enfatizado por el actual presidente Xi Jinping.
El obispo de Shanghái se hizo eco de este sentimiento. “La política de libertad religiosa del gobierno chino no tiene como objetivo cambiar la fe católica, sino que espera que el clero y los fieles católicos defiendan los intereses del pueblo chino y se liberen del control de las potencias extranjeras”, explicó el obispo Joseph Shen Bin. “Desde la fundación de la nueva China en 1949, la Iglesia en China siempre ha permanecido fiel a su fe católica”, añadió.
LEER. Transcripción del videomensaje de Francisco, 100 años del Concilio Sinense
Acuerdos que avances pero no sin escepticismo
“Continuaremos construyendo la Iglesia en China como una Iglesia santa y católica que se ajuste a la voluntad de Dios, abrace la excelente herencia cultural tradicional de China y agrade a la sociedad china de hoy”, dijo el obispo, sentado no lejos del cardenal Parolin. Al final de la mañana, ambos demostraron su cercanía y posaron juntos de buena gana para fotografías. Sin embargo, algunos en la sala no ocultaron su escepticismo después de escuchar un discurso que parecía muy en línea con la postura del partido. “El obispo podría haber sido un poco más abierto”, comentó una fuente informada a La Croix. “¿Sigue siendo verdaderamente católica una Iglesia restringida a los nacionales de un país, excluyendo a los extranjeros, especialmente a los misioneros?” cuestionó otro.
Junto al obispo de Shanghái estaba Zheng Xiaojun, de 50 años, director del Instituto de Religiones del Mundo de la Academia China de Ciencias Sociales, actor clave en la “sinización” de las religiones. En su discurso, citó ampliamente al presidente chino, elogiando “la excelente cultura china” y la necesidad de “promover el entendimiento entre los pueblos” para superar cualquier “sentido de superioridad”.
LEER. Obispo de Shanghái pide aceptar la “sinización” para no ser vistos como una “religión extranjera”
Vaticano II visto desde Beijing
El representante del gobierno también elogió el Concilio Vaticano II, describiéndolo por haber permitido a la “Iglesia católica Romana, dialogar continuamente con otras iglesias cristianas y otras religiones, liberando la teología de su pasado autoritario y dogmático”. ¿Cómo se traducirán estas señales explícitas de acercamiento en las próximas semanas? “Se necesita paciencia y esperanza”, resumió el cardenal Parolin. El Secretario de Estado del Vaticano reafirmó el deseo de la Santa Sede de renovar el acuerdo de 2018 que permite a Roma y Beijing nombrar conjuntamente a los obispos del país. Más importante aún, mencionó otra posibilidad, que constituiría un paso significativo en su relación. “Esperamos tener una presencia estable en China”, explicó el cardenal al margen del congreso. “Aunque inicialmente no adopte la forma de una nunciatura apostólica”. Esto permitiría a Roma y Beijing dar un paso significativo hacia el restablecimiento de las relaciones.
LEER. Tagle: En Shanghái, hace cien años, un Concilio Vaticano II ante litteram
VIDEO. Card. Parolin: Esperamos tener una presencia oficial de la Iglesia en China
¿Cómo marcha el acuerdo provisional, las relaciones sino-vaticanas?
La conferencia tuvo entre sus más importantes invitados al obispo de Shanghái, Joseph Shen Bin, que en abril de 2023 fue trasladado de la diócesis de Haimen (Jiangsu) a Shanghái por las autoridades chinas sin la aprobación del Papa. A pesar de que el traslado violaba los términos de un acuerdo provisional de 2018 entre la Santa Sede y China sobre nombramientos episcopales, el papa Francisco tres meses después, en julio de 2023, nombró formalmente a Shen Bin obispo de Shanghái. El anuncio de la decisión del papa de aceptar su nombramiento fue acompañado de una entrevista con el secretario de Estado vaticano, el cardenal italiano Pietro Parolin, en la que este sugería que se abriera en Pekín “una oficina de coordinación estable” entre la Santa Sede y China.
Las relaciones entre el Vaticano y China parecen haber ganado ritmo desde entonces, y el papa Francisco dedicó un elogio especial al “noble pueblo chino” durante la misa de clausura de su visita a Mongolia en septiembre de 2023, la primera visita papal a ese país y la más cercana de un papa a China. Durante ese viaje, Francisco ofreció repetidas garantías a las autoridades mongolas, que muchos creen que también estaban dirigidas a China, de que la Iglesia no era una amenaza para la sociedad, sino un beneficio a través de sus obras sociales y de caridad, y que se podía ser a la vez un buen cristiano y un buen ciudadano.
En septiembre, el Papa nombró cardenal a Stephen Chow, obispo de Hong Kong. El año pasado, Chow realizó una visita histórica a Pekín, invitado por el obispo pekinés Li Shan, quien a su vez visitó Hong Kong en noviembre de 2023.
Dos obispos chinos participaron también en la primera parte del Sínodo de los Obispos sobre la Sinodalidad el pasado octubre, y se espera que ellos u otros prelados de China participen también en la segunda sesión del Sínodo de clausura de este año.
Cabe destacar que la conferencia sobre el Concilio de Shanghái se celebra pocos meses antes de que el Vaticano y China renueven por tercera vez el acuerdo provisional sobre nombramientos episcopales, que expira en octubre. Aunque nunca se ha hecho público, se cree que el acuerdo sigue el modelo del acuerdo de la Santa Sede con Vietnam, que permite a la Santa Sede elegir obispos a partir de una selección de candidatos propuestos por el gobierno.
VIDEO. 100 anni dal Concilium Sinense di Shanghai (1924)
Información adicional
- Sínodo de Shanghái de 1924: un análisis histórico a través de los Archivos de Propaganda Fide
- Entre memoria y profecía. Los documentos del Concilio de Shanghai
- Obispo de Shanghái pide aceptar la “sinización” para no ser vistos como una “religión extranjera”
- Concilium Sinense: un siglo de historia y profecía para la Iglesia católica en China
- Releer, sí, el pasado, pero el problema actual de la Iglesia en China es la libertad
- Diócesis de Changzhi recorre la historia de la Iglesia China a cien años del Concilium Sinense
- China ya tiene un nuevo obispo gracias a la diplomacia vaticana
- Obispo Antonio Yao Shun defiende acuerdo entre China y el Vaticano: “Facilita el trabajo pastoral”
- China, Parolin: la obediencia al Papa no perjudica el amor a la patria, sino que lo reaviva
- El Vaticano impulsa un congreso para tranquilizar a Pekín y relanzar sus relaciones con China
Publicaciones relacionadas en Buena Voz Católica
- El Vaticano y China firmaron acuerdo para designación de obispos
- A un año del acuerdo entre China y el Vaticano: la puerta está abierta
- ¿A qué puede aspirar el Vaticano al extender acuerdo con China?
- Santa Sede y China renuevan acuerdo: luces y sombras
- Catolicismo en China: Diálogo y resistencia
- Francisco en Mongolia: Pastoral y geopolítica en un país entre dos potencias
Fuentes
America Magazine / Humanitas.cl / Crux Now / Videos: Rome Reports – Agenzia Fides / Foto: Vatican Media