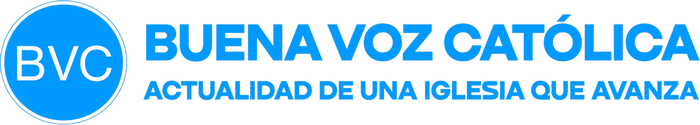La conversión del papado. Propuestas para un cambio de rumbo

10.00 p m| 2 oct 14 (VIDA NUEVA/BV).- La articulación dogmática y la recepción en la Iglesia de conceptos tales como primado, colegialidad y sinodalidad han pasado por dificultades a lo largo de los siglos. Basta volver la mirada a los últimos pontificados o recordar el debate que estas cuestiones suscitaron durante el Vaticano II, para darse cuenta de que el desafío de la corresponsabilidad sigue más vivo que nunca. Y pasa, entre otros aspectos, por lo que Francisco ha descrito como una “conversión del papado”. Aquí algunas propuestas planteadas por Jesús Martínez, teólogo y profesor español, para operar ese necesario cambio de rumbo que sugiere el pontífice argentino.
—————————————————————————
El ejercicio de un papado demasiado unipersonal durante los últimos decenios, sobre todo a partir de la segunda parte del pontificado de Pablo VI y, de manera particular, en los de Juan Pablo II y Benedicto XVI, ha sido un importante factor, aunque no el único, en la distorsión que ha padecido la articulación de primado, colegialidad y sinodalidad. Mucho han tenido que ver en ello las dificultades por las que han pasado dicha articulación dogmática y su posterior recepción eclesial tanto a partir del Vaticano I como del Vaticano II: fallida y unilateral en el primero de ellos y todavía pendiente de operativización en el segundo.
Fallida en el Vaticano I porque la guerra franco-prusiana (1870) obligó a clausurar precipitadamente la asamblea conciliar, sin tiempo para abordar la otra cuestión, estrechamente vinculada al primado de jurisdicción universal y a la proclamación de la infalibilidad del Papa ex sese o ex cathedra (constitución dogmática Pastor Aeternus, 1870): el de la colegialidad de todos los sucesores de los apóstoles en el gobierno y magisterio de la Iglesia, presididos, obviamente, por el sucesor de Pedro. Fue una precipitada clausura a la que no sucedió el anuncio de un posterior cónclave episcopal en el que continuar la obra emprendida y abordar, consecuentemente, dicha corresponsabilidad episcopal.
Pero la recepción del Vaticano I fue, además de fallida, unilateral, porque semejante olvido va a propiciar la propagación de una mentalidad infalibilibista en la Iglesia católica y, como consecuencia de ello, la consolidación de un modo de gobierno y de magisterio papal más unipersonal que colegial; con la ayuda, obviamente, de la Curia vaticana.
Habrá que esperar casi un siglo para asistir, con la constitución dogmática Lumen Gentium (Vaticano II), a la culminación de la obra empezada y no completada en el Vaticano I. Será entonces, en el año 1964, cuando se reciban el primado del sucesor de Pedro y el dogma de la infalibilidad papal en el cauce de la colegialidad episcopal y de la sinodalidad bautismal.
Los padres conciliares entienden que sus referencias fundamentales no son -como en 1870- ni el galicanismo ni el absolutismo monárquico, sino la comunión entre el Padre, el Hijo y el Espíritu que se transparenta en el misterio de la Trinidad como equilibrio, permanentemente inestable y fecundo, de unidad y singularidad (S. Atanasio).
Ella, la comunión trinitaria -y no las formas seculares de organizarse la sociedad- es la que tiene que presidir la vida de la Iglesia, su modo de gobernarse e impartir magisterio y, por tanto, la relación entre el primado del obispo de Roma con el resto de los obispos y con todos los bautizados y, obviamente, de todos ellos con el Papa.
Es algo que hace proclamando que Cristo “instituyó” a los Apóstoles “a modo de colegio, es decir, de grupo estable, al frente del cual puso a Pedro, elegido de entre ellos mismos”. Una constatación de enorme importancia dogmática y jurídica que va a marcar la recepción del primado y del dogma de la infalibilidad papal.
Es así como el Vaticano II completa la tarea empezada casi cien años atrás: articular la capacidad magisterial y gubernativa del Papa con las de los obispos gracias a la recepción del episcopado y, por tanto, a partir de su común pertenencia al colegio de los sucesores de los Apóstoles.
A la luz de esta fundamental y determinante verdad, se comprende la indudable continuidad y complementariedad entre las constituciones dogmáticas Pastor Aeternus (1870) y Lumen Gentium (1964): se asume el primado y la infalibilidad ex sese del sucesor de Pedro y se las ubica (y articula) en la colegialidad episcopal, enfatizando, una vez más, que Cristo puso a Pedro al frente de dicho colegio.
La larga sombra de la “Nota explicativa previa”
El hecho de que la minoría conciliar (y parte de la Curia vaticana) interpretara la formulación alcanzada en la Lumen Gentium como una improcedente revisión de lo proclamado en 1870, es decir, como el retorno victorioso de las viejas tesis galicanas y conciliaristas, explica, en buena medida, la publicación “por mandato de la Autoridad Superior” de la Nota explicativa previa que se coloca al final y fuera de dicha constitución.
Según esta Nota, el Papa puede actuar “según su propio criterio” (propia discretio) y “como le parezca” (ad placitum) y, sobre todo, cuando tenga que “ordenar, promover, aprobar el ejercicio colegial”. Como consecuencia de ello, el primado del sucesor de Pedro acaba colocado absolutamente por encima del colegio episcopal, no existiendo entre ellos otra relación que la del sometimiento. Poco que ver con la unidad sin confusión, mucho que ver con la distinción con separación y nada con la “plenitud sacramental del Orden” de la que participan todos los obispos, es decir, con la “potestad suprema sobre la Iglesia universal” de todo el colegio episcopal con el Papa.
Para los intérpretes más benévolos, esta Nota sería el precio que tuvo que pagar Pablo VI para evitar el rechazo de la minoría conciliar a la doctrina sobre la colegialidad episcopal, pero esta no deja de ser una cesión que tiene todos los visos de dar al traste con una de las más importantes aportaciones del Vaticano II. Se decanta y favorece, simple y llanamente, un modelo de Iglesia en las antípodas de lo explícitamente aprobado por los padres conciliares y ratificado por el sucesor de Pedro.
Desde un punto de vista estrictamente formal y jurídico, esta Nota explicativa previa no forma parte del cuerpo doctrinal de la constitución dogmática Lumen Gentium, ya que no fue ni debatida ni aprobada por los padres conciliares ni formalmente ratificada por el Papa. De hecho, no está explícitamente confirmada por él como el resto de los documentos conciliares. Por eso, es un cuerpo extraño a dicha constitución.
Sin embargo, acabará convirtiéndose en un texto referencial para comprender el posconcilio, sobre todo, cuando se apueste, en la segunda parte del pontificado del Papa Montini y, particularmente en los de Juan Pablo II y Benedicto XVI, por un ejercicio y comprensión unipersonal del primado de Pedro. Y después de que, como consecuencia de ello, se asista –en nombre de dicha comprensión del primado– al retorno de una Curia vaticana con conciencia de estar por encima del colegio episcopal.
El “diágnostico de emergencia”
Si a ello se añade la complicada relación entre Pablo VI y algunos de los padres conciliares en los primeros años del posconcilio, así como con determinadas conferencias episcopales, tanto por la aplicación del Concilio como por sus posicionamientos en asuntos reservados en exclusiva al primado (el control de natalidad y el celibato sacerdotal) y tratados en sendas y polémicas encíclicas (Sacerdotalis coelibatus, 1967, y Humanae vitae, 1968), se entiende -aunque no se justifique- que el temor a una posible escisión cobre terreno a marchas forzadas. De ahí que surja la convicción de que es urgente activar y reforzar un primado marcadamente unipersonal para, a su luz, reconducir la conflictiva recepción conciliar en curso.
Es así como entra en escena un “diagnóstico de emergencia” que, al enfatizar la gravedad de la situación eclesial y la responsabilidad del Papa por la comunión y la unidad, acaba urgiéndole a no descuidarla y a promoverla con la ayuda, por supuesto, de la Curia vaticana.
Este “diagnóstico de emergencia”, que se irá actualizando permanentemente, acabará teniendo más importancia que, por ejemplo, la llamada de Juan XXIII a abrirse al mundo, a leer los signos de los tiempos, a reconocer la centralidad de los pobres en la vida y misión de la Iglesia, o que el mismo Concilio Vaticano II. La conjunción de dicho “diagnóstico de emergencia” con la Nota explicativa previa lleva a favorecer un papado cada vez menos colegial y cada día más unipersonal.
La doble tarea de la “conversión del papado”
La tarea que se fija el Papa Francisco de “convertir” al papado pasa, habida cuenta de la interpretación activada y defendida en estos últimos decenios, por la realización de una doble y complementaria tarea: colocar en su sitio un primado marcadamente unipersonal (concebido y ejercido a partir de un diagnóstico en clave de “emergencia” o “excepcionalidad”) y recuperar un primado colegial a partir de un diagnóstico no urgido por el encuadramiento en torno a la Santa Sede, sino por el respeto a lo aprobado en la constitución dogmática Lumen Gentium y, por extensión, en el Vaticano II.
– La excepcionalidad de la “Nota explicativa previa”
Es evidente que la Nota explicativa previa margina y deja intencionadamente en el camino que el ministerio petrino no es tanto, o primera y exclusivamente, la autoridad suprema, investida de un poder de jurisdicción sobre la Iglesia universal, sino, sobre todo, un servicio a la unidad de la fe y a la comunión eclesial que normalmente ha de ejercer con el colegio episcopal y solo en situaciones excepcionales de manera exclusivamente unipersonal.
Y también es evidente que sume en el olvido que las potestades del Papa y de los obispos no son concurrentes, sino coincidentes y reguladas, en último término (ultimatim), por el obispo de Roma y el colegio episcopal “con vistas al bien común”. Por eso, el sucesor de Pedro no puede estar interviniendo continuamente, como explícitamente reconoce el Papa Francisco, en la administración de todas las diócesis del mundo. Es suficiente con que distribuya las tareas y con que sea el órgano de apelación “en última instancia” al que puedan recurrir tanto los obispos como todos los bautizados.
A la luz de esta primera consideración, parece que la ansiada “conversión” del papado difícilmente puede progresar si no se pone en su sitio la lectura y recepción -hasta ahora imperante- del Vaticano II a partir de la Nota explicativa previa: minoritaria, preconciliar y con la asignatura pendiente de articularse con la colegialidad conciliar.
– La normalidad de un primado colegial
Con el Papa Francisco se abre, además, el tiempo para ensayar una recepción “normalizada” y, por ello, colegial, del primado, es decir, sin diluir su responsabilidad como garante de la unidad de fe y de la comunión eclesial con la específica de los obispos o con la de los bautizados, y cuidando, a la vez, que la fe y la comunión que vinculan a todos no sean anuladas en su carismática singularidad por una comprensión o ejercicio absolutista del papado.
Este no es -ni va a ser- un viaje fácil ni sencillo, ya que no faltarán grupos que, añorando los ajos y las cebollas que se comían en Egipto (Nm 11, 5), quieran volver a entender que lo excepcional de la Nota explicativa previa ha de ser acogido como lo normal y correcto. Y que pretendan hacerlo, una vez más, para salvaguardar la unidad de la fe y la comunión eclesial, es decir, volviendo a activar un “diagnóstico de emergencia”.
– El primado de jurisdicción
Obviamente, no se trata de olvidar o aparcar -como en su día temió la minoría conciliar- el primado de jurisdicción del Papa sobre toda la Iglesia, sino de comprenderlo y ejercerlo de manera más equilibrada, es decir, como una posibilidad para situaciones excepcionales en las que sea imposible un adecuado tratamiento colegial y sinodal.
El primado del sucesor de Pedro también lo es de jurisdicción, no solo de honor. Pero lo normal es que dicha jurisdicción sobre toda la Iglesia se entienda y ejerza con el colegio episcopal y solo excepcionalmente fuera de esta realidad sacramental que vincula entre sí a todos los sucesores de los Apóstoles, incluido, obviamente, el obispo de Roma.
La puesta de largo de este principio dogmático en la concepción del primado tendría que llevar a determinar cuáles son -siguiendo la máxima de san Agustín- los asuntos que se han de “reservar” al sucesor de Pedro (porque sólo abordándolos unipersonalmente se preserva la “unidad en lo fundamental”) y cuáles son aquellos en los que es posible “la libertad” del colegio episcopal (nacional, regional o continental) porque son legítimamente “opinables”. Esta es una cuestión con la entidad y el alcance suficientes como para ser abordada, cuando menos, en un sínodo extraordinario y sin muchas prisas.
– La recuperación teológica del primado colegial
Pero, además de poner dogmáticamente en su sitio a la Nota explicativa previa y de comprender el primado de jurisdicción en una normalidad colegial, la posible “conversión” del papado necesita estar acompañada de una desactivación de la teología y de las decisiones que se han ido adoptando durante los últimos decenios a partir de su interpretación unipersonal y del “diagnóstico de emergencia” que lo ha justificado.
Concretamente, habría que recuperar el imaginario de “Pueblo de Dios” y mostrar el misterio de “comunión” que se visualiza en dicho imaginario. Y, a la par, la importancia de la Iglesia local como mediación en la que subsiste y a partir de la que existe la llamada Iglesia universal.
Esta última sería una recuperación teológica que tendría que cristalizar en el reconocimiento de la centralidad de la Iglesia local en la comunión católica y, por tanto, aceptando que no solo son sujetos de deberes, sino también de derechos. Obviamente, uno de ellos tendría que ser el de intervenir en la elección y nombramiento de sus respectivos obispos, es decir, de quienes les van a presidir en la fe y en la comunión.
– Un primado policéntrico
Una oportuna “conversión” del papado también tendría que articular su responsabilidad por lo universal sin dejar de garantizar debidamente lo regional y local. Un primado así entendido tendría que contar con un consejo integrado por los responsables de las diferentes regiones o continentes, obviamente, bajo la presidencia del obispo de Roma.
Es lo que se podría denominar como una organización policéntrica de la Iglesia. En realidad, no sería proponer algo totalmente novedoso, sino recuperar, debidamente aggiornado, el modelo patriarcal que funcionó en los primeros siglos de la Iglesia, una forma de organizarse que permitió visualizar -mucho mejor que la ensayada en el segundo milenio- la verdad de la colegialidad episcopal y de la sinodalidad bautismal.
El llamado “G-9 vaticano”, puesto en marcha por Francisco, o un grupo elegido por el Sínodo de los Obispos, podrían ser el embrión de esta nueva manera de organizarse atendiendo, a la vez, a la comunión y a la singularidad de las Iglesias locales o, cuando menos, regionales o continentales.
– Primado y Colegio cardenalicio
Finalmente, un primado colegial necesitaría estar acompañado, juntamente con el llamado ‘G-9 vaticano’, por un Colegio cardenalicio integrado por los presidentes de las conferencias episcopales de todo del mundo. Sería muy recomendable que la pertenencia al mismo durara lo mismo que la presidencia de las respectivas conferencias y que fuera una institución normalmente deliberativa y solo excepcionalmente consultiva.
– Un primado “convertido” es colegial y sinodal
Es difícil (cuando no, imposible) una reforma de la Curia vaticana sin una “conversión” -tal y como desea el Papa Francisco- del primado: más atenta a alentar y promover colegialmente (en fidelidad al Vaticano II) el anuncio del Reino de Dios que a estar permanentemente celosa por conservar el poder de jurisdicción del sucesor de Pedro como Maestro y Pastor de toda la Iglesia.
Una tarea de este calado puede (y debe) ser realizada por un papado que, gobernando e impartiendo magisterio de manera colegial y sinodal, no renuncia a la excepcionalidad de una intervención unipersonal en situaciones en las que -estando en juego la libertad, la unidad y la comunión de la Iglesia- se evidenciara la incapacidad del colegio episcopal con el obispo de Roma para afrontar y resolver debidamente el problema.
Es muy probable que una “conversión” del papado en esta dirección tendría la virtud de invalidar –al menos, de momento- la petición hecha el 24 de abril de 2001 (La Stampa) por el cardenal K. Lehmann de un tercer concilio vaticano para revisar los planteamientos de la Iglesia católica en materia de liderazgo. “Hace tiempo -manifestaba- me parecía inútil pedir la convocatoria de un Concilio Vaticano III. Sin embargo, seguramente ha llegado ya el momento de pensar de qué manera deberá tomar la Iglesia sus decisiones en el futuro sobre algunas cuestiones fundamentales de la pastoral”.
Y, además, recibiría lo mejor del Vaticano II, sin dejar de contar (y no es una presunción desmedida) con el visto bueno de la gran mayoría de la comunidad católica, es decir, con el sensus fidelium.
Fuente:
Texto de Jesús Martínez Gordo, teólogo y profesor de la Facultad de Teología de Vitoria-Gasteiz (España). Extracto de pliego publicado en la revista Vida Nueva.