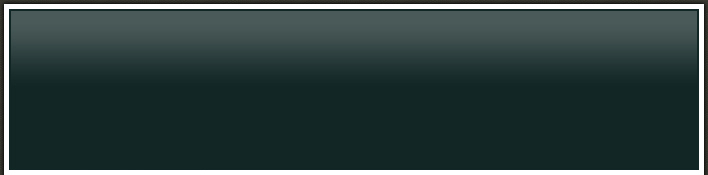Hace varias semanas me invitaron a que colabore con un programa de formación de voluntarios desde mi experiencia de trabajo con grupos. Acepté por varios motivos. Uno de ellos, porque encuentro que el espacio grupal si es bien llevado ofrece enormes posibilidades de sacar lo mejor de cada uno de sus integrantes en pos de la tarea además de permitir establecer vínculos sólidos y duraderos. Quienes vivenciaron un exitoso grupo de tarea se acercan a otros espacios grupales con una perspectiva diferente.
Efectivamente, el inició fue incierto. Al frente tenía un grupo cansado y bastante silencioso. Por mi lado ni mi postura ni mi tono de voz eran los que usualmente empleo para trabajar. Era como si yo no fuese yo. Pero lo que era evidente para mi no tenía que serlo para ellos y así me lo hicieron saber cuando les pregunté si sintieron que había sido duro en algún momento. Aunque en ese primer momento nadie respondió, días después me alcanzaron la evaluación del espacio, señalando que me habían visto como alguien inquisitorial.
Soy el primero en darles la razón y aunque pudiera apelar a la dinámica inconsciente que se establece en todo vínculo, encuentro más interesante profundizar en aquella metamorfosis de la que hablé en un post anterior.
A estas alturas que duda me cabe de que hay discursos que se meten en la piel y el de la educación es uno de ellos. En la educación el objetivo sigue orientado al aprendizaje. Incluso en sus vertientes más modernas, el error sigue siendo algo que hay que reducir al mínimo. Al otro lado, en el psicoanálisis, el error aún del analista tiene un sentido dentro del proceso que acompaña, siempre dice algo.
Aunque conscientemente no señalé errores en aquella experiencia, no descarto que algo de mi subjetividad haya transmitido o enfatizado algún aspecto de aquella incipiente experiencia grupal como si fuese un error. Lo cierto es que en la dinámica entre los participantes y mi persona la incertidumbre se disfrazó de error.