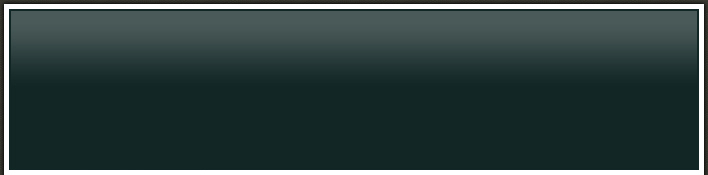“En nuestro medio las escuelas se han mostrado insuficientes en la generación de espacios que articulen lo individual con lo colectivo. La debilidad de las instituciones públicas para hacer frente a la corrupción, la delincuencia y los riesgos a los que están expuestos los adolescentes han generado una brecha, una distancia insalvable entre los nuevos ciudadanos que se integran a la sociedad y ésta misma. Los niveles de violencia al interior de las escuelas, cuya manifestación más nefasta es el bullying, el incremento en el consumo de alcohol y drogas en adolescentes así como la mayor incidencia de embarazos adolescentes y conductas sexuales de riesgo reflejan la incapacidad de las escuelas para integrar a los jóvenes y adolescentes a las dinámicas socioculturales.”
Quisiera profundizar al respecto.
Mucho se ha hablado del costo de la corrupción al Perú. León Trahtemberg en “¿Cuánto nos cuesta la corrupción?” sugiere un monto: entre el 30% y 40% del presupuesto nacional. Pero valgan verdades, estimarlo en términos macroeconómicos es un favor que le hacemos. Es tan etéreo para el de a pie como el 7% que crecemos en nuestro PBI desde hace 10 años. Hay que mirar algo más que cifras. Pero, ¿Qué tiene que ver esto con educación y ciudadanía?
Déjenme ilustrarlo con una viñeta.
A poco antes de terminar la semana en un colegio cualquiera un grupo de alumnos decidió no ingresar a la última clase del viernes. Hacía sol y creyeron que valía la pena quedarse a descansar en el patio. Cuando el auxiliar los vio y les pidió que volvieran a clase respondieron con toda la tranquilidad posible que no lo harían. Pese a la insistencia pasaron el resto de la hora conversando. Como no había otra opción el caso se derivó a las autoridades del colegio. Grande fue su sorpresa cuando el grupo en pleno les comentó que sabiendo lo que habían hecho no les importaban las consecuencias.
Que las escuelas se quedan cortas no es novedad. Que las figuras de autoridad escasean tampoco. La educación está en crisis y no sólo por causas que se originan en la propia escuela. Es necesario repensar la función docente y descartar viejas prácticas pedagógicas pero al mismo tiempo es necesario observar los efectos que los discursos y prácticas políticas tienen en nuestras instituciones.
En ese sentido ¿Cómo enseñar a nuestros jóvenes y niños el respeto por las normas y el principio de autoridad en una sociedad en la que nuestras propias autoridades se ven inmersas en escándalos de corrupción? ¿Cómo enseñar que es necesario renunciar al placer o al éxito personal en pos de un bien común si la corrupción es precisamente todo lo contrario?
Durante muchos años las escuelas avalaron el uso del castigo físico inculcando en los jóvenes el miedo antes que el respeto a la autoridad. Hoy en día quienes decidieron o se encontraron dedicándose a la docencia se han topado con la caducidad de dichas prácticas. Frente a la prohibición de hacer evidente la diferencia de lo físico (te castigo porque puedo hacerlo) los maestros deben recurrir a una diferencia moral. Pero para ello deben estar soportados por una institución y una cultura que les permita tanto evidenciar la necesidad de la integridad moral como la presencia de modelos y referentes de dicha conducta.
Así, en la actualidad si un profesor tiene que sancionar a un alumno por copiar una tarea o por plagiar en un examen no puede apelar a que en nuestra sociedad existe una política clara y contundente de respeto por la propiedad intelectual y difícilmente él mismo pudiera ponerse de ejemplo de ello. Probablemente más difícil le resulte encontrar alguna figura que pueda hacer de modelo de comportamiento. No le queda más que recurrir a dar un argumento que, vacío o lleno de argumentos del orden ético, terminarán por sonarle ajeno al alumno. Lo mismo ocurrirá con temas de uso y consumo de alcohol y drogas, conductas sexuales de riesgo y el uso de la violencia como medio de solución de problemas, entre otros.
Lamentablemente el panorama no pinta para el optimismo porque hemos pasado de validar la corrupción como una criollada a plantearla como una práctica sistemática de poder. El criollo que coimea, que se cola o que piratea ya es casi intrascendente. Ahora está el criollo que hace lobby, que aceita y que, después de ser paladín de la lucha anticorrupción, cae en ella. Como para reír, llorando.