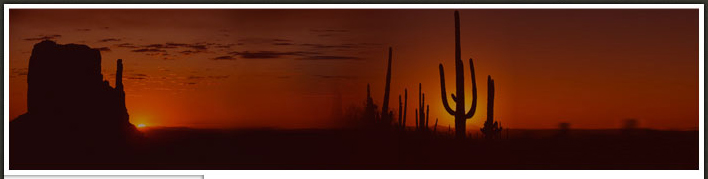Pedro Alva Mariñas*
 Los impactos que generan en la población los periodos recurrentes de lluvias intensas en la zona costera del país (FEN con diversas intensidades) son de tal magnitud que han obligado al Estado a formular y asumir políticas públicas para prevenir, disminuir los impactos de los desastres naturales. Como parte de esta obligación el MEF financia el programa presupuestal “Reducción de la vulnerabilidad y atención de emergencias por desastres” que establece compromisos de productos, metas, funciones y recursos económicos para su debida implementación.
Los impactos que generan en la población los periodos recurrentes de lluvias intensas en la zona costera del país (FEN con diversas intensidades) son de tal magnitud que han obligado al Estado a formular y asumir políticas públicas para prevenir, disminuir los impactos de los desastres naturales. Como parte de esta obligación el MEF financia el programa presupuestal “Reducción de la vulnerabilidad y atención de emergencias por desastres” que establece compromisos de productos, metas, funciones y recursos económicos para su debida implementación.
Se conoce que la formulación de un proyecto, bajo el formato de Invierte.Pe (que reemplazó al SNIP), es siempre una apuesta de cambio, presenta cuatro fases: 1. Tiene que estar insertado en la programación multianual (incluye diagnóstico de brechas y servicios y objetivos), 2.-Formulación y evaluación del proyecto, 3.- Ejecución y 4.- Funcionamiento. Es bajo este formato se está elaborando un proyecto para construir un sistema de drenaje pluvial para cuatro distritos: Pimentel, La Victoria, José Leonardo Ortiz y Chiclayo. Este proyecto se encuentra a mitad del proceso de formulación y evaluación. De allí la pertinencia de abordarlo.
De documentos oficiales, a los que hemos tenido acceso, podemos presentar un resumen de lo que contiene el perfil del mencionado proyecto:
- Nombre del proyecto “Creación del servicio de drenaje pluvial en el ámbito urbano de 4 distritos de la provincia de Chiclayo- departamento de Lambayeque”, identificado con CUI 2545188, registrado el 14 de marzo del 2022.
- Estado del proyecto actual: perfil aprobado y actualmente se encuentra a nivel de “estudios definitivos de ingeniería” con un costo de 93 millones de soles
- Se encuentra insertado en el programa multianual de inversiones.
- Costo considerado del proyecto: s/. 996´427,247. Costo actualizado s/. 1,095´304,278
- Corresponde a la cadena funcional de saneamiento urbano
- Beneficiarios aprox. 400,000
- Inicio de ejecución: 01/10/2023. Fecha de fin de la ejecución:01/9/2026
- Estado del Proyecto: activo en ejecución y con seguimiento registrado. No parece tener control concurrente de parte de la Contraloría General de la República.
- Entidad ejecutora: empresa Técnica y Proyectos S.A. Sucursal del Perú – TYPSA
En este documento, elaborado por el consorcio “Ríos del Norte” y que sirve de base para que TYPSA elabore el “Estudio de ingeniería definitivo” del drenaje pluvial se consideran los siguientes componentes de infraestructura (medidas estructurales se los llama) del Proyecto:
- Obras de recolección de aguas: 5,560 sumideros, 4,559 rejillas, canaletas de concreto (209.56 km), cunetas (84.78 km), 1,433 unidades de calidad de agua.
- Obras de almacenamiento y regulación de las aguas: 66 tanques de retención (162,432.77 m2), 4 bermas filtrantes (5.397 km), 66 parques filtrantes (196,044.63 m2).
- Obras de transporte de las aguas: 154.56 km de colectores principales (incluye el colector pluvial en vía alterna – avenida Chiclayo), subcolectores pluviales (135.04 km) y 2,245 cámaras de inspección o buzones y
- Obras de evacuación final: mejoramiento de 25 estructuras de descarga en los drenes agrícolas (aprox. 4,486.00 m2), mejoramiento de la sección hidráulica de drenes agrícolas (50.45 km) y la construcción de 07 estaciones de bombeo de aguas pluviales (7,516.35 m3).
 Nos parece importante resaltar que por el tipo de obras proyectadas se trata de un sistema básicamente subterráneo, que se inicia con una profundidad limitada en la parte este de Chiclayo y que, a medida que avanza hacia las vías de disposición final, puede llegar a tener mayor profundidad. Obviamente el diámetro de las tuberías, canales y canaletas se incrementan de acuerdo al volumen de agua que van a transportar.
Nos parece importante resaltar que por el tipo de obras proyectadas se trata de un sistema básicamente subterráneo, que se inicia con una profundidad limitada en la parte este de Chiclayo y que, a medida que avanza hacia las vías de disposición final, puede llegar a tener mayor profundidad. Obviamente el diámetro de las tuberías, canales y canaletas se incrementan de acuerdo al volumen de agua que van a transportar.
Sobre estas especificaciones estructurales, contenidas en el perfil del proyecto y que sirven de base para los estudios definitivos presentamos algunos comentarios:
Las propuestas iniciales, los iniciales planteamientos y hasta el sentido común proyectaban un drenaje pluvial básicamente superficial atendiendo a cuatro elementos claves:
- Existe una pendiente natural en el sentido este – oeste y que permiten que las aguas discurran con esa direccionalidad. Esa pendiente está comprobada empíricamente y con data existente. Además, se supone, que Ríos del Norte ha realizado un estudio topográfico a nivel de cuenca que debe ser la base para proyectar un sistema de drenaje.
- La existencia de tres canales históricos que atraviesan gran parte del territorio intervenido por el proyecto: Cois, Yortuque y Pulén, a la que se tiene que añadir la vía canal – Chiclayo y los drenes rurales. Por estos canales discurre agua en el sentido este – oeste. Walter Morales Uchofen, especialista en hidrología de la UNPRG ha expresado una autorizada opinión sobre este punto. Igualmente, el Panel Fórum Internacional sobre Drenaje Pluvial (CIP – Lambayeque) destacó “la importancia del sistema de drenajes agrícolas, canales y acequias que cruzan a la ciudad de Chiclayo, cuyo funcionamiento debe ser integrado al drenaje pluvial urbano” (Expresión N° 1009).
- Las experiencias de los tres últimos episodios de lluvias intensas nos han dejado algunas enseñanzas que se deben tener en cuenta: el sistema de alcantarillado, a pesar de sus falencias, no colapsa de inmediato y permite que el agua de lluvia que cae dentro de las casas fluya y también parte del agua que cae fuera de las viviendas se va por los buzones. Que casi todos los sectores inundados buscan o una evacuación de las aguas hacia los canales o drenes o a una alcantarilla que pase por las cercanías. Si solo se ampliara o mejorara el sistema de alcantarillado se facilitaría la evacuación de las aguas, incluso de zonas altamente inundables. La pregunta es si un proyecto de drenaje pluvial podría considerar esta realidad o, como dicen los consultores “El drenaje … es independiente del sistema de alcantarillado, porque la ciudad ya está consolidada. Si fuera nueva podrían haber hecho un sistema unitario”. Pero hay que recordar que existe un proyecto de renovación del sistema de alcantarillado de Chiclayo y un proyecto de construcción de cuatro colectores en el ámbito del proyecto.
- El Colegio de Ingenieros – Lambayeque, a través de la Comisión de Grandes Proyectos, hizo saber su posición en favor de un drenaje pluvial superficial. Nos dicen que lo ha presentado en forma escrita y de manera verbal en cuanta oportunidad han tenido. Opinión que debió ser tomada en cuenta desde la formulación de los términos de referencia para elaborar el perfil y, mucho más, para elaborar el expediente técnico.
 Hasta donde tenemos conocimiento, la empresa Typsa, encargada de los estudios, sigue aferrada a la propuesta de drenaje pluvial subterráneo y se limita a presentar como las tres alternativas la variación en el número de tanques de retención y en el kilometraje de los canales y canaletas. Lo que, a nuestro parecer, no son alternativas técnicas propiamente dichas, sino variantes de su propia propuesta (continuará …)
Hasta donde tenemos conocimiento, la empresa Typsa, encargada de los estudios, sigue aferrada a la propuesta de drenaje pluvial subterráneo y se limita a presentar como las tres alternativas la variación en el número de tanques de retención y en el kilometraje de los canales y canaletas. Lo que, a nuestro parecer, no son alternativas técnicas propiamente dichas, sino variantes de su propia propuesta (continuará …)
(Artículo publicado inicialmente en el Semanario Expresión. Octubre 2023)
…………………………………………..
*Instituto de Desarrollo Regional