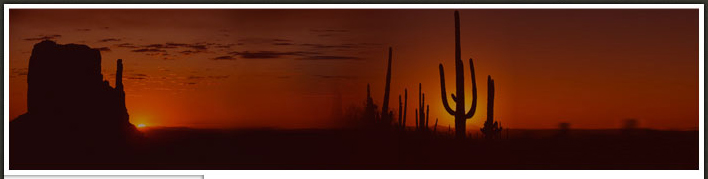Pedro Alva Mariñas*

Las lagunas de Mishahuanga y el cerro del mismo nombre han contribuido a darle fama a Miracosta. Hace 150 años que Antonio Raimondi la visitara allá en agosto de 1869 y de lo cual no ha dejado un interesante testimonio. En esta imagen una vista de la laguna Clara, aprovechando los escasos tiempos de luminosidad que se generan en la zona.
Resulta llamativo que las más importantes lagunas del norte del país, como las lagunas Las Huaringas de Huancabamba, las lagunas Tembladera y Mishahuanga se compongan de dos lagunas principales, contiguas o en todo caso muy cercanas una de otra. Ello dialoga bien con el concepto dual de las sociedades andinas prehispánicas (grande – chica, arriba – abajo, clara – oscura). En algunos casos se habla de tres lagunas contiguas, pero en el caso de Mishahuanga la tercera es más un rebose de la segunda y en el caso de Tembladera, la tercera laguna está algo alejada y al otro lado de la divisoria de aguas.

La laguna Clara de Mishahuanga, debe su nombre a su aspecto más transparente, es la más extensa y la que serviría para hacer florecimientos, curaciones y sanaciones. Muy cerca y hacia el Este se encuentra la laguna Oscura que será utilizada para realizar limpias, eliminar maleficios y neutralizar las malas artes.

A una altura de 3,950 m. de altitud, una variedad de paja de altura, conocida como ichu es la especie dominante en toda la zona. Se encuentran también diversas variedades de plantas, todas ellas de tallos muy cortos que crecen formando una especie de tapiz verde salpicado de varios colores dada las pequeñas flores que sobreviven en condiciones realmente difíciles.
Esta dualidad podría facilitar también la actividad de los maestros (brujos/curanderos) que utilizarían la laguna Clara para hacer curaciones y sanaciones; mientras que la laguna Oscura serviría para hacer daño, quitar maleficios o neutralizar malas artes. En nuestra visita se han encontrado evidencias de la presencia de maestros curanderos (hacen el bien) y brujos (hacen o trabajan contra el mal) en ambas lagunas. Puntualizamos que las lagunas Mishahuanga no son, todavía, destino de peregrinaciones como sí lo son Las Huaringas de Huancabamba – Piura.
EL TESTIMONIO DE RAYMONDI
Hace exactamente 150 años que el célebre naturalista italiano Antonio Raymondi visitó a Miracosta (Cachén) y a las lagunas de Mishahuanga que las nombra Mishacocha. La visita ocurrió un día de agosto de 1869. En sus escuetas referencias nos habla de la existencia de tres lagunas, la primera con muy poca agua, la segunda más amplia y la tercera que era la más grande y una de sus orillas estaba constituida por grandes farallones de roca. Inmediatamente observó que con la construcción de un dique en el lugar que desagua la segunda laguna se podría almacenar grandes cantidades de agua para asegurar la producción de haciendas y poblaciones, valle abajo.
Raimondi revela su distancia con las creencias lugareñas: “Lo que me llamó la atención en esta visita a las lagunas Mishacocha, era ver la poca resistencia con que sufren los habitantes de aquellos lugares la baja temperatura de la Cordillera, poseyendo además la absurda preocupación, que la Cordillera y las lagunas se embravecen tan sólo con ir a ver éstas últimas” (El Perú. Tomo I. pág. 353).
Efectivamente detalla que mientras él y su acompañante estaban haciendo varias mediciones en las lagunas, su acompañante, natural del pueblo, estuvo todo el tiempo acurrucado de frío tras una piedra. Quizás no sólo de frío, sino también de miedo, nos atrevemos a decir con mayor y mejor conocimiento de los componentes culturales andinos que el ilustre naturalista no llegó a valorar. Sorprendente que en tan poco tiempo recorriera tantos lugares del norte del Perú y en aquellos tiempos.

Una vista de la montaña de Mishahuanga desde el pueblo de Miracosta. Nótese la forma de cabeza felínica que presenta uno de los cerros, lo que contribuye a darle su carácter místico.
LA PARTE ALTA DE LOS VALLES.
La montaña de Mishahuanga es una importante fuente de agua dulce y lo prueban la existencia de 8 lagunas en ambos flancos. Las lagunas del flanco este da lugar al río Sangana que es uno de los ríos formadores del río La Leche. Las lagunas del flanco oeste, dos de ellas son las lagunas de Mishahuanga que con otras contiguas forman el río que pasa a unos 200 m. del pueblo de Tocmoche y que se une al río Sangana para luego confluir con el río Moyán que baja de las alturas de Inkawasi para dar nacimiento al río La Leche, río que da mucho que hablar en los episodios de lluvias intensas.
El distrito de Miracosta está íntimamente vinculado al departamento de Lambayeque, al conformar parte de la cuenca del río La Leche; pero también en su territorio se forma un riachuelo que es tributario del río Chancay, conformando parte de la cuenca del Chancay – Lambayeque. Es tiempo de hablar de políticas de compensación a la parte alta del valle por el agua que se genera en su territorio y que baja a fertilizar los campos de las partes media y baja de los valles y así ir plasmando una gestión integrada de cuenca e ir estableciendo políticas de justicia hídrica.
LA APUESTA POR EL TURISMO.
Una conversación con autoridades y líderes locales, especialmente con el alcalde Hugo Montalvo Fernández, nos convencen que se está apostando por promover el turismo hacia el distrito de Miracosta y en especial consideran que la numerosa población asentada en la costa de Lambayeque podría ser motivada para visitar esta parte de la serranía que tiene atractivos culturales muy importantes tanto del pasado como del presente. Abona en su favor que la naturaleza ha sido pródiga pues la ha dotado de bellos paisajes enmarcados por la majestuosidad de la cordillera de los andes que cruza su territorio y que alberga a las mágicas lagunas de Mishahuanga que tienen las condiciones para ser la base de un circuito turístico místico, cultural y de aventura.

El pueblo de Miracosta, capital del distrito del mismo nombre, tiene una muy antigua
data que nos remontan a las primeras décadas de la Colonia cuando fuera fundada
con el nombre de Santiago de Cachén, unificando la nueva religión católica y el
nombre del grupo étnico asentado en la zona en tiempo prehispánicos.
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
Una versión de este artículo fue publicada en el Dominical del diario La Industria de Chiclayo. Esta es la que consideramos la versión definitiva.
*Antropólogo social, investigador del Instituto de Desarrollo Regional (INDER)