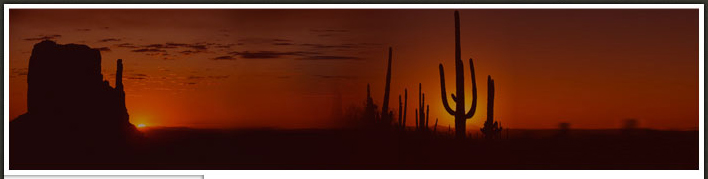Pedro Alva Mariñas
INDER – Instituto de Desarrollo Regional

“Jesús … subiendo hacia Jerusalén. Al acercarse a Betfagé y Betania … mandó a dos discípulos, diciéndoles: “Id a la aldea de enfrente; al entrar, encontraréis un borrico atado, que nadie ha montado todavía. Desatadlo y traedlo … Ellos fueron y lo encontraron … Se lo llevaron a Jesús, lo aparejaron con sus mantos y le ayudaron a montar.
Según iba avanzando, la gente alfombraba el camino con los mantos … la masa de los discípulos, entusiasmados, se pusieron a alabar a Dios a gritos … “¡Bendito el que viene como rey, en nombre del Señor! Paz en el cielo y gloria en lo alto.” (Lucas 19, 28-40)
La celebración del Domingo de Ramos en Lambayeque es una representación muy apegada al relato católico y mantiene una larga tradición: la imagen de Cristo montado en un borrico, la gente recibiendo con alegría su ingreso, el batir de palmas y los cánticos de alabanza. Sin embargo al documentar la celebración en Lambayeque aparecen historias muy particulares que le dan a esta celebración una impronta local. Es posible que con el tiempo la escenificación tradicional de esta fecha sufra cambios o desaparezca empujada por la modernización, como ha sucedido en Chiclayo; pero, vista la devoción y la participación de niños y jóvenes, consideramos que esta celebración, con sus características actuales, se mantendrá por mucho tiempo.
UNA BREVE REFERENCIA HISTÓRICA
Los autores de A Golpe de Arpa, afirman que el Domingo de Ramos era celebrado con tres procesiones, la primera por la mañana que salía de la Iglesia y hacía un largo recorrido hasta regresar nuevamente al templo. Una segunda procesión se iniciaba a las 3 p.m. y terminaba a las 6 p.m. y se caracterizaba por “un mundo de trabajos manuales” todos hechos de la misma hoja de palma. La tercera procesión llevaba el anda del Señor del Huerto, salía por la noche y era acompañado por los apóstoles y una imagen de Pedro tratando de cortar la oreja un personaje llamado Malco. En realidad la tercera procesión, si bien se realizaba el domingo, no era propiamente ya una celebración del Domingo de Ramos.
Se conoce que el recorrido de la procesión abarcaba varias calles pero “desde el 2000, la festividad sólo se celebra en la Iglesia y su recorrido procesional abarca el perímetro del cuadrilátero de la Plaza de Armas ´27 de Diciembre´ de esta ciudad”, según afirma Jorge Izquierdo (La Semana Santa en Lambayeque)
EL DOMINGO DE RAMOS 2013.
No nos percatamos al principio, pero la imagen del Domingo de Ramos no se encuentra en buenas condiciones y necesita con urgencia un proceso de restauración, y ésta es la mayor preocupación de Gerardo López, Presidente de la Asociación Apóstol Pedro, encargado de la celebración del Domingo de Ramos por el padre Matamala hace como cuarenta años y que sigue en funciones porque “el cargo es más una devoción”. Recuerda que el cargo que hoy ostenta lo recibió de Rodolfo Oyola Romero, recordado mayordomo que estuvo muchos años en el cargo y al que se le reconoce el mérito de unificar la celebración de Semana Santa.
El domingo 24 de Marzo es uno de los días más ajetreados para el mayordomo. Este día de la entrevista nos dice que se encuentra en pie desde las 3 a.m., a la espera del borrico encargado de cargar la venerada imagen. Al borrico hay que “prepararlo” como es debido, bañarlo, acicalarlo, darle muchos consejos, colocarle las mantas, las sogas y todo lo necesario para que esté presentable, a la altura de la circunstancia. Dicha tarea no fue fácil porque este año se trataba de un borrico nuevo, procedente del paraje Yéncala, y muy poco acostumbrado a la ciudad y al inherente movimiento de gente y al bullicio. El borrico de Yéncala se convirtió en un dolor de cabeza para los miembros de la Asociación.
Mientras tanto en el frontis del templo el sacerdote procedía a bendecir las palmas que son uno de los símbolos de ese día que son traídas por el párroco de un lugar no revelado y con unos días de anticipación. Ese momento es muy importante porque esas palmas servirán para la procesión, pero también serán llevadas a casa y guardadas por un tiempo como algo especial. Ya para iniciar la procesión se pidió la presencia del Domingo de Ramos que apareció por un costado del templo, montado en su borrico, y con lo cual la procesión cobra sentido y entonces se recorre el perímetro del Parque 27 de Diciembre, ubicado al costado del Templo San Pedro.
La procesión fue precedida por dos jóvenes que llevaba una especie de palio, luego seguía el sacerdote, a los costados y formando un cordón humano se apreciaba a jóvenes ataviados con vestimenta de color rojo y blanco, al igual que el sacerdote. Al centro de este cordón se veía la imagen de Domingo de Ramos montado sobre el borrico, halado por Gerardo López y acompañado por otros integrantes de la Asociación. Por fuera de este grupo, unas quinientas personas, daban un marco adecuado a la procesión. Nos sorprende la gran cantidad de jóvenes y de niños presentes en la procesión, con lo que se garantiza la continuidad de este ritual por mucho tiempo.
Desde las 6 a.m. se inicia esta celebración, horario propio para los madrugadores, que son los que la viven con intensidad; pues a eso de las 9 de la mañana ya el templo luce casi vacío y como único testimonio de la celebración encontramos al Domingo de Ramos, sentado en una silla, con una palma pequeña en la mano, a la espera del Viernes Santo en la que lo volverán a vestir con sus mejores galas, lo montarán en un bien enjaezado burrito y acompañado por sus devotos presidirá la solemne Procesión del Viernes Santo.


Fotos: Guillermo Luna y Pedro Alva M.
……..