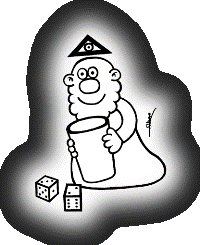Leslie está armando cajitas para las piezas de pollo, ella no sospecha de mi mirada penetrante porque se ha olvidado de mí, con el paso del tiempo nuestros ojos se ven menos, en parte le ha servido: ahora es más fuerte. Los recuerdos son cicatrices al corazón-me dijo la última vez que conversamos- por eso tenemos que olvidarnos. Yo intenté persuadirla, sin embargo, sus ojos ya estaban puestos en el vacío. Voy más de dos años a su lado sin existir. Cada día, luego de armas las cajitas, ella se dirige hacia el salón y baja silla por silla. En las mañanas de invierno sus movimientos son más lentos, son agonías extendidas en un rectángulo de 10×25, yo le ofrezco ayuda, siempre es una negación silenciosa; siempre se calla y mira a través de la diafanidad de los cristales: se imagina ella libre, sin tener que pagar cuentas o despertarse a las seis de la mañana. Ella nunca fue así, ni debería serlo, un error desmoronó el gran castillo que su vida representaba. Fue en ese momento que me eliminó.
Nuestra infancia transcurrió en el New Hampshire School. Pasamos con excelentes notas. Nuestros padres tenían una muy buena posición económica, cada fin de año era un viaje al exterior. Nuestro primer problema fue en Madrid, cuando yo empujé a un niño y este se cayó de cara. Leslie se molestó conmigo y no me habló durante el resto del viaje. La buena de Leslie jamás creyó ser capaz de matar. Yo no tuve que ver en la muerte, pero sí en su formación. La muerte se hiló en nosotros, por eso nos exiliamos: para disipar la red que habíamos tejido.
Mi trabajo como consejera no ha sido el más óptimo, más me dedico a observar que a interferir en sus acciones. En esta nueva ciudad Leslie no existe, sólo para mí, para el resto es Sofía, una chica proveniente del interior del país. El tiempo se ha deformado en sus recuerdos, la mujer que compraba vestidos cada semana a las justas y ahora almuerza en un lugar decente. Los dos años y medio de universidad se ahogaron en lágrimas. Ella tuvo que dejar todo; soy la única que la ha seguido.
Los clientes fielmente empiezan a llegar desde las nueve de la mañana. El olor a café con huevos batidos y tocino infesta el salón. Muchos la saludan con un beso, en esta ciudad ha caído muy bien su presencia. Ella sonríe y agradece el gesto. Lleva más tazas con café a las distintas mesas, saluda al doctor Guzmán y a su esposa; al señor Mendoza, que es un viejito amigable; y a mí. Yo me desconcierto. Su voz y mi voz se han encontrado en un pensamiento. Ella también se desconcierta, pero nuevamente ha pensando en mí, ha recordado que aún continúo. Llama a Blanca para que la supla un momento mientras va al baño. Yo subo con ella. Leslie no me dice nada. Sus ojos nuevamente adoptan un color de crepúsculo. Cierra la puerta del baño y el tiempo al fin la alcanza. Las paredes se des-fragmentan. Se lava el rostro y al alzar la mirada nuestros ojos nuevamente se cruzan. Ella me mira con extrañeza. Ella levanta la mano derecha (yo la izquierda). Se asusta mientras la miro con pena. Era necesario verte-me dice- recordar mi rostro del pasado y mi voz; estoy más vacía. Su rostro es un sobre de sal.
(Yo también me querido verte) Lo sé-me dice, era yo la que se oponía. La mirada se había congelado en el espejo. No nos movíamos. Ella se seca los ojos y dice: no fue nuestra culpa matarlos, ellos se lo buscaron, (no importa, ya están podridos), pero extraño a papá y mamá, (yo también).