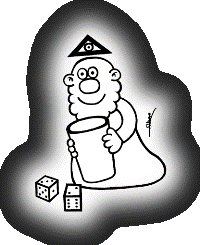[Visto: 1351 veces]
Recuerdo la primera vez que me pinté el rostro de payaso. Tenía 23 años y no era nadie en este mundo. Frente al oxidado espejo del baño del hospital me encontraba yo. Pintaba mi rostro de color blanco con cierta lentitud, palpaba mi piel a medida que observaba los bultos debajo mis ojos, miraba ese rostro cansado que me decía que había fracasado. Sin el maquillaje parecía mucho mayor. Con colorete rojo pintaba mis labios, con colorete negro extendía la comisura de mis labios pretendiendo esbozar una sonrisa. Me disfrazaba de payaso.
Saliendo del baño me coloqué la peluca y la nariz roja. Una vez disfrazado, todo era risas, chistes y halagos. En administración me dijeron que tenía encargada la habitación 206. Contento, inflé unos cuantos globos y llevé conmigo mi bolsa rosa de sorpresas y juguetes. Toqué la puerta dos veces. Nadie contestó. Al tocar la tercera vez, una señora de triste aspecto abrió la puerta de improvisto. Tenía los ojos verdes pero rojos de tanto llorar. Su rostro estaba sin maquillaje y lleno de arrugas, sus labios estaban muy comprimidos y sus manos, sus manos temblorosas sobre la puerta que a duras penas estaba entreabierta y podía dejarla ver. Estuve en silencio por unos segundos tratando de asimilar la imagen. Ella ya no tenía el cabello cuidado ni pintado. Ya no usaba esos aretes de oro que le colgaban pesadamente de las orejas ni ese colorete rojo que remarcaba la fineza de sus labios. Frente a mis ojos ella estaba tan acabada como yo. Me detuve de pensamientos y le sonreí. Ella no devolvió la sonrisa, pero sentí mi pecho desgarrarse en el momento en que me susurró al oído “tiene cáncer”.
Abriendo la puerta en su totalidad, entré a la habitación con los globos en la mano. Ahí, en medio del cuarto, yacía una niña de ocho años totalmente calva sobre una cama de sábanas blancas. La habitación estaba oscura y de mis manos los globos salieron volando tras la repentina debilidad de mi cuerpo y de mi mano. Por unos segundos me mantuve en silencio. La niña me miraba con ojos asustadizos. A pesar de la leve oscuridad podía ver su rostro enrojecido. Ella apartó la mirada a un lado. Estaba avergonzada y sólo recobré el sentido cuando escuché la puerta de atrás cerrarse nuevamente. La señora se aproximó a la cama y se sentó en una silla de al lado. Me miró con dureza al verme inmóvil. Haz algo, haz algo, me decía a mi mismo en silencio.
Mis puños recobraron fuerza y empecé a temblar exageradamente. Hice rechinar mis dientes. Estaba titiritando, llevando mis brazos hacia mis hombros y temblando de pánico. La niña me miraba confundida y entre espasmos fingidos le dije que me daba miedo la oscuridad. “¿A ti no?”. Ella me dijo muy segura de sí misma que no. Yo negué con la cabeza y me aproximé a la ventana a abrir las cortinas. El cuarto se iluminó. La niña y la madre guiñaron los ojos. Yo les sonreí. Miré a la niña de cerca y le acaricie la mejilla. “Que niña más linda” le dije. “Ahora te puedo ver mejor”. Sonrojándose más aún, ella me agradeció. Tenía la piel blanca y los ojos verdes de su madre. Sus mejillas estaban salpicadas de unas cuantas pecas y sus labios que antes solían ser muy vivos y rosados eran ahora pálidos y secos.
“¿Cómo te llamas?” me preguntó. Con un dedo moviéndose de lado a lado y una sonrisa pícara le dije “es un secreto”. Dando un brinco de un lado a otro y luego cobrando seriedad como un militar le dije que era su muñeco, que ese día ella podía pedir lo que quisiera. Ella sonrió. “¿Puedes bailar?” me preguntó. Sus ojos cobraron de pronto una mirada de expectativa, de una espontánea confianza hacia mí. “Si” le respondí y seguidamente empecé a taconear y a fingir unos cuantos tropezones. Tras unos cuantos pasos de demostración hice una mueca de sorpresa como si algo genial se me hubiera ocurrido. De mi bolsa roja estuve buscando el juguete adecuado, sumergiéndome dentro de ella y botando una y otra cosa que no me servían en ese momento. Ella reía ante mi desesperación, emitía esa risa que en mis adentros causaba mucho dolor. Encontré por fin el sombrero negro y mi bastón. Hice una tonta imitación de Broadway y de esa niña de rizos de oro que podía zapatear como los dioses. Me erguía como hombre sofisticado y luego hacía muecas de tarado. Ella reía divertida. Cada tontería mía la llenaba de vida. Nada había cambiado.
De pronto me detuve y me aproximé hacia ella. Ella me miraba con ingenuidad y parpadeaba las pestañas con esa pureza única. Frente a ella moví las fosas nasales exageradamente. Hacía expresiones de oler algo muy desagradable y, alejándome un tanto, le dije “¡estas apestando!”. Ella soltó una risita y me dijo “¡claro que no!”. La mamá, de espectadora, soltó también una risa tímida. La niña preocupada se olía la bata blanca que la cubría. Dejando de lado la inocencia, con un dedo pequeñito me señaló y dijo “¡tu apestas!”. Alejándome de ella olí mis axilas con lentitud. Hacía gestos de respiración profunda. Luego hice una mueca de asco y caí al piso de golpe, completamente desmayado. La niña reía dulcemente y poco a poco dejaba la posición de reclinada. Al levantarme le pregunté si ella bailaba. Ella, sentada sobre su cama, me dijo que si. Me dijo que no sabía zapatear como yo pero que sí sabía mover las caderas. “¿No me quieres enseñar?” le pregunté con engreimiento. Ella me sonrió y me dijo que no podía. Removiéndose un poco la bata me mostró parches y cables adheridos a su pecho que estaban conectados con una máquina al otro lado de la cama. “Estar aquí es muy aburrido” me dijo. Luego sonrió. “Pero cuando me recupere y salga de este lugar te prometo que te enseñaré a bailar”.
Al mirar a la mamá de la niña un tanto sorprendido, ella no quiso devolverme la mirada. La seriedad y la tristeza habían vuelto a su rostro. Sin dejar que la niña notara mi distracción le sonreí y la abracé. “También puedo imitar a quien tu quieras” le dije. Sus ojos se agrandaron. “¿A quien yo quiera?” me preguntó. “Sí, a quien tu quieras: puedo ser la enfermera, el presidente, Michael Jack…” – “Quiero que imites a mi hermano”.
El rostro de la mamá cambió de expresión. Repentinamente se tornó preocupada y afligida por las palabras de su niña. La niña, por el contrario, se veía calmada. Yo, tras unos segundos de silencio, me arrodillé a su lado y le pregunté al oído “Y ¿cómo es él?”. El rostro de la niña de pronto se iluminó.
“¡Mi hermano es el mejor de todos! Es gracioso, divertido y muy buena persona. Siempre me cuidaba. Muchas veces se burlaba de mí y las largas trenzas que antes mamá me hacía, pero de todas formas era muy bueno conmigo. Siempre me engreía y me compraba algún chocolate. Recuerdo que, aún siendo él muy mayor, jugaba conmigo con las muñecas o siempre me hacía bromas tontas. Me acuerdo de las veces que me hacía cosquillas, de las veces que me cargaba sobre sus hombros o de las veces cuando de los brazos me daba vueltas por los aires. Mamá siempre se molestaba por eso porque pensaba que algún día por accidente podría dejarme caer. Nunca pasó nada y siempre nos divertíamos. Me acuerdo de su sonrisa y de ese lunar tan grande que llevaba en el mentón. Me acuerdo de…”
Los recuerdos de la niña parecían ser una lista sin final. Las escenas se iban recreando en mi mente a medida que ella iba mencionado anécdotas y vivencias con un brillo especial en sus ojos. No había necesidad de escuchar más. Tapándole la boca con un dedo sobre sus labios le dije que ya lo tenía. De pie, busqué de mi bolsa el colorete negro. Con delicadeza me pinté un punto negro en el mentón sobre la pintura blanca de mi rostro, y mientras ella reía, proseguí a hacer cada gesto, a revivir cada memoria que la niña me había contado de él…
De los ojos de la madre brotaron lágrimas tímidas a medida que veía a su hija reír y recobrar tanta vitalidad. De pronto, las risas de la niña se tornaron en llantos. Sus manitos se alzaron para cubrir su rostro compungido y las lágrimas que brotaban incesantemente de sus ojos. Frente a mis ojos ya no veía el tierno rostro ni la tierna sonrisa de la niña. Frente a mis ojos sólo veía la calvicie de un cuerpo diminuto y los brazos de una madre que trataban de consolar a su hija. “Es suficiente” me dijo. “Gracias por todo”.
Con el pecho sobrecargado de sentimientos y con unas inmensas ganas de llorar, me contuve y tomé mi bolsa en una de mis manos. Rebuscando dentro de ella por última vez, encontré una flor de plástico. Aproximándome a la niña que aún sollozaba sumergida en el pecho de mamá, la tomé del hombro y le di la flor una vez que hubo volteado. “¿Sabes cuál es el colmo de un payaso?”. Ella negó con la cabeza. Haciéndole señas con los dedos para que se acercara le dije el final del chiste al oído. Ella volvió a reír a pesar de las lágrimas que corrían por sus mejillas. Le di un beso en la frente y me dirigí hacia la puerta. Al abrirla volteé la cabeza y miré a la madre que aún trataba de consolar a la niña. De pie e inexpresivo, sentí que mis labios temblaban. Ella me miró. Le sonreí ligeramente y justo en el momento en que ella se llevó las manos a la boca a causa de una repentina sorpresa, decidí correr. Tirando la bolsa a un lado y corriendo por el pasillo esquivé bruscamente a todo aquel que se me cruzara. Tomé el ascensor y ahí, en la soledad me retiré la peluca, moviéndome de lado a lado inquieto, angustiado, sofocado, adolorido…
Llegando al 1er piso salí corriendo del hospital hasta por fin dar con la calle. Corriendo entre transeúntes que parecían meros espectros y que volteaban a verme, me retiré la nariz roja y adquirí velocidad. Dando vuelta en la esquina y cruzando calles sin cautela, llegué por fin a un viejo edificio cuya puerta de entrada estaba abierta. Subiendo unos tres pisos por escaleras bañadas de basura, abrí de golpe la puerta de la habitación 310. Desesperado, abrí como loco los distintos cajones de la cómoda que estaba al lado de la cama. Tiraba lo que encontraba en ellos al suelo, dejaba los cajones abiertos y proseguía a abrir los otros con violencia. De pronto, en el último cajón encontré lo que estaba buscando. En mis manos tenía la foto de una niña pecosa, de cabello rubio y largas tranzas. Estaba llena de vida, con las mejillas coloradas y sonriendo sobre los hombros de un chico que hacía unos 4 años había decidido escapar de mamá y papá.
Cayendo de rodillas al suelo, en medio de la desolación, llevé la foto hacia mi tembloroso pecho y empecé a llorar.
Sigue leyendo →