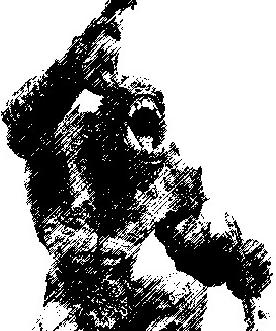
Por Santiago Alfaro Rotondo
Los orígenes del conflicto con los pueblos indígenas están en la incapacidad del Estado para reconocerlos como sujetos de derecho.
Por un lado, el Estado y múltiples empresas utilizan las expresiones culturales de los shipibos o asháninkas como un recurso para promover el turismo y ofrecer mercancías. Y por el otro, las demandas políticas de esas mismas poblaciones o no son escuchadas o se las concibe como el producto de la ignorancia y la manipulación de agentes externos, privándolas de toda capacidad para tomar decisiones de manera autónoma. Los pueblos indígenas de la Amazonía siguen siendo vistos solo como sujetos estéticos y no de derechos, como postales y no ciudadanos. Como consecuencia: palmas para Juaneco y su Combo, balas para los awajún.
A lo largo de las últimas décadas dicho modelo fue cuestionado debido a su incapacidad para garantizar que las comunidades históricamente discriminadas puedan mantener su identidad y acceder a los recursos económicos, sociales y políticos necesarios para su existencia. A raíz de ello, en el marco de la evolución y ampliación de los derechos humanos, a los pueblos indígenas se les reconocieron un conjunto de derechos especiales de carácter colectivo por medio de convenios como el 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) o reformas constitucionales, abriendo paso a lo que se conoce como “ciudadanía multicultural” o “ciudadanía diferenciada”.
En tanto fuente de identidad, de sustento material y espiritual, el territorio es uno de esos derechos colectivos. No obstante, existe una contradicción entre el derecho internacional (léase Convenio 169 de la OIT) y la legislación nacional al respecto. Mientras que el primero asume que los pueblos indígenas tienen derecho a la propiedad de los recursos naturales existente en el subsuelo de los territorios indígenas, el segundo reconoce solo el derecho de propiedad colectiva de las comunidades sobre las tierras superficiales, señalando que los recursos naturales son propiedad de la nación.
Este es el nudo jurídico del conflicto amazónico: el Estado peruano sigue funcionando según el modelo clásico de ciudadanía, por lo que no reconoce a plenitud los derechos colectivos de los pueblos indígenas. A esto se suma la ideología del “perro del hortelano”, según la cual los recursos naturales solo pueden ser aprovechados si los explotan grandes inversionistas. Su fundamentalismo descarta a los pueblos indígenas no solo como agentes de desarrollo sino también como interlocutores válidos, reproduciendo el “monstruoso contrasentido”.
Si el gobierno sigue actuando según esta lógica, los conflictos sociales no dejarán de brotar y la “masacre de Bagua” se repetirá sostenidamente. Las alternativas no pasan necesariamente por impedir la llegada de los flujos de inversiones, sino condicionarlos a respetar los derechos indígenas.
Para ello, el derecho a la consulta previa, libre e informadamente, “cada vez que se prevean medidas legislativas o administrativas susceptibles de afectarles directamente” (art. 6.1 del Convenio 169 de la OIT), debe expresarse en procedimientos institucionales que garanticen su cumplimiento efectivo. Es importante entender que el espíritu de la consulta es lograr un consentimiento, no solo intercambiar información formalmente. Además, se debe emplear la consulta antes de tomar decisiones como conceder licencias de exploración y explotación de los recursos naturales.
La democracia es un modelo para organizar el ejercicio del poder, basado en el principio de que las decisiones que afectan el bienestar colectivo deben ser producto de deliberaciones libres entre personas consideradas moral y políticamente iguales. En ese sentido, el “monstruoso contrasentido” es un obstáculo para su ejercicio efectivo, y la ciudadanía diferenciada de los pueblos indígenas, una manera de radicalizarla.
Fuente: Poder 360°
