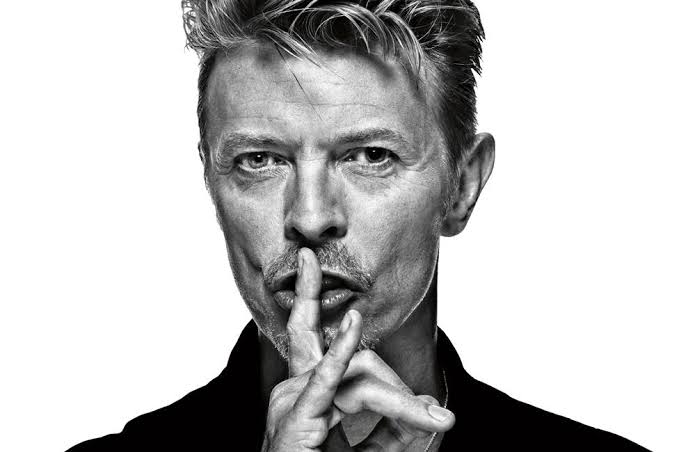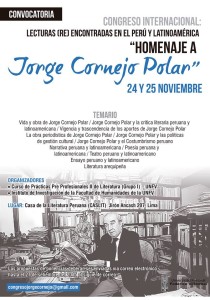Archivo de la categoría: Teoría literaria
El concepto de Ideología en Mijail Bajtin
El concepto de Ideología en Mijail Bajtin
Por: Javier Torres Vindas
“En las regiones con las que tenemos que ver, hay conocimiento a manera del relámpago.
El texto es el trueno que sigue retumbando largamente”
Walter Benjamin
En las siguientes líneas se presenta una revisión sucinta del concepto de ideología realizado por Mijail Bajtin en sus obras tempranas: El marxismo y la filosofía del lenguaje: Los principales problemas del método sociológico en la ciencia del lenguaje y El método formal en los estudios literarios: Introducción crítica a una poética sociológica. Esto con el fin de presentar a lectores, no avisados en este autor, sobre las posibilidades epistémicas de este marco de referencia dialógico. Esta por demás advertir que una lectura crítica y profunda de los estudios bajtinianos corresponden a autores como Todorov y Kristeva.
Heurística dialógica
Mijail Bajtin (1895-1975) busca en su obra una respuesta a los principales problemas que pensamiento ofrecían a una persona, para comprender su entorno. Pone en “diálogo” el concepto de signo lingüístico y conciencia humana. Ésta última, como portadora de verbal del mundo psíquico del sujeto y la vida social derivada del lenguaje como comunicación.
Para ello, considera el signo lingüístico como “idelogema”[i] o “signo ideológico” y por ende “dialógico” que motivado por las fronteras dialécticas de lo social y lo individual gestan y expresan su dialogía[ii]. Esta capacidad del signo lingüístico le permite trascender permanentemente del Ser al Otro (la palabra ajena), a otras conciencias. En consecuencia, toda forma de enunciado nos permite pensar, sentir y vivir la realidad. La tarea es comprender los fenómenos ideológicos concretos: “(…) es necesario rellenar la falla entre la doctrina general acerca de las superestructuras ideológicas y el desarrollo concreto de los problemas especiales”[iii]
Así, “la palabra” esta viva, nace en el interior del diálogo como respuesta, réplica, reflexión y refracción ideológica. Dicha interacción dialógica se da entre las palabras ajenas en el interior de los enunciados. Todo signo verbal se comporta (pues) como campo de luchas de los lenguajes, y esto es así por que el espacio de los lenguajes es un espacio social. La ley del lenguaje es la lucha por el signo que, a su vez, representa y comprime puntos de vista sobre el mundo, formas de conceptualizar las experiencias sociales, cada una marcada por tonalidades, entonaciones, valores, verdades y significados diferentes. La lucha sígnica no es otra cosa que lucha de fuerzas sociales, en este sentido acusa Bajtin:
“(…) todos lo productos de creatividad ideológica -obras de arte, trabajos científicos, símbolos y ritos religiosos- representan objetos materiales, partes de la realidad que circundan al hombre(…) no tienen existencia concreta sino mediante el trabajo sobre algún tipo de material… únicamente llegan a ser una realidad ideológica al plasmarse mediante las palabras, las acciones, la vestimenta, la conducta y la organización de los hombres y de las cosas, en una palabra mediante un material sígnico determinado”[iv]
Es decir, todo el material ideológico debe materializarse. Todo material ideológico expresa y condensa a los seres culturales que le han producido. Todo material ideológico posee significación, sentido y valor intrínseco. Por esto, ningún material ideológico puede estudiarse fuera de su proceso social de producción (y de recepción) que le aporta su sentido de totalidad.
Dialogo como alteridad y textualidad
Según lo anterior, el material ideológico se encuentra inserto en el torrente de la historia. La historia es un diálogo de voces y cada sujeto una intersección de voces. En la obra de Bajtín el sujeto hablante se fragmenta en “voces” que entran en diálogos (internos y externos), que se suceden, contradicen o interrumpen, configurando así el fenómeno socio-lingüísto que denominamos ideología: la conciencia pensante del hombre (monólogos internos) y el espacio dialógico de la existencia. Cada sujeto está saturado de lo social. La vida discursiva no existe sin la palabra (voz) del Otro:
“(…) cada producto ideológico(…) no se encuentra en el alma, ni en el mundo interior o el mundo abstracto de las ideas y de los sentidos puros, sino que se plasma en el material ideológico objetivamente sensible: en la palabra, en el sonido, en el gesto, en la combinación de volúmenes, líneas, colores, cuerpos vivientes, etc. Todo producto ideológico (ideologema) es parte de la realidad social y material que rodea al hombre, es momento de su horizonte ideológico materializado… más allá de lo que una palabra signifique, lo importante es que siempre establece una relación entre los individuos de un medio social más o menos extenso, relación que se expresa objetivamente en reacciones unificadas de la gente: reacciones verbales o gestuales, actos organización, etc… la significación no existe sino en la relación social de la comprensión, esto es, en la unión y en la coordinación recíproca de la colectividad ante un signo determinado”[v]
En este sentido, toda forma literaria se constituye, así, en fenómeno social ideológico. Para éste autor, lo central es la “comprensión” del conjunto en su misma diversidad, su heteroglosia[vi]. Dicha expresión se articula en zonas de creatividad ideológica, que articulan su horizonte ideológico ó totalidad axiológica. En resumen, todos los factores culturales y sociales están en juego; todo es reflejado y refractado en los respectivos “textos culturales” que pertenecen a específicos horizontes ideológicos:
“(…) en realidad, toda obra artística, lo mismo que cualquier producto ideológico, es resultado de la comunicación. Lo importante en este producto no son los estados individuales psíquicamente subjetivos que origina, sino los vínculos sociales, la interacción de muchas personas que establece… el medio ideológico siempre se da en un vivo devenir ideológico; en él siempre existen contradicciones que se superan y vuelven a surgir. Empero, para cada colectividad determinada y en cada época de su desarrollo histórico, ese medio representa una singular y unificada totalidad concreata, abarcando en una síntesis viviente e inmediata a la ciencia, el arte, la moral, así como otras ideologías”[vii]
De allí que, que toda interpretación navegue entre los horizontes ideológicos de la totalidad de cada ideologema en tanto que signos lingüistico-ideológico de su época sociohistórica y de las resonancias, réplicas, reflexiones y refracciones entre ambas manifestaciones materiales de su horizonte axiológico de referencia, donde:
“(..) cualquier producto ideológico es parte de una realidad natural o social, no sólo como un cuerpo físico, un instrumento de producción o un producto de consumo, sino que además, a diferencia de los fenómenos enumerados, refleja y refracta otra realidad, la que está más allá de su materialidad. Todo producto ideológico posee una significación, representa, reproduce, sustituye algo que se encuentra fuera de él, esto es aparece como signo. Donde no hay signo no hay ideología… de esta manera, al lado de los fenómenos de la naturaleza, los objetos técnicos y los productos de consumo existe un mundo especial, el mundo de los signos(…) todo lo ideológico posee una significación sígnica”[viii].
Dialogía como Ideología (sedimentación)
La compresión del material signico-ideológico sólo es posible por medio de otros signos-ideológicos, en el territorio interindividual de significación y valoración; el signo aparece como una capacidad neutral de acumulación de los procesos sociales y es allí donde se convierte en signo social “la palabra acompaña como un ingrediente necesario, a toda la creación ideológica en general”[ix]
Es decir, toda palabra esta presente en el proceso de comprensión e interpretación de cualquier material sígnico (idelógico-social) Todo acto discursivo (diarios, mapas, hipertextos, cine, etc.) se expresa en el exterior, en el intercambio, que responde a específicas formas de interacción social (discursivas, dialógicas, ideológicas), sus distintas orientaciones activas responden a las fuerzas sociales que le sostienen. Todo signo ideológico es contradictorio, más su polisemia se pluriacentúa acorde al horizonte ideológico (axiológico) que le corresponde.
En resumen, la Ideología para Bajtín responde a una dimensión de la sociabilidad fundamental que da cuenta las relaciones sociales y la justificación que se da de las mismas por un colectivo social. Toda ideología nace de la división del trabajo, esta ligada sustantivamente a las estructuras de poder (condición y producto, a la vez). Sus rasgos sobresalientes son:
No es arbitraria, es orgánica e históricamentemente necesaria, forma el entramado de sentido donde los hombres y mujeres producen y reproducen su quehacer
Posee una función específica dentro de una configuración social, por un lado oculta y desplaza las contradicciones sociales y por otro reconstituye una coherencia discursiva de orientación sobre lo que acontece desde las relaciones sociales
Es capaz de articular conjuntos y subconjuntos de discursos más o menos móviles, más o menos contradictorios, más o menos coherentes; que permanecen opacos a los diversos agentes que hacen uso de ellos
Se materializa o institucionaliza en prácticas más o menos palpables.
– Javier Torres Vindas, Sociólogo y linotipista .
Bibliografía
Bajtin, M (Voloshinov, V) El marxismo y la filosofía del lenguaje: Los principales problemas del método sociológico en la ciencia del lenguaje. (trad. Tatiana Bubnova) Alianza Editorial. 1era Edición. Madrid, 1992
Bajtin, M (Medvedev, P) El método formal en los estudios literarios: Introducción crítica a una poética sociológica. (trad. Tatiana Bubnova) Alianza Editorial. 1era Edición. Madrid, 1994
[i] Para Bajtin todo ideologema es una forma específica de enunciado, es decir, juego abierto de enunciasiones, de voces, en eterna y multiforme lucha por el signo ó significación. Así, todo ideologema traduce lo real en “texto” (tejido, campo de lucha) o sistema de valores en diálogo con un horizonte ideológico u “horizonte de expectativas”
[ii] La dialogía es en Bajtin el proceso de intercambio y cruce, desplazamiento de continuidades y alternancia de voces que traman un texto literario. En la actualidad nos referimos a texto cultural, es decir, el complejo entramado de signos con que aspiramos a configurar el mundo y nuestra posición en él. Para este autor, el lenguaje, es una red de protagonistas donde los personajes se disputan la legitimidad de las palabras que se reivindican como razón o identidad. El lenguaje es social, nos habla de las relaciones dialógicas, que nos permite comprender todo texto cultural como una red de valoraciones y significaciones. Todas las palbras (todos los signos culturales-ideológicos) están abiertos a significar aquello que la clase social en cuyo seno se produce expresa en general de manera más o menos consciente. En fin, todas las significaciones de una sociedad están configuradas en varios discursos socioculturales que luchan por la definición de cada signo. La dialogía y la lucha por el signo son metáforas epistémicas que indican la construcción creadora dela exustencia, de la realidad, del contacto dialógico con los demás.
[iii] Bajtin, M (Medvedev, P) El método formal en los estudios literarios. Pág. 46
[iv] Idem. Pág. 46
[v] Idem. Pág. 48
[vi] La heteroglosia en los estudios bajtianos apuntará a dos posibilidades de configuración. (a) una de tipo cultural (sociohistórica) la CRANAVALESCA, (b) la otra de índole poética (literaria) POLIFONÍA.
[vii] Op. Cit. Pág. 51 y 55.
[viii] Bajtin, M (Voloshinov, V) El marxismo y la filosofía del lenguaje. Pág. 31-33
[ix] Idem. Pág. 39
Fuente: http://alainet.org/active/18143&lang=es Sigue leyendo
Qué es un Bildungsroman o novela de aprendizaje
BILDUNGSROMAN
 Goethe
Goethe
Apesar de a estética idealista hegeliana ter tomado o texto de Goethe como matriz do seu conceito de romanesco, nomeadamente ao definir como essencial ao romance o expor do “conflito entre a poesia do coração” e a “prosa das relações sociais”, Wilhelm Meisters Lehrjahre surge em 1817 (no Brockhaus‑Lexikon) como Bildungsgeschichte [história de ‘formação’], caracterizado ainda e apenas pelo tema do percurso individual e pela função de celebrar a humanidade. E se a teoria do romance oitocentista foi dominada na Alemanha pela presença de Wilhelm Meisters Lehrjahre, é apenas com W. Dilthey, em 1870 e, principalmente em 1905 com Das Erlebnis und die Dichtung, que o termo se impõe e o conceito se clarifica. O Bildungsroman adquire então o estatuto de forma específica no interior da tradição romanesca, usando como paradigma o texto de Goethe. As suas qualidades definidoras — depois aplicadas a muitos outros textos em diversas literaturas que procuram recriar o modelo iniciador deste tipo de romance até se tornarem constantes de carácter temático‑formal que tanto escritores como público aprenderam a reconhecer — estabelecem um conjunto de convenções .
É assim a partir das características consideradas por Dilthey como as mais marcantes do paradigma que passaremos a definir o Bildungsroman. O protagonista é uma personagem jovem, do sexo masculino (às mulheres não era, na época, possível a liberdade de movimentos que permite ao herói o contacto com múltiplas experiências sociais decisivas no percurso de auto‑conhecimento), que começa a sua viagem de formação em conflito com o meio em que vive, determinado em afrontá‑lo e recusando uma atitude passiva; deixa‑se marcar pelos acontecimentos e aprende com eles, tem por mestre o mundo e atinge a maturidade integrando no seu carácter as experiências pelas quais vai passando; em constante demanda da sua identidade, representa diferentes papéis e usa diferentes máscaras; sofre pelo imenso contraste entre a vida que idealizou e a realidade que terá de viver; o seu encontro consigo mesmo significa também uma compreensão mais ampla do mundo.
Este tipo de romance não inclui a morte do herói e termina de modo feliz, ou, pelo menos, não pressupõe danos irreparáveis. O romance organiza‑se pela aparente ausência de um princípio de unidade: a narrativa articula‑se em função da viagem espiritual do protagonista e não impõe aos diversos episódios uma sucessão lógica visível. Tem um carácter aberto, não conclusivo que possibilita o surgir de obras de continuação (em Goethe, Wilhelm Meisters Wanderjahre [Um Homem Feliz], 1821). É o caminho percorrido pelo protagonista que determina a estrutura da obra, tanto do ponto de vista temático como formal. A plasticidade da forma adequa‑se à multiplicidade de experiências necessárias à maturação do herói. Desde Goethe, a realidade histórica e o processo de amadurecimento surgem relacionados de modo muito íntimo; o tempo histórico é filtrado pelo tempo interior; o desenvolvimento da personalidade realiza‑se pelos caminhos do conflito e da dissonância até um estado de harmonia inicialmente difícil de entrever.
Embora não usando o termo entretanto consagrado por Dilthey, ao qual preferiu Erziehungsroman [‘romance educativo’ ou ‘romance de educação’], G. Lukács, ao publicar em 1916 a sua Theorie des Romans [Teoria do Romance], revisita a tradição hegeliana de historicizar as categorias estéticas, considerando o género como uma tentativa do homem moderno para reconciliar a existência com a sua essência (o eu verdadeiro), através da epopeia então possível. Solitário, em busca constante de um significado para a vida, o herói do romance opõe‑se à sociedade; do conflito entre valores universais e as realidades comezinhas do quotidiano decorre a instabilidade estrutural da forma romanesca. Wilhelm Meister surge, neste ensaio, como o tipo de romance que procura a síntese entre o ‘romance do idealismo abstracto’(cujo herói, exemplificado por Don Quixote, é um indivíduo problemático, que luta desesperadamente para encontrar uma relação entre os seus ideais e a vulgaridade prosaica do mundo exterior) e o que designa por ‘romantismo da desilusão’ (caracterizado por um protagonista passivo, virado para si mesmo, pois renuncia a qualquer acção, a priori encarada como inútil)
A presença dominante do Bildungsroman na literatura alemã oitocentista dera entretanto lugar a obras como a de Hoffmann, Lebens‑Ansichten des Katers Murr (1820‑22), considerado uma paródia a este tipo de romance, ao mesmo tempo que facilitara o surgir do Künstlerroman (v.) [‘romance de artista’], representado entre outros pelo texto de Novalis Heinrich von Ofterdingen (1802), cuja longa descendência até hoje se manifesta no reiterado encenar do conflito entre o artista e a sociedade.
O Bildungsroman joga com duas tendências fundamentais em toda a ficção: por um lado, manifesta a necessidade de expressar o mundo concreto, por outro, a necessidade de o superar. Da tensão entre a realidade e a possibilidade, entre o real concreto e presente e um real alternativo resulta um carácter híbrido neste tipo de romance que, segundo, entre outros, M. Swales, o aproxima da utopia enquanto forma literária.
Narrativa de uma subjectividade, o Bildungsroman é também afirmação de um compromisso com o social que acaba por vencer, deixando o protagonista reconciliado com o mundo concreto. Ao longo da obra surge perante o leitor uma perspectiva narrativa distanciada, assinalando a disparidade entre os objectivos do protagonista e os resultados alcançados; o narrador, já ‘formado’, assume uma atitude plena de ironia (v.), a posição de quem sabe mais e vê mais longe, não permitindo ao leitor qualquer equívoco acerca da imaturidade do protagonista.
O romance mantém um olhar vigilante sobre a acção formadora do tempo, os diversos momentos da história pessoal do protagonista são seleccionados para representar outros tantos degraus na sua compreensão do mundo e de si mesmo. A dimensão histórica do tempo é interiorizada e, mais importante do que o final do romance é o processo, o devir que vai revelando a dimensão de acaso que domina a vida em confronto com a firmeza de propósitos e as certezas que pareciam dominar o herói no início do percurso de aprendizagem. Pela relação semelhante com o tempo, pela abertura do final o Bildungsroman aproxima‑se da autobiografia, porém, segundo L. Köhn, distingue‑se desta pelo seu grau de abstracção da realidade, favorecendo aquilo que é universal no ser humano.
Resta‑nos perguntar se esta forma específica da arte romanesca resistiu no século XX ou se, pelo contrário, se encontra exaurida. A inclusão de um número maior ou menor de textos nesta tradição tem evidentemente dependido da maior ou menor amplitude que se atribui ao conceito, desde ensaístas e historiadores da literatura que o restringem a um período determinado da cultura de língua alemã até outros que, utilizando um critério muito lato, nele incluem textos produzidos em momentos históricos muito diversos e em circunstâncias literárias e socio‑culturais muito distintas, dando origem a um extenso elenco de romances nas literaturas dinamarquesa, russa, holandesa, inglesa e norte‑americana. Em 1984, Rolf Selbmann assinala só na literatura alemã uma vasta descendência que, passando pela revisitação paródica de Thomas Mann em Der Zauberberg [A Montanha Mágica] (1924) — desmontagem sistemática das expectativas de leitura da tradição e reforço (através do intuito de ampliar os limites da consciência do protagonista ) da sua componente ontológica, ia até Heinrich Böll e Günther Grass. Recuperado no pós‑guerra por escritores da Alemanha de Leste que, através dele, procuravam interpretar o carácter exemplar do processo de crescimento do herói a par com o crescimento da nova sociedade socialista, o Bildungsroman foi mais recentemente problematizado por autores como Christa Wolf ou Peter Weiss — a (im)possibilidade de ajuste entre o eu e o mundo continua central à experiência contemporânea e é hoje porventura mais dolorosa e dilacerante do que no tempo de Goethe. De salientar é também a crescente visibilidade feminina na literatura actual, propiciando numerosos romances onde a questionação do lugar da mulher na escrita e na cultura tem, entre múltiplas outras técnicas e estratégias artísticas, recuperado e revitalizado o venerando paradigma romanesco — veja‑se, por exemplo, Doris Lessing e The Golden Notebook (1962).
Ocupando o singular terreno entre o desejo (insano?) de totalidade e as múltiplas limitações em que a contemporaneidade se enreda, entre a possibilidade e um real (ainda) concreto, o Bildungsroman pode, apesar de tudo, continuar a dar voz ao conflito de uma sociedade dividida entre os valores de um humanismo liberal cioso de preservar o indivíduo e as exigências de uma humanidade em extenuante luta pela sobrevivência. No seu pendor ontológico, na importância concedida à discursividade, no debate intelectual que sempre tem promovido, o Bildungsroman — se interpretado com a amplitude que, entre outros, Der Zauberberg lhe possibilitou e metamorfoseado pelas muito diferentes circunstâncias literárias e culturais — manterá a vitalidade.
LITERATURA CONFESSIONAL; UTOPIA
Bib.: Jerome Buckley: Season of Youth: The Bildungsroman from Dickens to Golding, 1974; Petra Gallmeister:‘Der Bildunsroman’, Formen der Literatur in Einzeldarstellungen, 1991; Jürgen Jacobs e Markus Krause: Der Deutsche Bildungsroman: Gattungsgeschichte vom 18. bis zum 20. Jahrhundert, 1989; François Jost:“ La tradition du Bildungsroman”, Comparative Literature, 21, 1969, pp. 97-115; Lothar Köhn: “Entwicklungs— und Bildungsroman. Ein Forschungsbericht”, Deutsche Vierteljahrscrift für Literaturwissenschaft und Geistesgeschichte, 42. 1968, pp. 427‑73; Fritz Martini: “Der Bildungsroman. Zur Geschichte des Wortes und der Theorie”, Deutsche Vierteljahrscrift für Literaturwissenschaft und Geistesgeschichte, 35. 1961, pp. 44‑63; Hans Heinrich Borcherdt: ‘Bildungsroman’, Reallexikon der deutschen Literatur, 1958; Rolf Selbmann: Der deutsche Bildungsroman, 1984; George Stanitzek: ‘Bildungs — und Entwicklungsroman’, Literaturlexikon: Begriffe, Realien, Methoden, 1992; Martin Swales: The German Bildungsroman from Wieland to Heine, 1978 e “Utopie und Bildungsroman” in Utopieforschung: Interdisziplinäre Studien zur neuzeitlichen Utopie, 1985.
Luísa Maria Rodrigues Flora
Fuente: http://www2.fcsh.unl.pt/edtl/verbetes/B/bildungsroman.htm Sigue leyendo
La semioesfera y la teoría de la cultura
Dr. Jorge Lozano
Profesor Titular
Facultad de Ciencias de la Información (UCM)
 Jorge Lozano
Jorge Lozano
A Yuri M. Lotman, in memoriam
Un conocido matemático ruso, P. L. Chebysev, dictó una conferencia dedicada a los aspectos matemáticos del corte de los vestidos. A la conferencia se presentó un público diferente del habitual: sastres, señoras á la mode, estilistas… El conferenciante comenzó pronunciando las siguientes palabras. «Admitamos, para simplificar, que el cuerpo humano tenga la forma de una esfera.» Finalizada la frase se produjo una fuga general, el público se diezmó y quedaron sólo los matemáticos, que no encontraron nada de extraño en semejante exordio. Se puede pensar de modo inmediato que con este enunciado estamos ante un caso de evidente no comprensión por parte del público, de una interferencia, un «ruido», un error de «traducción» que alejaba lo que quería decir el conferenciante de lo que entendía el auditorio; de un texto, en fin, que podríamos considerar ineficaz a la vista de la reacción provocada. Sin embargo, si hacemos caso a Bajtin, hay que saber que la «palabra está preñada de respuesta». Oigámosle: «La palabra viva que pertenece al lenguaje hablado está orientada directamente hacia la futura palabra-respuesta: provoca su respuesta, la anticipa y se construye orientada a ella. Formándose en la atmósfera de lo que se ha dicho anteriormente, la palabra viene determinada a su vez por lo que todavía no se ha dicho, pero que viene ya forzado y previsto por la palabra de la respuesta.» La palabra, así, nace en el interior del diálogo.
Quien cuenta la anécdota del matemático ruso, Yuri Mijailovich Lotman, continuador de las tesis dialógicas, plurilingües y polifónicas de Bajtin, lo explica así: «El texto ha “seleccionado” al público a su imagen y semejanza.» En esta frase se puede encontrar todo un programa en torno a los códigos en la comunicación y una definición de texto que remite etirnológicamente al tramado de los hilos de la tela, un mecanismo dinámico capaz de generar nuevas informaciones y que no se mantiene idéntico a lo largo de la transmisión.
Una simple comunicación vista como transmisión de información o como intercambio de mensajes exige, en los esquemas canónicos de la teoría —física o matemática— de la comunicación tal como la concibieron Shannon y Weaver o como la formalizó Jakobson, siguiendo a los que él gustaba de llamar «ingenieros de la comunicación», un código sustancialmente común —de ahí también el étimo de comunicación— entre el emisor y el destinatario. Sin embargo, la coincidencia de códigos (en plural) de emisor y destinatario es posible sólo como suposición teórica y no se cumple jamás completamente. Antes al contrario, el texto de la comunicación se deforma en el proceso de decodificación efectuado por un destinatario que, lejos de caracterizarse por una percepción pasiva, está dotado de competencia comunicativo e interaccional. Emisor y destinatario no son meros polos, semánticamente neutros, de un continuum de información sino, si se quiere decirlo así, sujetos competentes o, según la terminología de Halliday, meaners, término que sugiere su capacidad de interactuar y significar. En este sentido convendría concebir la comunicación más como transformación que como simple transferencia o transmisión de información.
Caso de poder producirse razonablemente la —o una— comunicación, en vez de sancionarla en función de la coincidencia, puesta en común o comunidad de códigos, lo pertinente sería referirse, como hace Lotman, a la existencia de una memoria común.
Antes de proseguir, creo que merecerá la pena hacer algunas observaciones sobre este supuesto cambio de paradigma. Estudios cognitivos recientes que parten de Relevance (1986), de Dan Sperber, han querido señalar una supuesta crisis —otra más— de la disciplina semiótica al considerarla anclada justamente en lo que el autor ha dado en llamar un code model según el cual los errores de la comunicación (malentendidos, etc.), pero también sus éxitos, se explicaban en función de la existencia o no de códigos comunes, del déficit de códigos y otros muchos factores. Frente a este restringido modelo de código, Sperber, desde un cognitivismo que superaría el supuesto reduccionismo semiótica, propone un inference model en el que los procesos de inferencia son diferentes de los procesos de decodificación. Según sus propias palabras, no se puede hacer abstracción de las diferencias que existen entre la representación semántica de las frases y los pensamientos comunicados por medio de enunciados que no se agotan en la decodificación y exigen reglas de inferencia.
Sperber defiende además la necesidad de lo que él llama saber mutuo: «Cada información contextual utilizada para la interpretación del enunciado debe no solamente formar parte del saber del locutor y del destina. rario, sino también del saber mutuo.»
Un saber mutuo que, se me antoja, no es exagerado relacionar con esa memoria común del emisor y del destinatario de que nos habla Lotman, quien, en efecto, ha sostenido que el público —por insistir en su propio ejemplo de la conferencia del matemático— no mantiene una relación pasiva con el texto; por el contrario, esta rela- ción tiene —como para Bajtin— la naturaleza de un diálogo donde se puede constatar la presencia en el emisor y el destinatario de una memoria común. Por eso mismo el texto no debe ser evaluado sólo sobre la base de la capacidad de hacerse comprender por un determinado destinatario —en el ejemplo elegido, el grupo de matemáticos que no se extrañaron por la afirmación inicial del conferenciante—, sino también según el grado de incomprensión para los otros.
Supongamos ahora que la misma frase «admitamos que el cuerpo humano tenga la forma de una esfera» sea percibido como una cita —recordando el dictum bajtiniano de que todo texto es un mosaico de citas. Pues bien, según Lotman, la cita, sobre todo la menos evidente, actúa [sic] también en otra dirección, esto es, creando una atmósfera alusiva, que subdivide al público de los oyentes o lectores en grupos según la oposición «íntimos/extraños», «próximos/lejanos», «los que entienden/ los que no entienden». Por eso, dice, el texto adquiere un carácter de intimidad sobre la base del principio «quien debe entender, entenderá».
La transmisión de información en el interior de una «estructura sin memoria», como la llama Lotman, garantiza ciertamente un alto grado de identidad. Si emisor y destinatario estuvieran dotados de códigos iguales y totalmente exentos de memoria la comprensión entre ellos sería perfecta, pero el valor de la información transmitida sería mínimo y la misma información rigurosamente limitada. La comunicación normal, y aún más el normal funcionamiento de la lengua, lleva implícita —como sostiene Lotman— el supuesto de una no identidad de partida entre el hablante y el oyente.
Si el viejo estructuralismo consideraba el texto como piedra angular, como entidad separada, aislada, estable y autónoma, las investigaciones semióticas contemporáneas, bien que tomándolo también como punto de partida, han dejado de verlo como objeto estable para concebirlo como una intersección de los puntos de vista del autor y del público. Desde hace tiempo Lotman ha insistido en ver el acto comunicativo no como una transmisión pasiva de información, sino como una recodificación, si se quiere utilizar la jerga informacionalista, o, más precisamente, una traducción. Desde el mismo informacionalismo ya se había sostenido que el receptor debe reconstruir el mensaje recibido, por lo que la incomprensión, la comprensión incompleta, etc., no son productos laterales del intercambio debidos al ruido —irrución del desorden, de la entropía, de la desorganización en la esfera de la estructura de la información— en el canal de la comunicación, y, por tanto, algo no inherente a la comunicación, sino que, por el contrario, corresponden a su esencia real. Consideraciones éstas ilustradas en la obra de Lotman con numerosos ejemplos que sirven de advertencia a la hora de enfrentarse al análisis de los textos. Así, en el marco de la cultura medieval serán diferentes las normas ideales del comportamiento del caballero y del monje.
Su comportamiento parecerá sensato —comprenderemos su «significado»— sólo si adoptamos para cada uno de ellos estructuras de códigos particulares —cualquier tentativa de emplear otro código hace aparecer tal comportamiento como «sin sentido», «absurdo» o «ilógico», y no lo descifra.
En un determinado nivel estos códigos resultarán opuestos entre sí. Mas, aclara Lotman, no se trata de la oposición de sistemas no conexionados y por consiguiente diferentes, sino de una oposición en el interior del mismo sistema; por ello en otro nivel puede ser reconducida a un sistema de codificación invariante.
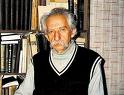 Lotman
Lotman
Lotman y Uspenski daban también un ejemplo extraído de la obra del cibernético Wiener: para los maniqueos el diablo es un ser malévolo que dirige consciente e incondicionalmente su poder contra el hombre; para San Agustín, en cambio, el diablo es fuerza ciega, entropía, dirigida sólo objetivamente contra el hombre a causa de la debilidad e ignorancia de éste…
Otra peculiridad de los textos (culturales) —su movilidad semántica— puede aclararnos el ejemplo de la conferencia del matemático; el mismo texto puede proporcionar a sus distintos «consumidores» una información diferente. Sirva aquí también el ejemplo que nos da Lotman; el lector moderno de un texto sagrado del Medioevo descifra la semántica reuniendo códigos diferentes de los usados por el creador del texto. Además, cambia igualmente el tipo de texto: en el sistema de su creador pertenecía a los textos sagrados, mientras que en el sistema del lector pertenece a los artísticos.
Si, como dice Lotman, el texto «selecciona» el público a su imagen y semejanza, fija unos confines que trasladados a la cultura establecen una oposición, que puede considerarse un universal cultural, «nosotros/ellos» en la que se encuentran correlatos topológicos como «dentro/fuera», «interno/externo», ete. Pensemos, como ejemplo de oposición «nosotros/ellos», en la que oponía culturalmente los griegos a los bárbaros que vivían «fuera» de la polis. La etimología de bárbaro (gr.: barbaros, lat.: barbarus) viene de bar-bar, balbucear, que, por mor de la onomatopeya, sugiere incomprensión.
Weinrich ha señalado cómo la palabra bar-bar presenta un perfil fonético caracterizado por la unión de la consonante b y de la vocal a en conjunción con una líquida, en este caso r. Existe un contraste máximo entre la clausura de la oclusiva bilabial b y la abertura extrema de la vocal a. En las más diferentes lenguas del mundo se encuentra el mismo contraste para designar «mamá» y «papá» en la primera infancia. Por Jakobson sabemos que el lenguaje infantil se constituye sobre la base de recurrencias fonéticas muy contrastadas. Los grandes contrastes son más fáciles de percibir y de realizar por los niños y por tal razón perduran más tiempo en el estado de afasia. Por ello se puede establecer una analogía entre el bárbaro y el niño (lat.:infans) que balbucea muy rápidamente y de modo incomprensible.
No debe sorprender, pues —estamos inmersos en el espacio de la lengua—, que esa oposición «nosotros/ellos», «los de dentro» (polis) contrapuestos a «los de fuera», se base en la capacidad de reconocer la propia lengua, una lengua capaz de sorprenderse ante otra que incluso no es reconocida como tal, que carece de gramática y apenas resulta perceptible como un balbuceo o una insuficiente expresión infantil. Los griegos tienen una lengua; los bárbaros, no.
La adaptación semiótica a las reglas de una civilización externa suele estar ligada a la dicotomía «cultura/ barbarie». Los antiguos griegos llamaban bárbaros a los persas y egipcios, que les superaban por la riqueza de su tradición cultural; los romanos consideraban bárbaros a los cartagineses y a los griegos. Las estirpes arías, que habían conquistado la India, llamaban con el término sánsérito mleceha, que parece tiene algunos matices del griego barbaroV a las poblaciones originarias del valle del río Indo, creando así, según Lotman, una situación absolutamente falsa. Siendo ellos mismos bárbaros, acusaban de barbarie a los herederos de las civilizaciones precedentes. Más tarde afiadirían a este elenco de «despreciables extranjeros» a árabes, turcos y chinos. Del mismo modo los árabes, poco después de haber entrado en el mundo civil, utilizan la palabra adjami que tenía el mismo significado de bárbaro, para definir a los persas, herederos de aquella antigua y elevada cultura contra la cual habían luchado por la influencia sobre el mundo musulmán (U.R. Jones). En fin, cabe aquí recordar el dictum de Montaigne (1, 31): «Cada cual llama barbarie a lo que no forma parte de su costumbre.»
En la realidad, dice Lotman, encontramos siempre la presencia del otro: otro hombre —exterior al sistema y no a él—, otra estructura, otro mundo. La función de este otro es inmensa y consiste justamente en el hecho de colocarse fuera de todas las funciones y de irrumpir perturbadoramente en el «mundo habitual». Toda cultura crea su propio sistema de «marginales», de desechados, aquellos que no se inscriben en su interior y que una descripción sistemática y rigurosa excluye. Para Lotman, la irrupción en el sistema de lo que es extrasistemático constituye una de las fuentes fundamentales de transformación de un modelo estático en uno dinámico.
Ya hemos visto que la diferencia entre el conferenciante y el público que huye es una diferencia de experiencia semiótica y de estructura de código. Una cierta comodidad heurística ha hecho que los estudios de comunicación establecieran compartimentos estancos para describir los distintos elementos —emisor, mensaje y destinatario— del sistema comunicativo, considerando el texto como un anillo pasivo de la transmisión de una información que es la misma a la entrada (emisor) y a la salida (destinatario). De ese modo la diferencia de información en la entrada y en la salida es posible sólo como consecuencia de las interferencias en el canal y sancionada como una imperfección técnica del sistema. Sin embargo, tal y como estamos viendo, ese texto que se deforma, modifica, transforma, tiene una función: la de producir nuevos significados. Lo que podría ser considerado una imperfección técnica del sistema es, en cambio, en este caso una norma, y la característica estructural del trabajo del texto que Lotman gusta de llamar «mecanismo pensante» es su heterogeneidad interna. Un mecanismo constituido por un sistema de espacios semióticos heterogéneos en el interior de los cuales circula la información transmitida. En este caso, sostiene Lotman, el texto no es la manifestación de un solo lenguaje. Para producirlo son necesarias al menos dos lenguas; ningún texto de este tipo puede ser descrito adecuadamente desde el punto de vista de un único lenguaje. El texto es concebido por Lotman como un espacio semiótica en el interior del cual los lenguajes interactúan, se interfieren y se autoorganizan jerárquicamente.
El problema del texto está ligado de modo orgánico a un aspecto pragmático; al «uso» que el público, por seguir con nuestro ejemplo, hace del enunciado recibido. Lotman nos ha advertido de que la pragmática del texto es a menudo inconscientemente identificada por los investigadores con la categoría de lo subjetivo en la filosofía clásica, lo que explicará que sea considerada algo externo y extraño, que puede alejarse de la estructura objetiva de¡ texto.
Mas el elemento externo, sea éste otro texto, el lector —que puede ser visto también como «otro texto»— o el contexto cultural, es necesario para que se cumplan las posibilidades virtuales de generar nuevos sentidos, encerrados —si se quiere— en lo que podría denominarse invariante del texto. En la relación pragmática que se establece entre el texto y el público la transformación de la consciencia de éste es pues la manifestación del mecanismo del texto en el proceso de su funcionamiento.
Se puede suponer, por tanto, que sistemas constituidos por elementos netamente separados uno de otro y funcionalmente unívocos no existen en la realidad en una situación de aislamiento. Lotman propone integrar los distintos componentes en un continuum semiótica que ha dado en llamar semioesfera, un concepto que ofrece ciertas analogías con el de bioesfera, introducido por el bíogeoquímico Vladimir Ivanovich Vernardiski (1863-1945). En sus Pensamientos filosóficos de un naturalista Vernardiski comienza afirmando que «el hombre, como en general todo lo que vive, no constituye un objeto en sí mismo, independiente del ambiente que lo circunda … » «En la biosfera todo organismo vivo —objeto natural— es un cuerpo natural vivo. La materia viva de la bioesfera es el conjunto de los organismos vivos presentes en su interior.» Si para Vernardiski «la bioesfera tiene una estructura perfectamente definida, que determina sin exclusiones todo lo que acaece en su interior», para Lotman «la semioesfera es aquel espacio semiótica fuera del cual no es posible la existencia de la semiosis».
Dado que uno de los conceptos fundamentales ligados a la delimitación semiótica es el de confín, es difícil imaginario en un concepto tan abstracto como el de semioesfera. Para Lotman el confín semiótico es la suma de los «filtros» lingüísticos de traducción.
Pasando a través de dichos filtros el texto es traducido a otra lengua (o lenguas) que se encuentran fuera de la semioesfera dada. La «clausura» de la semioesfera se manifiesta por el hecho de que no puede tener relaciones con textos que le son extraños desde un punto de vista semiótico, o con «no textos». Para que un texto adquiera realidad en la semioesfera, es necesario traducirlo a una de las lenguas de su espacio interno, semiotizar los hechos no semióticos. Así visto, el concepto de confín se relaciona con el de individualidad semiótica. Por ello Lotman describe la semioesfera como «personalidad semiótica». Pero, como sabemos, el confín de la personalidad como fenómeno de la semiótica histórico-cultural depende de¡ criterio de codificación. Un ejemplo: en ciertos sistemas la mujer, los hijos, los siervos, los vasallos pueden formar parte de la personalidad del cabeza de familia y no tener una individualidad independiente de la de él. En otros sistemas pueden ser considerados personalidades distintas. Lotman pone el ejemplo siguiente: cuando Iván el Terrible castigó, junto al boyardo caído en desgracia, a todos sus siervos, el hecho no fue dictado por el miedo a la venganza (lo que era impensable), sino por la idea de que jurídicamente los siervos y el jefe de la casa constituían una sola personalidad. Era por tanto natural que la punición se extendiera también a aquéllos.
Lotman tiene un modo gráfico de explicar qué es la semiesfera: «Imaginemos una sala de museo en la que están expuestos objetos pertenecientes a siglos diversos, inscripciones en lenguas notas e ignotas, instrucciones para descifrarlas, un texto explicativo redactado por los organizadores, los esquemas de itinerarios para la visita de la exposición, las reglas de comportamiento para los visitantes. Si colocamos también a los visitantes con sus mundos semióticos, tendremos algo que recordará el cuadro de la semíoesfera.»
 Semiósfera
Semiósfera
Lo llamemos o no semioesfera, estamos inmersos en un espacio semíótico del que, como nos recuerda constantemente Lotman, somos parte inseparable: «Separar al hombre del espacio de las lenguas, de los signos, de los símbolos es tan imposible como arrancarle la piel que lo cubre.» En dicho espacio la personalidad humana es al mismo tiempo isomorfa respecto al universo de la cultura y parte de este universo.
En tanto que ciencia de la comunicación, la semiótica se fue desarrollando sobre unos textos que se repiten y su estructura. La importante investigación lotmaniana —y en general de toda la Escuela de Tartu— sobre los textos artísticos, únicos susceptibles de describir la tensión entre lo que se repite y lo irrepetible, han ampliado los confines de la disciplina, al considerar no sólo la transmisión de mensajes ya dados sino también la elaboración de mensajes nuevos. Y como hemos repetido en el comentario a la frase del científico ruso, si para transmitir información es suficiente un único canal (una única lengua), para elaborar una información nueva la estructura mínima requerida es de al menos dos. De ahí, insistimos, la importancia de los problemas conectados al poligiotismo, a la traducción y a la traducibilidad.
El estructuralismo tradicional, pero también el formalismo ruso, se basan en el principio de considerar el texto como un sistema cerrado, autosuficiente, organizado de manera sincrónica. Su aislamiento era no sólo temporal, respecto al pasado y al futuro, sino también espacial, del público y de todo lo que estuviera situado fuera de él.
Segun Lotman, la fase contemporánea de estos estudios complicaron tales principios. En el tiempo, dice, el texto es percibido como un momento artificialmente fijado entre el pasado y el futuro. La relación entre pasado y futuro no es simétrica. El pasado se deja aprehender en dos manifestaciones: la memoria directa del texto, encarnada en su estructura interna, en su inevitable contradíctoriedad, en la lucha inmanente con su sincronísmo interno, y externamente, como correlación con la memoria extratextual. «Es como si el espectador» —dice Lotman, colocándose con el pensamiento en aquel «tiempo presente» que es realizado en el texto— «dirígiese su propia mirada al pasado, que se va estrechando como un cono cuya punta se apoya en el tiempo presente.» Dirigiéndose a su vez hacia el futuro, el público se hunde en un haz de posibilidades que no han realizado todavía su elección potencial.
La mirada retrospectiva permite al historiador analizar el pasado desde dos puntos de vista: encontrándose en el futuro respecto al suceso descrito, ve frente a sí toda la cadena de las acciones realmente realizadas, transformándose en el pasado bajo la mirada de la mente; y mirando desde el pasado hacia el futuro conoce ya los resultados del proceso. Dice Lotman que es como si estos resultados todavía no se hubieran realizado y fuesen ofrecidos al lector como predicciones. En el curso de este proceso la casualidad desaparece totalmente de la historia. «La posición del historiador puede ser comparada a la de un espectador que ve por segunda vez una obra de teatro: por una parte, sabe cómo acaba una obra en cuya trama no hay nada de imprevisible. Es como si se encontrara en el tiempo pasado del cual obtiene el conocimiento del desenlace, pero a la vez, como espectador que mira la escena, se encuentra en el presente y tiene de nuevo el sentimiento de lo ignoto, como si no supiera de qué forma termina la obra. Estas experiencias se funden de manera paradójica en un cierto sentimiento simultáneo.» De ese modo, dice, el acontecimiento acaecido se presenta en una interpretación pluriestructurada: de un lado como la memoria de una explosión apenas vivida; del otro adoptando los rasgos de una inevitable predestinación.
La mirada del historiador es un proceso secundario de transformación retrospectiva. El historiador mira el acontecimiento con una mirada dirigida del presente al pasado. (Cabe aquí recordar a Croce: la historia es siempre contemporánea, reflexión de] pasado desde nuestro presente.) Esta mirada, por su misma naturaleza, sostiene Lotman, transforma el objeto de descripción. El cuadro de los acontecimientos, caóticos para el simple observador, sale de las normas de¡ historiador ulteriormente organizado. Es propio de¡ historiador partir de la inevitabilidad de lo que ha acontecido, pero su actividad creativa se manifiesta en otro lugar: partiendo de la multiplicidad de los hechos conservados por la memoria que llega con la máxima fiabilidad al punto conclusivo. Este punto, dice Lotman, en cuya base existe la casualidad, cubierto superficialmente por un velo de conjeturas arbitrarias y de vínculos de causa y efecto pseudoconvincentes, adquiere bajo la pluma del historiador un carácter casi místico.
Si traigo a colación aquí estas reflexiones sobre la historia y el historiador ello se debe, ante todo, a la necesidad de salir al paso de ciertas concepciones que consíderan los estudios semióticos como ahistóricos. Es cierto que en los inicios, digamos «inmanentes», de estos estudios algunos sectores de la cultura fueron aislados de] espacio histórico que los rodeaba; fue una elección en parte obligada y en parte polémica. Al plantearse, desde la semioesfera, la relación entre la semiosis y el mundo externo, la semiótica ha entrado necesariamente en el espacio de la historia. Sí cierta historiografía se ha ocupado de procesos lentos, de transformaciones lentas e imperceptibles, de invariantes históricas puestas bajo el signo de la longue durée, estudios como los que la Escuela de Tartu-Moscú ha dedicado al arte, «hija de la explosión», han pasado de una preocupación por los procesos graduales en el seno de la lingüística a los denominados procesos explosivos.
Una pregunta básica, presente en los últimos trabajos de Lotman, ha sido justamente: ¿sobre qué se basa el desarrollo de la cultura?, ¿sobre la gradualidad o sobre la explosión? Sin osar responder a tamañas cuestiones, parece razonable pensar que el estudio de los procesos de larga duración, de extensión plurisecular, y el estudio del resplandor de la explosión, de la brevedad atemporal, son dos aspectos del análisis histórico que no sólo no se excluyen, sino que se interrelacionan. La realidad histórica, afirma Lotman, es siempre más compleja que los modelos de los historiadores, aunque no podría ser comprendida sin la existencia de éstos.
Es necesario tener en cuenta que, superado cierto margen de tolerancia, dice, el pensamiento científico se transforma en metáfora poética.
Al ocuparse del confín entre la semiótica y el mundo externo, en esta fase fuera de toda moda, la semiótica puede ser definida como la ciencia que se ocupa de la teoría y de la historia de la cultura. El de Lotman es un proyecto ambicioso que estoy convencido nos capacita para superar unos estudios de comunicación que si, como hemos subrayado en este artículo, comenzaron con un alegre confort heurístico no logran salir del todo de una larga somnolencia.
© Jorge Lozano 1998
Este trabajo fue publicado en el número doble 145-146 julio-agosto (1995) de Revista de Occidente.
Fuente: Espéculo.
El URL de este documento es http://www.ucm.es/OTROS/especulo/numero8/lozano.htm