Archipiélago: Tal vez la aportación teórica por la que es más conocido para los lectores en lengua española sea su análisis marxista de la posmodernidad como «lógica cultural del capitalismo tardío», análisis que ha venido desarrollando en otras obras suyas durante los años 80. ¿Considera que, en lo esencial, aquel análisis sigue siendo válido? A grandes rasgos, ¿qué modificaciones ha supuesto la deriva reaccionaria de la cultura posmoderna, que ya señaló hace una década?
Fredric Jameson: No fue hace una década sino dos, hace veinticinco años que escribí este primer ensayo y desde luego habría modificaciones que realizar. Algunas personas sostienen que el posmodernismo ha tocado a su fin, sin embargo es preciso establecer una diferencia entre el posmodernismo como estilo y la posmodernidad como situación cultural. Existen diversos estilos en el seno del posmodernismo, y algunos de ellos han desaparecido al tiempo que han ido surgiendo otros. Pero la posmodernidad, tal y como la caractericé en aquella obra, sigue estando vigente e incluso en expansión. Lo que quizás habría que añadir ahora para destacar su relevancia es que finalmente posmodernidad y globalización son una misma cosa. Se trata de las dos caras de un mismo fenómeno. La globalización lo abarca en términos de información, en términos comerciales y económicos. Y la posmodernidad, por su lado, consiste en la manifestación cultural de esta situación.
En lo que se refiere a si es o no productiva, desde luego, cualquier situación histórica nueva acaba siendo productiva, o sea, produce toda una nueva cultura. Lo que nos debería interesar en este sentido es cuáles son las posibilidades de una cultura de oposición frente a una cultura posmoderna afirmativa, que en cambio se limita a reproducir el sistema. Ésta es una cuestión difícil de contestar porque no creo que, por ejemplo, se pueda o deba dictar a los artistas qué hacer o anticipar el tipo de cosas que hay que hacer. Creo que los artistas, a título individual, aunque quizás en menor medida en el campo literario, sí que ejercen algún tipo de oposición. La pregunta crucial que yo plantearía aquí, una pregunta para la que no tengo respuesta, la verdad, sería: ¿Pueden erosionar al capitalismo las formas de oposición cultural que surgen en un momento? ¿Precisa este sistema caracterizado por la posmodernidad y globalización el mismo tipo de oposición que la que se generó en la época de lo moderno? En el momento moderno hablábamos de subversión, crítica, oposición, pero me pregunto si todas estas formas de resistencia son realmente válidas en las condiciones presentes. Recuerdo ahora el título de un famoso libro de Sloterdijk, Crítica de la razón cínica. Mucha gente usaría esos términos para describir la situación, e incluso Zizek se refirió a ello en una conferencia a la que asistí en Los Ángeles el año pasado. Sí, creo que nos encontramos inmersos en una cultura de la razón cínica, en la que todo el mundo ya sabe todo de antemano, en la que ya no hay sorpresas, un momento en el que todo el mundo sabe lo que es el sistema y lo que hace, que el sistema no ofrece ilusiones a nadie y que simplemente está basado en el beneficio, en el dinero, etc. Si es así, si todos somos tan conscientes de este hecho, entonces es evidente que la función de la cultura de desenmascarar y revelar ese mismo hecho deja de ser necesaria. Aunque al mismo tiempo, si todos lo sabemos ¿por qué no resistimos? Estos son los nuevos tipos de interrogantes a los que hoy se enfrenta la cultura, y los que tendría que acometer una cultura posmoderna de izquierdas.
Archipiélago: La vieja guardia, pongamos Adorno, asociaba la oposición cultural con cosas como la música de vanguardia, la literatura modernista, mientras que la nueva crítica que surgió con su generación se centró más en los productos de la cultura de masas, los medios de comunicación, el cine, la TV, el vídeo, etc. ¿Qué otras diferencias hay entre la antigua lucha cultural y la posmoderna?
F. Jameson: Creo que la idea de oposición y subversión iba unida a la idea de vanguardia y a la propia diferencia entre alta cultura y cultura de masas. Una de las cosas importantes de la posmodernidad es que esa diferencia se diluye. En realidad, ya sucedía con Thomas Pynchon. No es que Pynchon fuera exactamente cultura de masas, sin embargo sí que estaba absorbiendo o impregnándose de la cultura de masas de un modo que no se había producido anteriormente en la literatura.
Pero volviendo a la pregunta, ¿cuál es el nuevo contenido de oposición o resistencia? ¿Se trata de una muestra de pluralismo cultural? Todo el mundo está a favor del pluralismo, pero lo cierto es que éste no va necesariamente unido a un programa político. Tampoco sé, igual que le sucede al resto, cuál sería el programa político adecuado, y mis sugerencias en realidad no son útiles en el plano político.
Creo que es preciso distinguir dos niveles y hablar de lo local y lo global no es una tontería en este punto. Desde luego, existen políticas nacionales donde se han producido ciertas conquistas democráticas y donde se han alcanzado algunos logros sociales, que están siendo destruidos por una nueva derecha conservadora muy agresiva. En este contexto no sé si se puede sostener una política radical, dado que uno parece obligado a defender una política de conservación del viejo Estado del Bienestar. Pero existe otro nivel, el de la cultura global, en el que ciertamente suceden y puede que sucedan otro tipo de cosas. Posiblemente esas cosas no se vayan a originar entre nosotros, en el Primer Mundo, en Europa o en Estados Unidos, son cosas que vendrán de otros lugares, quizás de lo que está sucediendo en América Latina, de lugares en los que se está fraguando una resistencia contra los países ricos. Podemos apoyar todo eso desde el interior de los países ricos, pero al mismo tiempo nos es muy difícil originar una política antiglobalización desde el Primer Mundo, desde nuestra posición acomodada. Podemos, desde luego, identificarla y apoyarla y eso es lo que ha representado Seattle, el Foro Social Mundial, el Foro Social Europeo. Son acontecimientos que se producen en un ámbito internacional, mientras que en el seno de los países se da otro nivel de política, y localmente otro. En realidad, en cierto sentido todos ellos están desconectados entre sí, aunque discurren en paralelo, simultáneamente, y una de las cosas que genera confusión política es el hecho de que no podamos identificar de forma inmediata cuáles son las grandes causas políticas de este momento. Esto también tiene que ver con la lentitud con la que está emergiendo un nuevo movimiento obrero internacional. Claro que el comercio internacional está operando, pero sus movimientos son muy contradictorios, y lo que es bueno para los trabajadores chinos resulta que es malo para los latinoamericanos y los españoles. La vieja izquierda moderna, la izquierda comunista, se basaba en una idea internacionalista, pero el espacio para que esa idea se desarrolle más no ha surgido aún.

Archipiélago: En su trabajo, la arquitectura y el urbanismo han desempeñado un papel central a la hora de determinar las características del capitalismo contemporáneo. Perry Anderson señaló ya posibles razones biográficas (el contacto en Duke con Venturi). ¿Podría explicarnos las razones teóricas de esta preocupación?
F. Jameson: Mi interés por la teoría arquitectónica se originó cuando algunos estudiantes de Arquitectura de la Universidad de Yale vinieron a verme y me dijeron: tenemos un nuevo decano, no le interesa la teoría en absoluto, ¿harías algo de teoría con nosotros? Y yo les dije que sí si me contaban qué estaba pasando en el mundo de la arquitectura. Fue un verdadero intercambio y me beneficié enormemente de él. Y fue así como llegué a conocer a algunos de los viejos arquitectos, justo en un momento en el que los arquitectos comenzaban a hacer teoría. Aparecieron algunas revistas estupendas, algunas todavía existen, y se convirtieron en un auténtico motor de la reflexión. Algunos la impulsaron más que otros: Peter Eisenman, por ejemplo, demostró tener una mente muy teórica. Gery, en cambio, no estaba tan interesado por la teoría. En cualquier caso, comenzaron a darse reflexiones muy interesantes desde el terreno de la teoría y todo aquello acabó por interesarme. Percibí entonces que era realmente en el campo de la arquitectura y de la producción arquitectónica donde antes se podía advertir una transformación en la producción de las artes, una transformación que cabría llamar «posmoderna».
Obviamente, también sucedía algo en la literatura, por ejemplo con Pynchon y gente parecida. Siempre surgía la pregunta: ¿es o no posmoderna esta literatura?, pero en la arquitectura se produjo una auténtica ruptura, toda una reacción violenta contra el movimiento moderno, contra Le Corbusier y demás, una rápida iniciativa para producir otras cosas, un regreso a ciertas formas de placer, etc. En fin, un cambio que traté de describir en mis ensayos. No creía, eso sí, que todo lo que se producía en el momento posmoderno fuera necesariamente bueno. Le Corbusier es una figura inmensa, pero pertenece al pasado, mientras que lo que se estaba haciendo resultaba, en sus distintas manifestaciones, algo realmente profético. Esto me dio la idea de que existía una auténtica ruptura y que algo nuevo estaba empezando a emerger, algo que era preciso explorar.
Luego está la cuestión de lo que yo llamo «lo espacial». A mi juicio hay modos simplistas de hablar de esto y no me gustaría contribuir a ello, pero en términos generales podría decirse que las grandes obras modernas, particularmente en la literatura, incluso en la pintura, plantean la cuestión del tiempo, del tiempo y la memoria, o más exactamente, la cuestión de por qué en cierto momento nuestro sentido del tiempo, del pasado, quedó debilitado. En cierta ocasión alguien me contó —y no sé si será cierto, si lo es resulta muy interesante, pero si no también es una buena fábula— que en este momento existen más personas vivas sobre la faz de la tierra que las que nunca hayan podido existir a lo largo de la historia. En este sentido, el presente se hace más importante que el pasado y conforme nuestro sentido del tiempo histórico ha cambiado, también lo ha hecho nuestro sentido del tiempo existencial. Si se presta atención a la obra de autores como Deleuze, y sobre todo a la idea deleuziana de esquizofrenia, advertimos que se trata de una filosofía del presente.
Hay, en efecto, un extraño presente absoluto en el que vive la gente y parece que el tiempo cede ante lo espacial, ante este sentido espacial de las cosas. Pues bien, éste pudo ser otro motivo por el que la arquitectura ocupó una posición más central en este nuevo sistema que llamamos posmodernidad. Además, tengo el presentimiento de que, aunque haya algunos escritores y poetas maravillosos, no van a volver a producirse grandes cosas en el campo de la literatura nunca más. Durante el movimiento moderno era el centro de todo ya que se pensaba que se estaba viviendo una total degradación del lenguaje, una degeneración que se ejercía desde los periódicos, desde las masas; una idea de derechas en cierto sentido. Y así surgió la idea de que quizás uno podría recobrar la pureza de una lengua original. Hoy en día, en cambio, todo el mundo entiende que la lengua está irremediablemente corrompida, que la esfera pública habita en el basurero de la lengua y que no puede ser purificada. Los poetas más interesantes de Estados Unidos, los llamados language poets (quizás se les conoce un poco aquí también), hacen poesía a partir de basura lingüística, recopilando piezas de esa lengua degradada. En el nuevo período, pues, la lengua deja de estar en el centro, mientras que el espacio, en sentido general, pasa a ocupar su lugar, junto con la llamada cultura visual, las imágenes, la société du spectacle, la publicidad, etc., o sea, series de imágenes que transforman el espacio, aunque incluso podríamos incluir a la música (cuando la gente se desplaza con sus walkmans no se limita a escuchar música, sino que consecuentemente el espacio también se transforma).
Pese a todo ello, lo cierto es que el espacio nunca fue un objeto preeminente para la teoría. David Harvey fue una de las pocas personas que puso en primer plano el lenguaje del espacio y de la geografía. Durante la guerra de Vietnam surgieron muchos geógrafos radicales, y él mismo se reconocería en esta corriente, pero con anterioridad a ese momento la geografía había sido un área menor. Sin embargo, en poco tiempo y desde distintos puntos de vista, la idea de espacio se convirtió en algo central para las personas y se fueron sumando más y más cuestiones apremiantes, como la del hecho mismo de ocupar el espacio, la del ciberespacio, del espacio informativo y la velocidad de las conexiones mundiales, etc.

Archipiélago: El bloqueo de la imaginación es otro problema al que ha prestado mucha atención, en relación, por ejemplo, con ciertos aspectos del antiurbanismo de Koolhaas o con la ciencia-ficción contemporánea. Parece que no se trata de volver a la utopía, sino de…
F. Jameson: En lo que se refiere a la utopía, creo que hay dos cuestiones relevantes. Una tiene que ver con una especie de impulso utópico que siempre está presente. Tiene que ver con la colectividad, la felicidad, el cuerpo. Gran parte de lo que pensamos sobre la degradación de la cultura contemporánea se alimenta de ese impulso. Es un sentido de utopía que late en todas partes. Lo que, sin embargo, no siempre está presente son representaciones de la utopía, ya que éstas surgen en oleadas. En Estados Unidos, por ejemplo, el gran momento para las utopías fue la década de 1890, el período del Movimiento Progresista, de la formación de los sindicatos, de los iww (Industrial Workers of the World), los wooblies,1 etc., un período en el que la gente experimentó verdaderos cambios históricos y se sintió interpelada a imaginar otros futuros que, quizás, ahora puede que no nos parezcan nada atractivos, pero que realmente formaron parte del imaginario de esos movimientos. Después nos encontramos con la década de 1960, un período en el que también se asistió a un florecimiento de las utopías, en gran medida gracias a la segunda ola feminista (que también estaba presente en el primer período, en el primer momento de las utopías feministas). En nuestra época también han empezando a emerger algunas nuevas utopías, pero el fenómeno ha adquirido mucha más importancia política que antes, dado que cada vez nos ha resultado y nos resulta más difícil imaginar algo distinto a lo existente. Recordad, por ejemplo, la célebre expresión de la Sra. Thatcher: «No hay alternativa al capitalismo». El problema político al que nos enfrentamos desde hace tiempo es que no hay alternativa a la utopía.
La utopía, sin embargo, sigue siendo el primer paso en la emergencia del futuro y, por eso, cosas como la ciencia-ficción actual están tan relacionadas con lo que comentaba anteriormente, o sea, con el problema del tiempo histórico. Vivimos en un período en el que nuestro sentido del pasado sólo se corresponde con un montón de imágenes y de simulacros y en el que el futuro es cada vez más difícil de imaginar. La ciencia-ficción, con todo, parece que siempre había sido la forma en la que era posible imaginar algo y en la que se podía poner a prueba el futuro en un sentido bueno y malo. O, más exactamente, yo diría que el sentido de la ciencia-ficción consistía en demostrar lo difícil que resulta imaginar un futuro diferente, algo que no es necesariamente malo, dado que fuerza a la gente a tratar de pensar y a adoptar distintas iniciativas.
Volviendo al tema general, diría que con el conjunto del movimiento antiglobalización también estamos asistiendo una vez más al surgimiento de todo tipo de utopías. Estuve en el Foro Social en Porto Alegre y allí era posible ver distintos movimientos tratando de imaginar distintas versiones del futuro. Lo importante, de hecho, sería intentar darse cuenta de cuál está siendo la tendencia histórica y tratar de ver cómo la gente está pensando en alternativas. Parece que asistimos a una situación límite, por ejemplo, a una situación en la que todo el trabajo sobre la faz de la tierra es trabajo asalariado, en la que se produce una destrucción total de la agricultura, una transformación global de cualquier cosa en mercancía. De modo que es desde ahí desde donde estamos tratando de imaginar. No creo que haya razones para el pesimismo en todo esto.
Archipiélago: Uno de los grandes problemas a la hora de pensar la globalización es el papel que juega Estados Unidos en ella. Antonio Negri cree que, a pesar de su preponderancia, Estados Unidos manifiesta una incapacidad para dirigir el proceso de globalización (igual que le ocurriría a cualquier otro Estado). De hecho, en opinión de Negri resulta confuso hablar de imperialismo y sería mejor pensar en una idea de imperio con naturaleza no estatal. Usted, en cambio, en artículos como «Globalización y estrategia política», parece afirmar lo contrario. ¿Es así? ¿Podría explicarnos su opinión sobre el papel del Estado-nación en el proceso de globalización y de cómo se sitúa realmente Estados Unidos en ese proceso?
F. Jameson: Creo que es preciso recordar que ambos, Michael Hardt y Toni Negri, son italianos, y que de algún modo para ellos imperio significa imperio romano, no el imperio del imperialismo. El imperialismo se corresponde más bien con un orden anterior al capitalismo y por eso seguir utilizando la misma palabra genera cierta confusión. Cuando ellos hablan de imperio, lo interpreto en ese sentido, en el del imperio romano: nos hallamos ante un imperio del que forman parte Estados equiparables y existe determinado modo de ciudadanía global; los europeos y los americanos, digámoslo así, detentamos cierta ciudadanía global de la que, en cambio, carecen otros países, o sea, los bárbaros de la periferia del imperio romano. Sin embargo, en grandes momentos de crisis, de repente se produce un estado de excepción en el que una única potencia dirige todo. Esto es lo que creo que vienen a decir ellos. No se trata de que Estados Unidos como nación sea ahora de algún modo la única nación. Existen muchas corporaciones multinacionales que no son estadounidenses, que son europeas, o japonesas, o de muchos otros sitios, lo cual no quita que, en el estado de excepción bajo el que vivimos, los estadounidenses se erijan como dirección de todo el imperio. Parece claro, por ejemplo, a tenor de las elecciones que se celebraron ayer en España (14-3-2004), que no todo el mundo está dispuesto a aceptar la hegemonía de Estados Unidos. Incluso parece evidente que, cuando la excepción acaba, Estados Unidos puede volver a ocupar su lugar entre las naciones y puede hacer algún caso a las Naciones Unidas. Comprendo el debate sobre si la globalización es esencialmente estadounidense, pero no creo que se trate de una discusión realmente productiva. Estados Unidos está en el centro de todo el asunto, pero no se trata de Estados Unidos en sí mismo, sino, poniéndolo en otros términos, del capitalismo.
Al mismo tiempo, creo que Estados Unidos no es exactamente una nación como el resto de las naciones y es así por distintos motivos. Para empezar, nuestra política es algo diferente. Una de las cosas importantes que trajo consigo el colapso del socialismo fue el colapso del federalismo. Existe, sin duda, una crisis del federalismo en la Unión Soviética, aquí en España, en Canadá, en Irlanda, en Inglaterra. Pero algo parecido también pasaría, creo, en Estados Unidos. En la década de 1960 ya surgieron algunas voces (algunas utopías surgieron de ahí) que hablaban de las siete naciones de Estados Unidos. Luego se llegó a hablar de nueve, las nueve naciones de Norteamérica. Sólo acudiendo a la geografía podemos pensar, en efecto, en el Sur, los Apalaches, Quebec, la costa Noroccidental, California, Arizona, etc. La cuestión es: ¿por qué no se escinde, por qué no se desune Estados Unidos? Mi respuesta es que no lo hace porque el universo de la cultura de masas en Estados Unidos es un factor clave de nivelación. No es un factor político en un sentido inmediato, pero sí en un sentido más amplio gracias al cual se produce ese proceso de igualación. En el Sur, donde vivo yo, la gente tiene distintos acentos y sus propios movimientos locales; y hay gente que ondea la bandera confederada, algo que, evidentemente, también implica un asunto racial. En cualquier caso, si el impulso separatista no crece es por la cultura de masas. En esto, el capitalismo americano sí que fue pionero. No teníamos una aristocracia que tuviera que ser desplazada, una cultura de clases anterior, una casta cultural, y esto hizo de Estados Unidos un lugar muy diferente. Con todo, quizás estos asuntos ya no son los más importantes para el análisis del papel general que desempeña Estados Unidos en la situación actual.
Por otro lado, nos tenía que tocar todo el equipo de Bush, como si alguien de la Casa Blanca hubiera salido a comprar un ejemplar de Imperio y al enseñarlo allí dentro alguien dijera: «¡Oye, esto sí que es una buena idea!, ¡llevémosla a cabo!». Es como si esa idea ya estuviera en el guión, como si fuera parte del capitalismo global. También habría que tener en cuenta que el equipo de Bush encarna una facción del capitalismo global que no es la que representa a la industria informática. De acuerdo con ciertos análisis, los partidarios de Bush lograron tomar el poder en el seno del Partido Republicano gracias a la crisis de la economía informática: el grupo que la representaba fue incapaz de jugar un papel de importancia en la política conservadora general y por eso fue sustituido por ese otro grupo. Este tipo de fenómenos pertenece a la naturaleza del capitalismo y lo mínimo que puede hacer la izquierda es combatirlos.
Creo, también, que sería posible formar alianzas entre naciones con una jerga económica distinta. Samir Amin acuñó una palabra maravillosa que en inglés se traduce como delinking («desligarse»). Resulta muy difícil imaginar cómo podría desligarse un país. Cuba, por ejemplo, ¿cómo va a desligarse del resto? Sin embargo, una agrupación entre, pongamos, Brasil con Lula, Argentina, etc., una agrupación así hasta cierto punto podría llegar a desligarse del fmi. Si contáramos con un grupo de Estados europeos que adoptara una posición antineoconservadora, esto también podría constituir una suerte de contrapeso. Hasta el momento, Europa ha intentado algo, Japón, en cambio, se muestra increíblemente débil y poco dispuesto, pero China está demostrando que posee un espíritu innovador sorprendente, y en cierto modo se ha mantenido desligada, aunque en estos momentos no podemos contar con que China lleve a cabo una política realmente radical, igual que tampoco podía esperarse en tiempos de Mao.

WATER BENJAMIN
Archipiélago: En alguna ocasión ha afirmado que el 11 de septiembre no puede considerarse un acontecimiento que realmente haya transformado las condiciones políticas del mundo. En su opinión, la principal consecuencia del atentado ha sido la legitimación de un gobierno que hasta entonces estaba seriamente cuestionado. También ha subrayado la importancia que ha cobrado lo religioso como fenómeno político tras la descomposición de la política radical de izquierdas. Quizás, como para Zizek, sea un síntoma del fracaso del proyecto revolucionario. Por último, ¿qué relación guarda el éxito de Bin Laden con el proceso de militarización de la política internacional? ¿Qué ha supuesto la invasión estadounidense de Iraq?
F. Jameson: Obviamente, se produjeron hechos horribles, pero creo que en Estados Unidos el eslogan de que tras el 11 de septiembre todo cambió se ha convertido en algo verdaderamente asqueroso. En realidad significa que después de esta fecha el gobierno de Bush y su política de seguridad no van a cambiar, que es lo que necesitamos, y que no hay otra posibilidad. Y eso es justamente lo que —creo— debería negarse rotundamente. Sí, debería negarse ese tipo de periodización, aunque sabemos que fue un trauma y que a los traumas les sigue toda clase de efectos colectivos.
En términos políticos estos atentados siempre son contraproducentes, siempre desencadenan lo opuesto a lo que pretendían, a no ser que la intención a la que respondan sea ésa, es decir, la de provocar justamente lo contrario. En los años 60 y 70, estaban los provos2 y después los alemanes, y su teoría era la siguiente: el Estado es implícitamente fascista y debemos hacer emerger ese fascismo para que todo el mundo lo vea. Lo sacaron a la luz, de acuerdo, pero no pasó nada, probablemente porque estaban en lo cierto, o sea, el Estado era fascista. Lo importante es que semejante acción no dio lugar a una revolución o algo por el estilo, sino más bien a un fortalecimiento del aparato de control y seguridad del Estado y a una auténtica contraofensiva política.
Ahora tenemos a Al Qaeda y, aunque todo sea obra de ella, en realidad no sabemos qué visión política hay detrás. Quizás, como en otros casos, una organización así tenga que ver más con una forma de vida que con la búsqueda de una revolución; quizás consista en una forma con la que cierta gente da a sus vidas un sentido similar, algo en torno a lo cual se organiza todo lo demás, pero realmente no es algo —creo yo— de naturaleza política. Lo que sí es político es otra cosa, algo que, sin embargo, quizás expresaría en términos distintos a los de Zizek. No creo que se trate de un mero síntoma, sino más bien de una misión islámica de algunos, de Bin Laden, por ejemplo, contra la forma de vida occidental.
Creo que en Irán una prominente figura iraní inventó la palabra «Occidintoxicación» (westoxification) para designar la amenaza representada por cualquier elemento del modo de vida occidental: el capitalismo, el cristianismo y todo lo demás. Quizás todo empezó así, o sea, como una forma de revuelta contra estos elementos. Evidentemente, se adoptó una postura conservadora teniendo en cuenta la posición de las mujeres en el Islam, aunque no tenía por qué haber sido así, pero lo cierto es que resurgió coincidiendo con el fin de las alternativas de izquierdas. Apareció, en efecto, después de que se produjera un vacío, una situación que no se planteó únicamente a causa del derrumbe de la Unión Soviética. No, ese vacío ya se había producido, en realidad, con la masacre de los partidos comunistas en Iraq, en Indonesia, por todas partes al Este de Egipto, masacres a las que contribuyeron los estadounidenses. La cuestión, pues, es la aparición de una gran crisis social, pero ya en ausencia de la izquierda. En este contexto apremiante, este tipo de religión politizada parece venir a colmar ese vacío, pero ya sin los propósitos de un movimiento anticapitalista (Bin Laden, recuérdese, es un hombre muy rico, su familia es increíblemente rica, muy amiga de los Bush y compañía). Desde una perspectiva marxista, pues, no estamos ante un movimiento que ataque las bases económicas de todo el tinglado, sino más bien ante un desplazamiento hacia cuestiones de forma de vida, religión… o sea, ante un giro cultural.
Respecto a los hechos que han ocurrido aquí en Madrid (11-3-2004), cualquiera puede llegar a la conclusión de que es preciso salirse de la guerra de Bush. Evidentemente, es una de las conclusiones que está sacando la gente y sin embargo, en un sentido más amplio, es justamente la típica cosa invariablemente utilizada por los gobiernos conservadores como parte de su propaganda. Con esto —entiéndaseme bien— no quiero infravalorar el sufrimiento de la gente, el dolor que acarrea todo esto, la estupidez que supone volar por los aires trenes llenos de trabajadores, estudiantes, etc. Pero el problema es que cuando dices otras cosas te pueden calificar de desalmado, igual que le pasa al que crítica a Israel y que acaba siendo tachado de antisemita. De algún modo tenemos que ser capaces de criticar la utilización política de un trauma. A mi modo de ver, el trauma ya se ha utilizado de una manera políticamente determinada, como en el caso de Bush. Por muy terrible que sea, es preciso ser conscientes de los efectos perversos que desencadena en el contexto político interno.

Archipiélago: Quizás el problema podría verse de otra manera, quizás, en términos de Zizek, podríamos decir que respecto a Marx estamos bastante de acuerdo, mientras que el problema sigue siendo Lenin. Es decir, la razón de la ineficacia de la izquierda reside menos en el análisis teórico que en las cuestiones prácticas de la organización y la estrategia. ¿Cuáles son, en su opinión, las características básicas del nuevo sujeto político revolucionario global? ¿Cuáles son sus prioridades estratégicas? ¿Cómo ve la relación entre el llamado «movimiento antiglobalización» y el movimiento contra la guerra?
F. Jameson: Sí, un daño serio provocado por Al Qaeda ha sido el giro del movimiento antiglobalización hacia el movimiento antiguerra, y con esto tampoco quiero decir que no sea importante crear un movimiento antiguerra. Si nos fijamos en los años 60, en Estados Unidos, por ejemplo, vemos que el movimiento en contra de la guerra de Vietnam deja de tener efectos políticos justamente después de la guerra. Frente a ejemplos como ése, el movimiento antiglobalización parece haber sido mucho más prometedor y por eso sería bueno que siguiera en movimiento y que se desarrollase más, pase lo que pase en el frente de la guerra. Podría ser que se produjera un fortalecimiento del movimiento antiglobalización a causa de la guerra, pero es más importante que exista un movimiento anticapitalista, no simplemente pacifista —repito—, sea cual sea la posición que sostengamos al respecto.
En lo que concierne al problema de la organización, es cierto. El concepto político básico sobre el que aún tenemos que pensar es el de organización, en un sentido general, y en el de partido, en un sentido particular. La gente, sin embargo, se ha sentido tan asqueada por la tradición comunista y por el concepto general de partido que sencillamente tiende a rechazarlo o a ignorarlo. En estos momentos, diría uno, la mayor parte de la izquierda es anarquista o anticomunista y, por lo tanto, se siente mucho más atraída hacia nociones como la de espontaneidad, irrupción y similares. Creo que una de las debilidades de Imperio es que proviene de una tradición anticomunista, o sea, de una tradición de oposición a los partidos comunistas. Su idea de «multitud» implica un movimiento más espontáneo en contra del sistema. Sin embargo, más tarde o más temprano…uno no puede limitarse a organizar una concentración o una manifestación; estas cosas tienen que ir dirigidas hacia una meta, y para eso es preciso desarrollar reflexiones nuevas, nuevas ideas sobre la organización o, más exactamente, nuevas ideas internacionales sobre la organización. Parece claro que la globalización tiene muchos efectos positivos, siendo uno de ellos el hecho de que ahora la izquierda puede establecer estas conexiones, al igual que las puede establecer la banca o el comercio. Pero eso es justamente lo que no se ha logrado aún. Laclau y Mouffe lo expresan de manera brillante mediante la noción del «significante vacío», la noción de «equivalencia». Yo mismo recurro a veces a la palabra combination, una antigua palabra inglesa que remite al movimiento obrero del siglo XIX, que ya no empleamos mucho con este sentido, pero que es una buena idea, porque enfatiza la idea de una política de alianzas. De algún modo asistimos a eso, a una política de las alianzas que se basa en lo que Laclau llama «proyección de equivalencias», o sea, uno de estos significantes vacíos.
Con todo, no creo que Laclau y Mouffe precisen suficientemente el significado de todo esto. En último término, tiendo a pensar que esa proyección es siempre de carácter económico y que gira en torno a la idea de identificar un enemigo. Lo productivo del movimiento antiglobalización fue eso: de repente, de nuevo y por primera vez, se logró identificar a un enemigo. Eso es lo que hicieron tantos movimientos: los Sin Tierra en Brasil, los trabajadores en otras regiones, los nacionalistas en distintos países dirigidos por Estados Unidos o por compañías globalizadas, todos pudieron unirse a través de la identificación de ese foco común. Quizás esto constituya un punto de partida para pensar cómo se puede producir una política de alianzas que sea verdaderamente una política antiglobalización. Negri y Hardt han escrito un nuevo libro titulado Multitud, no lo he leído aún y quizás introduce ideas más concretas. A pesar de todo, no creo que ninguno de nosotros tenga la solución. Lenin es para muchos de nosotros un magnífico ejemplo de cómo pensar políticamente, es verdad; pero eso no significa que podamos volver atrás y fundar un partido bolchevique ni nada por el estilo. Es un ejemplo de inteligencia política, que es justamente lo que hoy necesitamos.
——————————————————————————–
De Fredric Jameson recordamos los siguientes libros en español: Las semillas del tiempo (Madrid, Trotta, 2000), El giro cultural (Buenos Aires, Manantial, 1999), Estudios culturales. Reflexiones sobre el multiculturalismo (con Slavoj Zizek, Barcelona, Paidós, 1998), Teoría de la posmodernidad (Madrid, Trotta, 1996), La estética geopolítica: cine y espacio en el sistema mundial (Paidós, Barcelona, 1995), El posmodernismo o la lógica cultural del capitalismo avanzado (Barcelona, Paidós, 1995), Imaginario y simbólico en Lacan (Buenos Aires, El Cielo por Asalto, 1995), Documentos de cultura, documentos de barbarie (Madrid, Visor, 1989) y La cárcel del lenguaje (Barcelona, Ariel, 1980). En el nº 52 de Archipiélago puede leerse «El imaginario de la globalización: cosas que nunca te dije».
——————————————————————————–
© Copyright 2004 Revista Archipiélago Este artículo, aparecido en el número 63 de la revista Archipiélago, se publica bajo la licencia CreativeCommons Reconocimiento-NoComercial-SinObraDerivada 2.0. Permitida la reproducción y difusión literal de este artículo por cualquier medio siempre que sea sin ánimo de lucro y esta nota se mantenga.

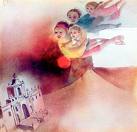 De modo que lo que en García Márquez fue la continuidad creativa de una tradición literaria cuyos más cercanos exponentes habían sido Asturias (con su “realismo mágico”, heredado de Franz Roh) y Carpentier (con su extraliterario “real maravilloso”), en sus seguidores se convirtió en manierismo para el mercado mediante una versión de América Latina que empieza y termina en el macondismo y que, por ello, constituye una visión reduccionista de nuestra cultura. Así puede interpretarse tanta producción pictórica y fotográfica “naif”, tanto cine al estilo de Como agua para chocolate y tanta novela, poesía y crítica literaria “políticamente correctas” que nos presenta a los latinoamericanos como comunidades de retrasaditos mentales que, a pesar de nuestra ignorancia y miseria, podemos volar, predecir el futuro, mover objetos a distancia, llorar en el vientre de nuestra madre y emprender hazañas tan grandiosas cuanto inútiles, al tiempo que somos nativos increíblemente serviciales con los turistas. Lo cual nos lleva a que el macondismo no se agota ni en el cine ni en la literatura ni en la llamada “alta cultura”. También contamina las artesanías indígenas y los imaginarios étnicos (algunos de los cuales incluyen pasamontañas) que se ofrecen a los turistas y antropólogos gringos y europeos, envueltos en enrarecidos aires de ancestralidad.
De modo que lo que en García Márquez fue la continuidad creativa de una tradición literaria cuyos más cercanos exponentes habían sido Asturias (con su “realismo mágico”, heredado de Franz Roh) y Carpentier (con su extraliterario “real maravilloso”), en sus seguidores se convirtió en manierismo para el mercado mediante una versión de América Latina que empieza y termina en el macondismo y que, por ello, constituye una visión reduccionista de nuestra cultura. Así puede interpretarse tanta producción pictórica y fotográfica “naif”, tanto cine al estilo de Como agua para chocolate y tanta novela, poesía y crítica literaria “políticamente correctas” que nos presenta a los latinoamericanos como comunidades de retrasaditos mentales que, a pesar de nuestra ignorancia y miseria, podemos volar, predecir el futuro, mover objetos a distancia, llorar en el vientre de nuestra madre y emprender hazañas tan grandiosas cuanto inútiles, al tiempo que somos nativos increíblemente serviciales con los turistas. Lo cual nos lleva a que el macondismo no se agota ni en el cine ni en la literatura ni en la llamada “alta cultura”. También contamina las artesanías indígenas y los imaginarios étnicos (algunos de los cuales incluyen pasamontañas) que se ofrecen a los turistas y antropólogos gringos y europeos, envueltos en enrarecidos aires de ancestralidad. 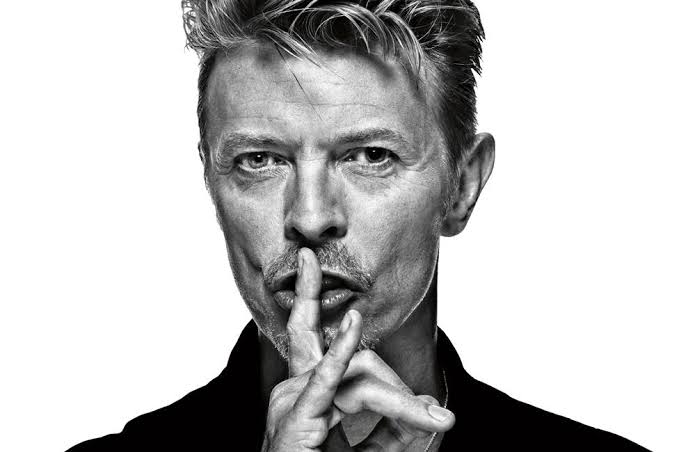






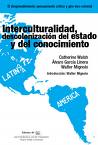
 .
. 
