Amigos:
Una interesante nota de Javier Lizarzaburu, publicada en el Diario El Comercio del 09.10.2011, sobre la flor de amancaes. Se titula “Salvar la flor de amancay me dio mucho orgullo” y habla sobre el trabajo de conservación promovido por MARÍA ‘MARUCHA’ BENAVIDES DE TSCHUDI (71)
—-
Por: Javier Lizarzaburu
En el siglo XVII, nos lanzaron un piropo y no nos dimos cuenta. Al ver esta flor oriunda y típica de nuestros valles, el cronista español Bernabé Cobo señaló: “Era muy semejante a la azucena pero más artificiosa, y de mejor parecer”. Y es que, al ver una de estas flores, entendemos por qué: acompañando a sus pétalos, casi como pequeños guardias imperiales, emergen unas delicadas varillas que le dan forma de estrella o de corona. Esto las distingue de otras flores de amancaes, más sencillas, que se conocen en Chile y Argentina.
Cuánto no habrá sido admirada y venerada: se sabe que los incas la tenían por flor preferida. Es una especie que solo crece en las lomas de Lima, entre los meses de junio y septiembre, y es efímera: su floración dura entre 3 y 4 días en campos que florecen durante unas 4 semanas. Su destino es curioso: ¿cuántos limeños han visto una?
De no haber sido por Marucha Benavides y la gente de Proflora, Floralíes, Cementos Lima y el señor Mauricio Romaña, hoy hablaríamos en pasado, porque, hasta hace unos años la flor emblemática de la capital estaba en franco peligro de extinción.
UN TRISTE FIN DE FIESTA
La famosa Fiesta de Amancaes, que inmortalizó Chabuca Granda con su vals José Antonio, dejó de existir en 1968, en gran parte, porque la explosión urbana hizo desaparecer la pampa y la flor. Esta festividad tenía lugar sobre las laderas de las colinas que rodean el Rímac y, durante semanas los cerros se ponían estola. El florecimiento masivo y repentino de los amancaes creaba una enorme alfombra verde y dorada que, durante siglos, había seducido a propios y ajenos.
Ahí quedó sepultada, para siempre, esa procesión, mitad católica y mitad pagana, que le dio vida a la capital. “A mí me entró como una desesperación al enterarme de que la flor de amancay había desaparecido”, cuenta Benavides. Esta limeña de modales finos había pasado décadas trayendo flores de Europa y otros países para aclimatarlas al Perú y venderlas en su vivero. Hasta que un día tuvo un momento de identidad: “¡Cómo puedo estar trabajando con plantas extranjeras y no con algo peruano!”, y, a partir de entonces, se dedicó a rescatar plantas como la cantuta, otro símbolo nacional.
Después de tres años de recorrer las lomas de Lima en época de florecimiento, para ver si quedaban zonas silvestres, encontró lo que buscaba en tierras que pertenecían a la empresa Cementos Lima, en Pachacámac: había todo un sector que solo conocían los chivateros que, desde tiempos inmemoriales, bajaban de la sierra para pastear sus animales, sobre lomas de amancaes.
Fue ahí cuando se firmó un convenio con la empresa y empezó la tarea de recuperación y protección. “Lo más increíble era que estábamos salvando no solo la flor de Lima, sino una especie que solo crece aquí y en ninguna otra parte del mundo”, cuenta con contenida excitación esta señora de suaves ojos azules y dicción ligeramente accidentada.
Lo primero que se hizo fue cercar la zona, unas 20 hectáreas. Después, trabajar con los pastores para que entiendan de qué se trataba y respeten el santuario. “Les decíamos que esas flores estaban por desaparecer, que era la flor del inca, que ellos tenían el deber de protegerla, y así, hasta que dijeron: “Sí”, y empezaron a cooperar con nosotros”.
SÍMBOLO DE INCLUSIÓN
Esa parte del proceso tomó unos tres años, “y al final fue una relación lindísima, porque conseguimos que respetaran el área del santuario”, lo dice con sentido orgullo. “Este fue uno de los trabajos más lindos que he hecho en mi vida”, añade.
El proyecto cumplió cinco años en el 2005 y, para entonces, las lomas habían aumentado de 10 amancaes por metro cuadrado a 80. Pero, según lo estipulaba el convenio, pasados esos cinco años el santuario debía volver a manos de Cementos Lima, que es la empresa que, desde entonces, continúa gestionando el santuario, solo que ahora con acceso más restringido al público.
Según fuentes del proyecto Amancaes de la Universidad Agraria de La Molina, los únicos lugares donde hoy todavía florece esta planta son el mencionado santuario, las Lomas de Lúcumo y las Lomas de Jatosisa, todas en el valle de Lurín. Lo que falta ahora es más investigación.
La fiesta de antaño solía empezar el 24 de junio, y a la gente le llamaba la atención lo inclusiva que era, porque aquí se juntaban limeños de todas las clases. “Gente de todos los colores juegan, beben y recogen flores”, dijo un viajero europeo del siglo XIX. Marucha Benavides no pudo recuperar la famosa fiesta, porque se convenció de que eso debe empezar del pueblo y no ser impuesto. Pero sí se da cuenta de que, después de décadas de separación y divisiones, como ciudad nos empezamos a amalgamar finalmente. “Mistura es una prueba”, dice, “porque captura esa esencia que, en otro contexto y en otro tiempo, tuvo la fiesta: estar todos juntos”.
EL MILAGRO DE LA FLOR
Para ella, la Lima de hoy es una Lima de verdad, que dejó de ser la ciudad pequeña, blanca y cómoda de antes para ser una capital mestiza, pujante y enorme. “Es una maravilla, porque la gente de hoy es consciente de que hay que proteger lo nuestro”, afirma, y uno siente que sus énfasis han sido entrenados para ser imperceptibles.
Cuando dice que “estar con la naturaleza es como ver o sentir a Dios”, empiezo a sentir el milagro de esta flor. Los cerros de Lima son el único lugar del mundo donde crece un amancay. Florece entre piedras y arena, en el momento más duro del invierno, cuando las intensas garúas que suelta la corriente de Humboldt producen la densa neblina que sujeta a Lima como un mal esposo. Ese amancay, de olor fresco y anisado, solo puede nacer en las condiciones más difíciles. En ese sentido, solo podía ser limeño. Y, en eso, seguimos siendo de mejor parecer.
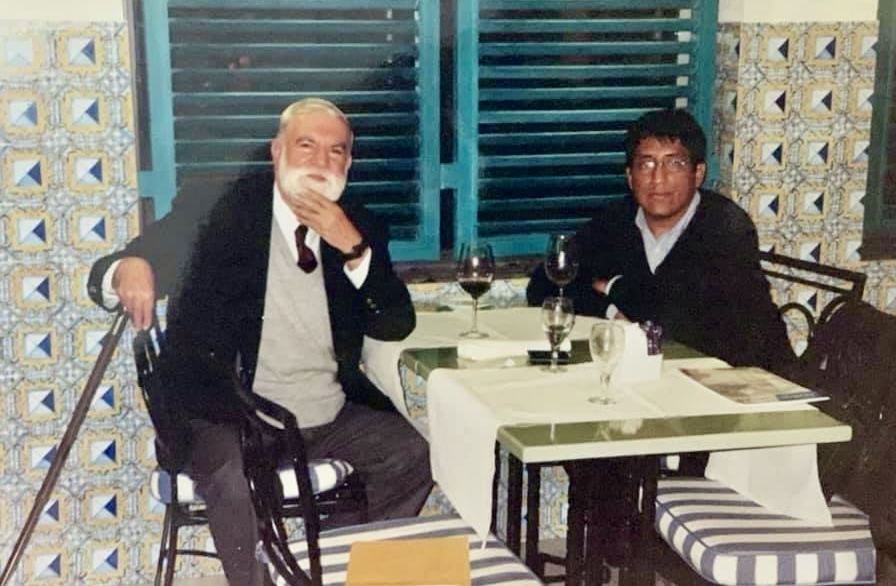


Deja un comentario