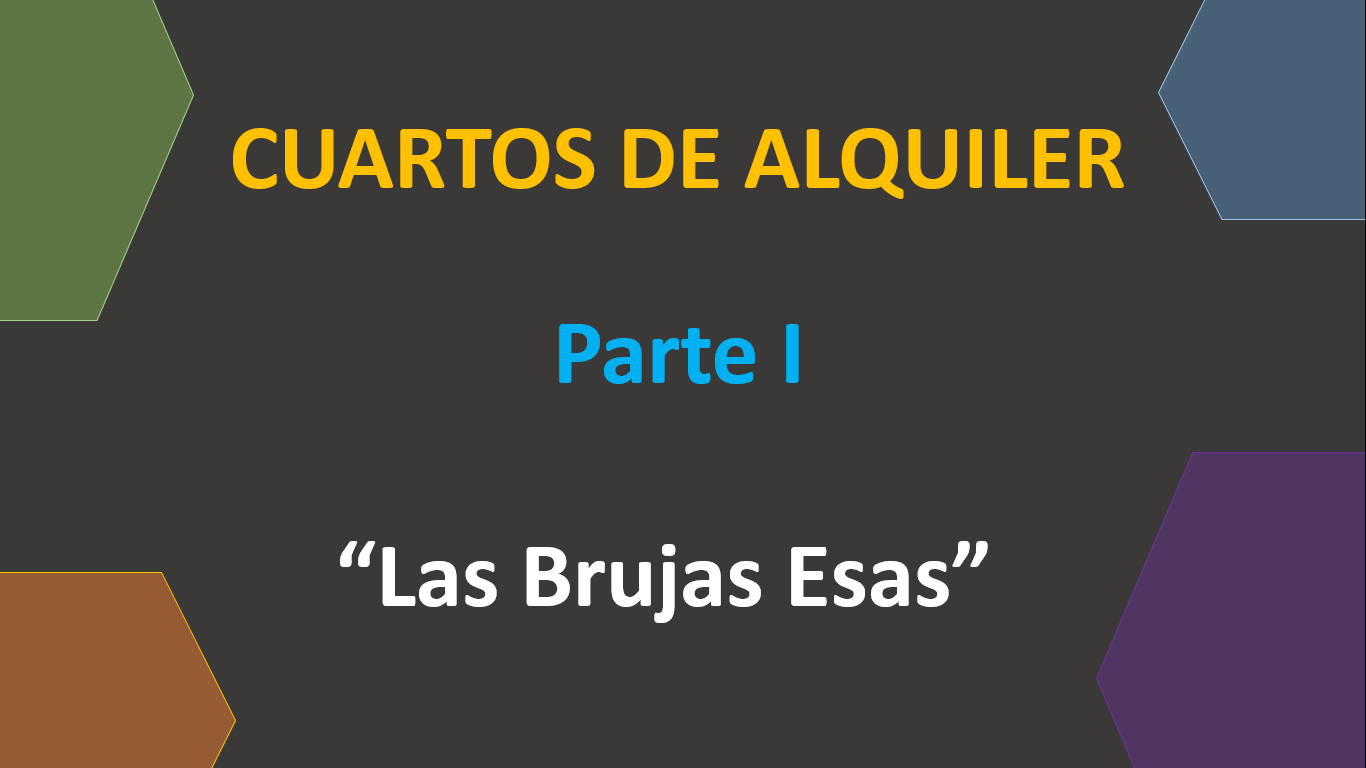CUARTOS DE ALQUILER
Desde hace mucho tiempo atrás vivo en cuartos de alquiler. Los he tenido de varios colores y tamaños. Habité desde una ratonera hasta todo un piso para mi solito. Ahora que lo pienso, es una lástima que, viviendo tanto tiempo sólo, no supe abastecerme de traviesas suficientes por timorato y por ser un depresivo consumado, un enamoradizo del aire, un fan de Ricardo Arjona.
El primer cuarto que ocupé, se hallaba en la casa de la amiga de un pariente de una tía o algo así. Fue la casa donde viví para conocer, por primera vez y a fondo, los cerros con ventanas de la capital. Vivía con esa familia y tenía que adaptarme a los hábitos que ellos tenían y sobre todo – por increíble que suene – a los hábitos de su mucama, empleada o “chacha” como suelen llamarles. Mi archienemiga era pues ella, la chacha, que en adelante llamaré “la bruja esa” sólo para no sonar peyorativo.
Mis padres decidieron que mi morada y mis alimentos los obtenga en el mismo lugar; así que, a una hora puntual y rigurosa debía de compartir la mesa con ellos. Lo insufrible e inevitable de vivir en una casa ajena, es vivir expuesto al juicio pues, para ese hogar; yo era el extraño, el bajadito sin modales, el jovenzuelo igualado,etc.
Los dueños de la casa se esforzaban porque yo no lo notase; pero la bruja esa no me tenía miramientos. Cuando los señores no estaban en casa, era despectiva, insolente e incluso racista podría decirles. Había un encono nato en ese feo ser y un odio mal ganado para conmigo. Más tarde, a este esperpento, se le sumó la bruja gorda (la dueña) a quien empezó a derretírsele la careta cuando di cuenta que empezaba a resaltar mi “mal crianza” o mi torpeza al no poder unirme a su “buen vivir”. Si bien es cierto que, en un primer momento, al sentirme ofendido yo tan solo reculaba por recomendación de mi madre; lo que no contaban ellas es que John Potter, iba a sacar su varita en cualquier momento y las mandaría por el ano donde las concibieron. Asi fue, pero no contaré cómo lo hice. Ya deberán suponer que dias más tarde de haber respondido sus afrentas estaba haciendo maletas para emigrar a una nueva habitación.
El segundo cuarto que tuve, fue un calabozo. Mi madre, en su omnisciencia y en su gran sentido del ahorro, había alquilado para mí un cuarto que media dos pasos de ancho por cinco de largo. Aún recuerdo ese tercer piso San miguelino, las plantas del jardín al que daba la única ventana que tenía, la cama angosta y el azul de las paredes tan cercanas unas de otras. Una cama, una silla, una mesa y un foco era todo lo que cabía en esa trinchera (¿dónde guardaría mi ropa?). Para ella, era una pérdida de tiempo tener una radio o una televisión. El mensaje era claro: solo debía llegar a ese lugar para estudiar y dormir sin obscenos pasatiempos. “Quémate las pestañas y triunfarás”, decía.
El dueño era un hombre mayor muy gentil, su esposa y sus dos hijas unas totales mierdas. La menor de ellas era la más bonita y creo que, por eso mismo, fue la mierda más hedionda de todas. Para no sonar insultante tampoco, la llamaré “la muy pu”. Esta época, estimado lector, fue quizás la más bella, porque me enamoré por segunda vez en mi vida; y la más fea por que conocí ese universo paralelo tan oscuro que cobija la crueldad.