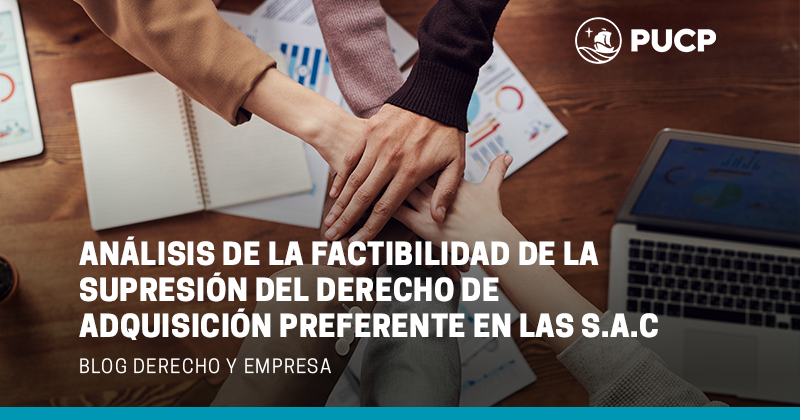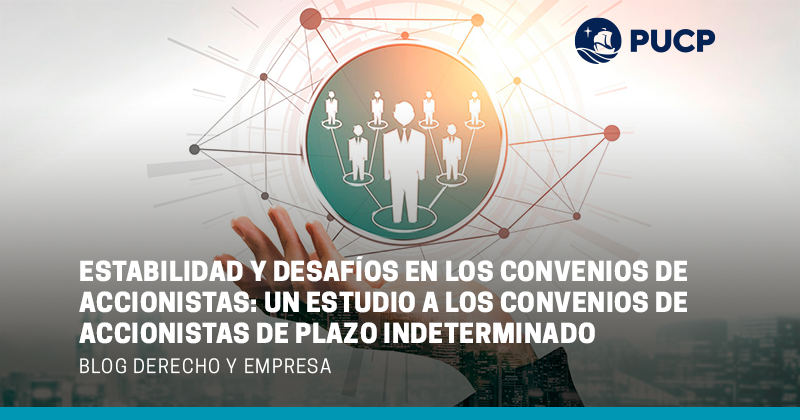
Trabajo realizado por Luz Vela Ríos, Josué Zabarburú Roman, Diego Alonso Nieva Jacinto y Juan Pacheco Chirinos
I. Introducción
En el ámbito del derecho societario, los convenios de accionistas, también conocidos como pactos de accionistas, son acuerdos privados que permiten a los accionistas regular aspectos esenciales de la gobernanza corporativa y la relación entre ellos. Estos convenios complementan los estatutos de una sociedad y abarcan una variedad de temas, como el derecho de voto, la transferencia de acciones, la toma de decisiones estratégicas y la resolución de disputas internas. En el contexto del derecho societario, su importancia radica en la flexibilidad y personalización que ofrecen para estructurar y operar eficazmente una sociedad, particularmente en entornos donde la confianza y la alineación de intereses son fundamentales.
Uno de los aspectos más críticos de estos convenios es su carácter indeterminado o permanente, lo cual puede generar desafíos en su aplicación y estabilidad, especialmente en Perú. La naturaleza indefinida de estos convenios plantea interrogantes sobre su terminación unilateral, una cuestión que es central para la estabilidad de las relaciones societarias y la previsibilidad jurídica en el derecho corporativo peruano. La pregunta clave que este trabajo busca responder es si, bajo la legislación peruana, es posible la terminación unilateral de un convenio de accionistas sin el consentimiento de las demás partes involucradas. Esta interrogante no solo tiene implicancias prácticas para el funcionamiento de las empresas, sino que también afecta la protección de los derechos de los accionistas y la seguridad jurídica.
Este trabajo se enfoca en analizar la estabilidad y los desafíos asociados con los convenios de accionistas de plazo indeterminado en el contexto del derecho societario peruano. Nuestra tesis es que, aunque la normativa vigente ofrece un marco general para estos acuerdos, existen vacíos legales y limitaciones en la Ley General de Sociedades (LGS) que pueden afectar su estabilidad. Para demostrarlo, la investigación se estructurará en varias secciones clave. Primero, se abordará una revisión conceptual de los convenios de accionistas y su naturaleza en el derecho peruano. A continuación, se analizará la casuística relevante, tanto nacional como internacional, con especial atención a las experiencias de Estados Unidos y Colombia, que ofrecen perspectivas comparativas útiles. Finalmente, se evaluará la normativa peruana, incluyendo un análisis crítico de la jurisprudencia y una discusión sobre posibles reformas a la LGS para mejorar la regulación de estos convenios.
Con este enfoque, el objetivo de este trabajo es proporcionar una visión integral y crítica sobre los convenios de accionistas de plazo indeterminado, resaltando los desafíos que presentan en el marco legal peruano y proponiendo soluciones que contribuyan al desarrollo y la estabilidad del derecho societario en Perú.
II. Aproximación conceptual al convenio de accionistas
2.1. Definición y elementos
Como logra comprenderse de manera breve en lo expuesto en la introducción, el convenio de accionistas (parasocietarios) es un instrumento de carácter jurídico respaldado por la Ley General de Sociedades y celebrado entre los accionistas de una sociedad anónima, ya sea ordinaria, abierta, cerrada o algunas de las otras formas societarias. En esta línea, los convenios de accionistas, según lo visto por Julio Salas Sánchez (2007), tienen como propósito regular aspectos fuera del estatuto social y que, aunque no están directamente integrados en la normativa interna de la sociedad, crean obligaciones vinculantes entre los accionistas y/o con terceros, extendiendo su impacto a la sociedad emisora.
Su objetivo fundamental es establecer condiciones, derechos y obligaciones adicionales que no solo protejan los intereses de los accionistas, sino que también contribuyan al adecuado funcionamiento y gobierno de la entidad. Además, los elementos típicos que pueden regularse a través de un pacto de accionistas que involucran al plazo indeterminado de estos son:
- Ejercicio de Derechos de voto: La manera en la que ejercerán los derechos de voto en asambleas generales y otros derechos asociados a las acciones.
- Transmisión de Acciones: Las condiciones y restricciones para la transferencia de acciones entre los accionistas, con el fin de mantener la estabilidad accionarial y proteger los intereses de los socios.
- Resolución de Conflictos: Establece mecanismos para la resolución de controversias entre los accionistas, evitando así litigios que puedan afectar el normal desenvolvimiento de la empresa.
2.2. Distinciones entre estatuto y convenio de accionistas
Además, en el ámbito societario, es esencial diferenciar entre el estatuto social y los convenios de accionistas, ya que ambos instrumentos jurídicos cumplen funciones distintas y tienen diferentes implicancias legales y prácticas. Esta distinción es particularmente relevante al abordar la estabilidad y desafíos que presentan los convenios de accionistas de plazo indeterminado. Para entender las diferencias entre el estatuto y los convenios de accionistas en las sociedades comerciales, es esencial analizar las definiciones y características que varios autores y la normativa destacan sobre cada uno de estos instrumentos jurídicos.
El estatuto de una sociedad constituye el documento formal y oficial que establece las reglas básicas de su funcionamiento. Según Julio Salas (2007), el estatuto es de naturaleza pública y obliga tanto a la sociedad como a todos sus accionistas; este documento contiene disposiciones imperativas que regulan aspectos esenciales como la constitución de la sociedad, su organización interna, los derechos y obligaciones de los accionistas, y los procedimientos para la toma de decisiones fundamentales. Incluso, su modificación requiere seguir un procedimiento formal que incluye la aprobación por la junta general de accionistas y su inscripción en el Registro Público, lo cual asegura transparencia y seguridad jurídica.
En contraste, los convenios de accionistas son acuerdos privados entre accionistas o entre éstos y terceros, que pueden abordar aspectos no contemplados o detallados en el estatuto. Omar Jesús Valle Vera (2012) destaca que estos convenios son más flexibles y adaptables, permitiendo a las partes personalizar sus relaciones sin necesidad de modificar el estatuto formal de la sociedad; pueden cubrir una amplia gama de temas como derechos de voto, transferencia de acciones, política de dividendos y otros compromisos específicos entre las partes involucradas.
Además, un punto crucial según Julio Salas (2017) es la diferencia en cuanto a su alcance y obligatoriedad. Mientras que el estatuto es vinculante para todos los accionistas y la sociedad en su conjunto, los convenios de accionistas pueden tener un alcance limitado a las partes contratantes, a menos que sean comunicados adecuadamente a la sociedad para que también sean oponibles frente a ella en aspectos que le sean concernientes.
Además de su naturaleza pública y formal, el estatuto está sujeto a requisitos legales estrictos y debe cumplir con las normativas imperativas del ordenamiento jurídico, asegurando así la estabilidad y estructura básica de la sociedad. Por otro lado, los convenios de accionistas ofrecen discreción y confidencialidad al no requerir inscripción pública, lo cual permite a los accionistas adaptar sus acuerdos a circunstancias particulares sin exponer detalles estratégicos a terceros (Julio Salas, 2007).
De ello se comprende que el estatuto y los convenios de accionistas, aunque ambos esenciales en la gobernanza societaria, se diferencian significativamente en su naturaleza, alcance y flexibilidad. Estas diferencias adquieren particular relevancia al estudiar los convenios de accionistas de plazo indeterminado, ya que la flexibilidad y confidencialidad que ofrecen, si no se gestionan adecuadamente, pueden dar lugar a inestabilidad jurídica y conflictos entre los accionistas. Por lo tanto, es crucial que estos convenios se estructuren de manera que aseguren tanto la flexibilidad necesaria para los accionistas como la estabilidad y previsibilidad en el funcionamiento de la sociedad.
Es crucial ello porque, los convenios de accionistas de plazo indeterminado, a diferencia del estatuto social que es público y vinculante, ofrecen flexibilidad y confidencialidad, pero pueden generar incertidumbre y conflictos a lo largo del tiempo; es esta flexibilidad la que permite adaptarse a circunstancias cambiantes, pero la falta de un plazo definido puede afectar la estabilidad jurídica, la relación entre las partes, y la oponibilidad frente a terceros. También se debe tener cautela con estos convenios, para evitar abusos y garantizar que se respeten principios fundamentales del derecho societario, como la protección del interés social y la igualdad entre accionistas, lo que es importante para mantener la estabilidad en la sociedad.
2.3. Clasificación del convenio de accionistas
Existe una clasificación en lo se refiere al convenio de accionistas. Este punto lo hace notar Julio Salas Sánchez (2007), pues explica que el concepto puede estar dividido en dos (2) formas, pues puede tener la utilidad de un convenio de accionistas parasocietario, el cual es materia del presente trabajo de investigación, y el convenio de accionistas societarios. Con respecto a este último, si ahondar en el primer punto de clasificación, al ser enfoque del presente texto, tener un desarrollo mucho más amplio en el apartado actual y en los siguientes puntos de desarrollo, se puede distinguir por su propia naturaleza, ya que están incluidos en el propio estatuto social de la sociedad en cuestión.
Esta clase de acuerdos obligan tanto a los accionistas involucrados como a la propia sociedad y, según dicho autor su actuación se basa en el principio de autonomía de la voluntad y deben inscribirse en el Registro sin necesidad de modificar el estatuto.
El marco legal que respalda la concepción de los convenios de accionistas societarios está plasmado en el literal b) del artículo 55° de la LGS:
Adicionalmente, el estatuto puede contener:
(…)
- Los convenios societarios entre accionistas que los obliguen entre sí y para con la sociedad.
Los convenios a que se refiere el literal b) anterior que se celebren, modifiquen o terminen luego de haberse otorgado la escritura pública en que conste el estatuto, se inscriben en el Registro sin necesidad de modificar el estatuto.
2.4.La limitación
La aplicación de estos convenios está sujeta a diversos límites para asegurar que estos convenios sean legales, justos y eficaces. Uno de los límites más importantes es la compatibilidad con el pacto social y el estatuto. (Omar Jesús Valle Vera, 2012) señala que los convenios de accionistas no deben contradecir las disposiciones del pacto social o del estatuto de la sociedad.
Este principio se fundamenta en la primacía de los documentos constitutivos de la sociedad, los cuales establecen las normas básicas y la estructura organizativa de la misma. Cualquier convenio que contradiga estos documentos carecerá de validez y podría ser impugnado judicialmente. Así, es esencial que los acuerdos entre accionistas se alineen con los principios y normas establecidas en estos documentos fundacionales para evitar conflictos internos y legales.
Otro límite fundamental es la legalidad y conformidad con la ley. Tanto Omar Valle (2012) como Julio Salas enfatizan que los convenios de accionistas deben cumplir con las normas legales vigentes. Esto implica que no pueden incluir disposiciones que sean ilegales o que violen derechos establecidos por la ley. La LGS impone ciertas limitaciones explícitas, como la prohibición de restricciones absolutas a la transferencia de acciones, salvo excepciones previstas en la ley. Además, los convenios deben respetar las normas imperativas, es decir, aquellas disposiciones de la ley que no pueden ser derogadas por acuerdo de las partes. El incumplimiento de estas normas puede resultar en la nulidad total o parcial del convenio.
Un principio clave es que los convenios entre accionistas no pueden imponer obligaciones o restringir derechos de terceros que no sean parte del acuerdo. Esto protege los intereses de otros accionistas o partes interesadas que no han consentido en dichos acuerdos. Esta limitación es crucial para evitar la imposición de condiciones injustas sobre quienes no han participado en la negociación del convenio.
Las restricciones a la transferencia de acciones, como los sindicatos de bloqueo, deben ser claras y específicas. Estas restricciones no deben ser excesivas o impedir injustamente la libre transferibilidad de las acciones. La LGS permite ciertas restricciones, pero estas deben estar adecuadamente justificadas y limitadas para no obstaculizar el funcionamiento del mercado de valores y la liquidez de las acciones.
De igual manera, aunque los convenios de accionistas se fundamentan en la autonomía de la voluntad de las partes, esta autonomía no es absoluta. Salas subraya que los convenios deben respetar los principios fundamentales del derecho societario, tales como la igualdad de trato entre accionistas, el interés social y la buena fe. Cualquier intento de evadir estos principios podría ser considerado inválido. Además, los convenios no pueden contener disposiciones que sean inmorales o que afecten gravemente al orden público.
Por último, el Código Civil define al contrato como el acuerdo de voluntades destinado a crear, modificar o extinguir relaciones jurídicas patrimoniales. Dado que las sociedades anónimas se constituyen con el móvil de generar ganancias y aumentar patrimonio, todos los acuerdos que se den alrededor de su gestión, creación, o extinción tienen un carácter patrimonial intrínseco. Por ello, estos acuerdos deben ser calificados como contratos y mantienen todas las limitaciones que nuestro ordenamiento le impone a esta figura.
III. Evaluación del Desistimiento en Convenios de Accionistas
Las personas mantienen diversas necesidades y deseos que buscan satisfacer. Es por ello que los particulares, en sus relaciones recíprocas, proveen a la satisfacción de estas necesidades propias según su libre apreciación mediante cambio de bienes o servicios, asociación de fuerzas, prestación de trabajo, préstamo, aportación común de capitales, y demás (Betti, 2018). Estas relaciones recíprocas se traducen en el término “contrato”, que traduciéndolo en términos jurídicos es “el acuerdo de dos o más partes para constituir, regular o extinguir entre ellas una relación jurídica patrimonial” (Roppo, 2009, p. 29).
Asimismo, nuestro sistema, por razones de justicia y moral, protege tales compromisos relevantes y los vuelve vinculantes y obligatorios para quienes los suscriben (los contratos). En esa línea, nuestro Código Civil, en el artículo 1361°, establece que los contratos son obligatorios en cuanto se haya expresado en ellos. Sobre esto último Barchi menciona que esta idea de sujeción de las partes a los efectos del contrato se descompone en dos significados: a) la resistencia el contrato al arrepentimiento de una de las partes, esto es que el vínculo contractual no se disuelve por voluntad unilateral; y b) la inmodificación de la regulación contractual por decisión unilateral de una de las partes (Barchi, 2008, p. 292). En este apartado nos centraremos en la relatividad del primero, en la posibilidad de desistir de un compromiso contractual.
Líneas arriba se mencionó que las personas se relacionan entre sí, y contratan, con el fin de satisfacer sus intereses. Estos intereses pueden satisfacerse de diversas maneras, la forma idónea quedará plasmada en el contrato. En ese sentido, si lo observamos desde una perspectiva temporal, pueden haber intereses que se satisfagan de forma instantánea, imaginemos cuando se compra un auto. En este caso el interés de adquirir la propiedad del vehículo se satisface instantáneamente con el acto traslativo de propiedad.
No obstante, también existen intereses que van a ser satisfechos de una manera continuada. De esta manera, el contrato destinado a satisfacer este interés será un contrato de duración, en el que se ejecutarán prestaciones continuadas. Esta “duración” del contrato podrá ser determinada o indeterminada (ad infinitum) según mejor convenga al interés de las partes. Por ejemplo, pensemos en un contrato de servicios de streaming en el que, por un tiempo indeterminado, mes a mes, se realiza la transacción del precio del servicio por la renovación de la suscripción.
Ahora, si recordamos que el principio pacta sunt servanda establece que ninguna de las partes se puede arrepentir y resolver el contrato unilateralmente nos surge la siguiente duda ¿Si contrato un servicio de streaming por plazo indeterminado estoy condenado a tener dicho servicio de por vida? La respuesta es claramente no. El artículo 1365° del Código Civil establece que en los contratos de ejecución continuada que no tenga plazo, legal o convencional, determinado, cualquiera de las partes puede ponerle fin mediante aviso previo remitido por la vía notarial con una anticipación no menor de treinta días. Después del plazo, el contrato queda resuelto.
En este caso, el sistema legal otorga a los contratantes el derecho de resolver unilateralmente los contratos, claro está, siempre que se verifiquen los presupuestos de aplicación del artículo 1365°. Con ello, se busca evitar los “contratos” eternos. (Velarde y Gonzales, 2010, P. 76). Asimismo, el profesor Rómulo Morales explica que este desistimiento tiene una función liberatoria, de autotutela y de arrepentimiento respecto del otro contratante y de arrepentimiento de la operación económica (Morales, 2014).
De esta manera, nuestro sistema parece repudiar los vínculos contractuales eternos. Ello tiene sentido en la medida de que los contratos se dan para satisfacer un interés en concreto. Entonces cabe preguntarse si acaso los intereses son eternos y nunca van a cambiar. Consideramos que es natural que los intereses se transformen y cambien por diversos motivos tanto endógenos como exógenos. En esa línea, no se debe privar a los individuos de la posibilidad de cortar dicho vínculo contractual en el que no se ha manifestado la voluntad en lo atinente a la temporalidad del contrato. De esta manera, el sistema protege el interés actual y el interés futuro (cuando el interés cambie) de los individuos de la sociedad.
Llegados a este punto, corresponde analizar si es posible aplicar este desistimiento ad nutum para los acuerdos societarios a plazo indeterminado. Una de las características del convenio de accionistas es efectivamente su vocación de permanencia en el tiempo. Para Roselló y Ocampo resulta evidente que la existencia del mecanismo complejo y completo que es el pacto de accionistas sólo se justifica, en términos prácticos, por cierta tendencia o vocación de permanencia del convenio en el tiempo. Así, carecería de sentido dotar de una estructura propia y de instrumentos de interacción especiales al convenio, mediante la constitución de un sindicato, si solo se tratase de un acuerdo cuya ejecución va a agotarse en un solo momento o en un solo acto (Roselló y Ocampo, 2003, p. 138). No obstante, queremos incidir en que esta característica puede ser inobservada por las partes en caso consideren que colocar un plazo determinado o determinable es el modo que mejor satisfará sus intereses.
Siendo así, cabe preguntarse si los accionistas, en aquellos casos alrededor de un convenio a plazo indeterminado, pueden desistir de tal pacto con la alegación de lo dispuesto por el artículo 1365° del Código Civil. Creemos que la respuesta es negativa. Ello principalmente por dos cuestiones: i) el acuerdo de accionistas mantiene una relación de subordinación al contrato social y ii) las normas del Código Civil deben ser aplicadas únicamente de manera supletoria.
En primer lugar, el acuerdo de accionistas mantiene una conexión innegable con el pacto social, ello puesto que un acto contractual para-social, que si bien es ajeno al contrato social, es accesorio al mismo y está ligado por una fuerte conexidad. Así, no cabe la posibilidad de celebrar un convenio si no hay sociedad, así como tampoco puede celebrar un convenio por un plazo mayor al de la vigencia de la sociedad (Velarde y Gonzales, 2010, p. 82).
En ese orden de ideas, primero tenemos que los convenios de accionistas tienen un carácter de vocación de permanencia dada la necesidad de estabilidad para la mejor consecución de los intereses de los accionistas. Asimismo, estos contratos se ven subordinados al pacto social, dado que no pueden existir convenios de accionistas sin accionistas. O, tampoco puede existir un convenio que mantenga una duración mayor a la duración que se ha establecido para la sociedad. De esta manera, se puede concluir que la ausencia de determinación del plazo, en el convenio de accionistas, será integrada por el plazo de duración de la sociedad misma.
En segundo lugar, aunque el convenio de accionistas mantiene una naturaleza contractual, se encuentra regulado por la Ley General de Sociedades. Es de esta Ley de donde se recogen las características de vocación de permanencia y subordinación al contrato social. En esa línea, no se puede pensar que el Código Civil puede integrar de manera que restrinja derechos a los contratos que mantienen una estricta naturaleza societaria.
Para graficar ello, pensemos en los contratos de trabajo que se rigen por la normativa especial de la materia. A pesar de que un contrato laboral mantiene, innegablemente, naturaleza contractual, es impensable que los empleadores pueden valerse del artículo 1365° del Código Civil para desistirse del vínculo contractual con sus trabajadores. De esta manera, tampoco los accionistas pueden desvincularse del pacto de accionistas alegando el artículo del Código Civil para ir en contra de los principios societarios y atentar contra la seguridad jurídica de los demás accionistas.
Por tales motivos, consideramos que tal artículo es inaplicable para los convenios societarios. Sin embargo, como mencionamos anteriormente, la vinculación eterna también conlleva varios problemas, específicamente respecto de los intereses de los socios, o de aquellos nuevos socios que no firmaron el pacto, pero que se encuentran vinculados a él. Por ello, a continuación, seguiremos explorando otras alternativas ejecutadas en otras legislaciones.
IV. Introducción a la problemática en el convenio de accionistas eterno desde la perspectiva nacional y del derecho comparado.
Como se habrá podido observar durante todo el desarrollo de este trabajo, el problema radica alrededor de los convenios de accionistas que mantienen un plazo indeterminado: los accionistas se encuentran sujetos a este pacto de manera eterna, lo que consideramos puede vulnerar el interés de estos y, en muchos casos, evitar que las personas realicen estos pactos o incluso los incumplan. El plazo indeterminado ocasiona (i) rigidez, dado que con el paso del tiempo puede dejar de reflejar las necesidades cambiantes de la empresa. (ii) Asimismo, llegar a un acuerdo entre todos los accionistas para modificarlo puede presentar complicaciones por un hipotético ánimo adverso de las partes. Finalmente, (iii) puede ocasionar conflictos a largo plazo, si las circunstancias cambian significativamente y el acuerdo no se actualiza.
En el sistema peruano se aprecian diversos factores materializadores de la problemática, que se esclarecen si se analizan de manera conexa a la perspectiva del derecho comparado. Esto se realizará desde 2 ejes geográficos del derecho societario en el continente: Estados Unidos y Colombia, donde se analizará cuál es el trato que se le ha dado a la problemática presentada (o si esta problemática existe en primer lugar)
- Estados Unidos
Por añadidura, es fundamental destacar que una de las perspectivas legales referidas en la presente investigación es el análisis jurídico al tratamiento de los convenios parasociales dentro del sistema del Common Law en Estados Unidos, este tiene como fin brindar al estudio herramientas de evaluación comparada aplicables al ordenamiento nacional.
Es pertinente situarse entonces en la visión jurídica del convenio de accionistas dentro del derecho común para entender sus funciones, alcances y relevancia dentro de las sociedades. Según Molano (2008), las sociedades persiguen un fin económico y se encuentran conformadas por personas y activos, así como organizadas por reglas, que son determinadas por la ley, los contratos y otras formas de acuerdos, órganos corporativos y las fuerzas del mercado. Los convenios de accionistas son determinados por los contratos y otras formas de acuerdos (p.226).
Al mismo tiempo, Molano (2008) describe que la legislación ha tenido una evolución desde las reglas menos prescriptivas a unas más flexibles y permisivas (p.226). De esta manera, los accionistas tienen la libertad de alcanzar una gran cantidad de acuerdos sobre una gran variedad de temas corporativos, el convenio de accionistas se encuentra ante un sistema jurídico que privilegia la libertad contractual entre las partes y los impulsa no solo a tomar el mejor acuerdo posible, sino también a idear diferentes procedimientos contractuales internos para la toma de decisiones.
Es por tanto que cabe aproximarse a la ley que proporciona el marco jurídico que suelen adoptar las corporaciones en términos de estructura, gobernanza, derechos de los accionistas, entre otros, el Delaware General Corporation Law.
En palabras de Alva (1990), la aludida ley es considerada como la mayor fuente de leyes corporativas en Estados Unidos, debido a que el Estado de Delaware, por muchos años, ha sido elegido como el Estado por excelencia para realizar operaciones corporativas por más del 45% de las empresas cotizadas en la Bolsa de Valores de Nueva York (p.887). De la misma forma, su adopción masiva a lo largo del país se da por la naturaleza autorregulatoria de la ley; es decir, el texto ha preferido reglar a las empresas bajo estándares generales, por lo que deja en manos de la jurisdicción intervenir en los conflictos que se puedan generar en materia corporativa.
Es así que la mencionada norma ha dejado un largo cuerpo de precedentes como ninguna otra en otro sistema de cortes, la predictibilidad y la estabilidad de las decisiones adoptadas en materia corporativa son las razones más fuertes que dan los juristas para adoptar el Delaware General Corporation Law (Dooley y Goldman, 2001, pp.764-765).
En la sección 111° de la mencionada ley es posible apreciar que existen dos jurisdicciones pertinentes para tratar los conflictos que puedan surgir en materia de instrumentos corporativos, entre los que se encuentran los convenios parasociales, la Corte Civil de Delaware y la Corte de Cancillería de Delaware, a excepción del numeral 9) que privilegia la norma especial.
De la misma forma este artículo ampara como instrumentos corporativos a los acuerdos relacionados al voto, a la representación, acuerdos de fusión, entre otros, similares a los que trata la normativa nacional. Por ejemplo, la sección 218° desarrolla acerca de los convenios de accionistas relacionados al ejercicio del derecho del voto en las sociedades.
En este punto es es posible advertir cierta similitud con el ordenamiento nacional en temas relacionados a la jerarquía de los instrumentos corporativos dentro de una sociedad, sin dejar de apuntar que en Estados Unidos las leyes se concentran en regular los posibles conflictos entre accionistas y administradores o en equilibrar los poderes de los administradores con los derechos de los accionistas, mientras que la legislación nacional busca proteger a los minoritarios del abuso de la mayoría (Frías y Torrado, 2015, p.135).
Es menester del estudio analizar el tratamiento que dan las diferentes cortes a los conflictos generados del convenio de accionistas en el derecho común, de este modo, es momento de acercarse a las jurisdicciones aludidas en el artículo 111°, la Corte Civil de Delaware y la Corte de Cancillería de Delaware, destacando principalmente esta última.
Experimentados juristas apuntan a la reputación e importancia de la Corte de Cancillería de Delaware para resolver casos desde una impecable visión económica y práctica, esta jurisdicción ha desarrollado experticia en leyes corporativas, lo que a su vez ha generado que los mejores abogados se sumen a su cuerpo jurisprudencial, sirviendo como cancilleres y vicecancilleres, siendo no solo reconocidos en Delaware sino en todo el país (Black, 2007, pp. 1-2).
Acerca del tratamiento que ha dado la Corte de Cancillería de Delaware a los convenios societarios nos remitimos al caso Southpaw Credit Opportunity Master Fund, L.P. v. Roma Restaurant Holdings, Inc. del año 2018, en donde surgió una disputa sobre el control de la junta directiva en la corporación y los límites que interponía el convenio de accionistas ante el poder de la administración.
Antes del mencionado conflicto, un grupo de accionistas poseedores de una participación del 48.8% en la empresa adquirió acciones adicionales en una transacción secundaria, con lo cual pasaron a tomar una participación mayoritaria. A raíz de lo sucedido, la junta directiva decide que es momento de adoptar un nuevo plan de compensación de acciones para empleados y emitió suficientes acciones restringidas con el fin de diluir la participación del grupo de accionistas recientemente mayoritario. De la misma manera, el expediente reflejaba la preocupación de la junta directiva ante un posible cambio en sus miembros (Simmerman, Sherman, y Carpenter, 2018).
A causa del conflicto, la Corte de Cancillería de Delaware realizó un análisis cuestionando la validez de las emisiones de acciones en relación al convenio de accionistas de la compañía. Se concluyó que la junta directiva había violado el acuerdo de accionistas bajo el extremo que todos los nuevos accionistas debían firmar una adhesión al acuerdo antes que la compañía pudiera válidamente emitir acciones a su favor, a su vez, dicho convenio de accionistas establecía que de carecer de este requisito para la emisión de acciones, estas se volverían nulas y sin efecto desde el inicio (Simmerman, Sherman, & Carpenter, 2018).
Con esta decisión, se reconoce nuevamente a los convenios societarios como instrumentos de gobierno corporativo de gran relevancia y oponibles ante cualquier decisión de la administración, revela que si bien los casos en las cortes son tratados en concordancia a sus particularidades específicas, los instrumentos corporativos en materia de toma de decisiones son privilegiados pues expresan la voluntad de los socios en el manejo de sus acciones y, en consecuencia, de la sociedad.
- Colombia
Siguiendo la aproximación a los ordenamientos societarios internacionales, y en atención a la proximidad geográfica y la relevancia en sus implementaciones societarias, se hará la revisión del modelo y regulación de los acuerdos de accionistas en Colombia. Se revisarán brevemente los dispositivos legales y su jurisprudencia clarificada por la Superintendencia de Sociedades, organismo encargado de, entre otras funciones, supervisar las facultades de las personas jurídicas y naturales.
En revisión de los ordenamientos que han regulado este tipo de pacto en Colombia para sociedades en general, tenemos la Ley No. 222 de 1995. Aplicable, en principio, únicamente para sociedades anónimas, pero, según Magda Camargo Agudelo, se ha ido conceptuando por la jurisprudencia de la Superintendencia como aplicable a todos los tipos de sociedades por acciones; por ende, sus límites se expanden más allá de la sociedad anónima (2017).
Con respecto al plazo que el ordenamiento jurídico colombiano determina para los acuerdos de accionistas en las sociedades anónimas, la superintendencia de sociedades ha hecho una interpretación del contenido del artículo 70° de la Ley No. 222 antes mencionada. En su oficio No. 220-30490, se determinó que “si nada se dijo en relación con el término de duración del acuerdo, éste regirá en todas aquellas ocasiones en que se traten los temas incluidos en el mismo […], y por término indefinido, considerando que la norma no consagra límites acerca de la duración de los acuerdos entre accionistas”. En el mismo esclarecimiento de conceptos, la Superintendencia explica que en caso exista el ánimo de declarar por terminado el acuerdo sólo se puede optar por el establecimiento de un nuevo acuerdo donde se “[…] logre su modificación o su terminación”. Es muy claro en la revisión de estas opiniones que la Superintendencia interpreta el silencio de la normativa como la inexistencia de un plazo máximo de validez.
Dejando de lado la contextualización, nuestra problemática encuentra un destino sinuoso en la opción ofrecida por la Superintendencia (dicho de manera más precisa, la opción que no ofrece), puesto que la naturaleza inherentemente privada de los acuerdos de accionistas excluye a la entidad de tener potestades para brindar una solución más allá de recomendar la justicia ordinaria. En principio, y en revisión de la perspectiva de la Superintendencia, la indefinición del plazo de un acuerdo de accionistas significa su aplicación durante la vida de la sociedad. Sin opción a una terminación unilateral.
Este estado de la cuestión fue la única salida viable durante décadas. Al menos hasta la puesta en vigencia de la Ley No. 1258 de 2008, más conocida como la ley donde se introdujo en el ordenamiento colombiano la Sociedad de Accionistas Simplificada. La funcionalidad detrás de este modelo societario estaba construida sobre la idea francesa de simplificación del modelo de la sociedad anónima. En este sentido, el legislador hace un paralelo entre la estagnación de la figura de la sociedad anónima francesa y la sociedad anónima colombiana, donde el alto grado de rigurosidad y formalismo de su regulación no permitía el desarrollo correcto de la mediana y pequeña empresa. Por ello, en reconocimiento de las similitudes con el Código de Comercio Francés de 1971 y la modificación de este código para introducir la SAS en 1994, se estableció una necesidad del legislador de seguir una corriente más acorde a la “tendencia actual [que] apunta a simplificar la normatividad, en beneficio de un mayor campo de acción a la autonomía de la voluntad privada”
Como menciona la exposición de motivos que justifica la implementación de esta ley:
Esta figura se ha convertido para los franceses en una excelente opción que les ha permitido combinar la naturaleza y características propias de la sociedad anónima, con un régimen mucho más abierto y flexible para su funcionamiento y composición, dando a los comerciantes franceses una posición privilegiada frente a los retos de competencia existentes en relación con otras figuras societarias de las naciones europeas.
Esta contextualización nos proporciona las bases para poder afirmar que la SAS se implementó como un modelo de mejoramiento directo de la Sociedad Anónima, más que una opción para el empresario (sin perjuicio de que en circunstancias concretas pueda optarse por su uso), puesto que no solo es considerada por el presidente de la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional, Francisco Reyes Villamizar, como “[…] la innovación más importante del Derecho Societario colombiano en décadas”, sino que ha demostrado su éxito con un 95% de sociedades constituidas en Colombia adoptando esta modalidad societaria (2016).
Retornando a la Ley No. 1258 de 2008, una peculiaridad de este modelo societario es la existencia de su artículo 24. Este artículo establece en sus párrafos finales un plazo de una duración máxima de 10 años para los acuerdos de accionistas. Hay dos datos relevantes con respecto a la existencia de este plazo que se comentarán en esta sección.
En primer lugar, hacer énfasis en qué no hay una explicación elaborada por el legislador para la implementación de este cambio. Esto se notó durante la revisión de las exposiciones de motivos y los respectivos cambios que el proyecto de ley vio durante su implementación, en los que pudimos notar que no hay mención explícita sobre las razones detrás de este cambio al artículo 24. En segundo lugar, el código de inspiración de la totalidad de la Ley No. 1258, el Código de Comercio francés, no posee en sus artículos dedicados a la SAS una sección que clarifique un plazo máximo para los convenios de accionistas. Sin embargo, luego de consultado el Código Civil español, se puede notar un plazo de diez años como límite máximo en situaciones de copropiedad:
Artículo 400.
Ningún copropietario estará obligado a permanecer en la comunidad. Cada uno de ellos podrá pedir en cualquier tiempo que se divida la cosa común.
Esto no obstante, será válido el pacto de conservar la cosa indivisa por tiempo determinado, que no exceda de diez años. Este plazo podrá prorrogarse por nueva convención. (El resaltado es nuestro)
En todo caso, y sin aseverar la inspiración o la exportación de este plazo especifico, se comprende que la vinculación indeterminada es una situación patológica que otros ordenamientos ya consideran, de acuerdo a la materia regulada o los bienes regulados, por lo menos problemática y que en ciertas situaciones sí pueden favorecerse de un plazo máximo imperativo que repela la indeterminación.
Sin ahondar aún en la relevancia de este silencio por parte del legislador en la exposición de motivos, es importante concluir que en Colombia es cuasi universal el establecimiento imperativo del plazo máximo para el acuerdo de accionistas, ya que se impone a más del 95% de sociedades constituidas en ese país. Esto es un dato relevante para comprender la funcionalidad de este plazo máximo y cómo puede beneficiar a otros ordenamientos jurídicos.
Retornando a nuestro ordenamiento jurídico, el tratamiento a la problemática es elemental. Para solucionar ello, en primer lugar, hemos visto que, por la naturaleza societaria de los pactos de accionistas, no es posible el desistimiento ad nutum que establece el artículo 1365° del Código Civil. En estos casos, como se encuentra el sistema legal peruano actual, la duración del convenio de accionistas está subordinada a la duración del contrato social.
En segundo lugar, a raíz de los conceptos desarrollados por el Sistema de Cortes del derecho común en Estados Unidos, es acorde a esta investigación evaluar si dicho sistema sería jurídicamente aplicable a la jurisdicción nacional. En tal sentido, concierne analizar a nuestro sistema de justicia como uno apto para la creación de una Sala Altamente Especializada en temas corporativos similar a las Cortes de Justicia de Delaware.
Asimismo, cabe señalar que el Poder Judicial en el Perú es la entidad estatal más desacreditada del país (Poder Judicial del Perú, 2014), es por este motivo que no encontramos un punto de aplicación desde el derecho común a nuestro ordenamiento, dado que las Cortes de Justicia de Delaware se encuentran revestidas de un prestigio reconocido a lo largo del país pues cuenta con los mejores juristas en la rama corporativa.
De este modo, consideramos que el Poder Judicial peruano no es un sistema de justicia que se pueda permitir tal especialidad, principalmente por cuatro puntos especiales: (i) falta de conocimiento técnico y especializado en diversos temas, entre ellos los corporativos, (ii) falta de celeridad en la emisión de resoluciones, (iii) ausencia de un análisis económico de los hechos y (iv) la corrupción (Frías y Torrado, 2015, p.138).
Consecuentemente, la falta de especialización de las Cortes del Poder Judicial en temas societarios podrían llevar a los conflictos de gran relevancia económica para el correcto funcionamiento de las sociedades a un desenlace contrario al derecho y en menoscabo de los fines económicos que persiguen en nuestro país, afectando directamente a los accionistas y todo el cuerpo societario que los acompaña. Las decisiones inadecuadas de la jurisdicción nacional generarían inseguridad jurídica a los grandes sectores de la economía.
Es así que excluimos la vía ordinaria como una solución a la problemática planteada en las líneas de esta investigación.
Desde otra perspectiva, cada vez es más recurrente en nuestro ordenamiento la búsqueda de resolución de conflictos alternos a la vía civil tales como la mediación, la conciliación y el arbitraje. Esta última modalidad conocida como el convenio arbitral, la cual excluye en primera instancia a la jurisdicción ordinaria y le abre paso a un nuevo medio para resolver conflictos de diversa naturaleza sentado en la base del mutuo consenso, entre ellos podemos encontrar a los convenios de accionistas.
Para La Rosa y Rivas (2018) existen ciertas ventajas del convenio arbitral frente al proceso judicial como la confianza en la decisión final ya que las partes eligen a sus juzgadores, la flexibilidad en el criterio de solución debido a que los árbitros pueden resolver conforme a derecho o al concepto de justicia individual que manejen, así como la flexibilidad en el procedimiento formal que mejor se acomode a los intereses de las partes, la confidencialidad del proceso en tanto las partes involucradas son las únicas con legitimidad para su conocimiento y la idoneidad de árbitros en controversias de resolución compleja porque los árbitros no necesariamente son abogados sino que, dependiendo de la materia en disputa, se pueden requerir de otras especialidades (pp.117-118).
En concordancia al tema de investigación propuesto, un convenio arbitral en materia societaria suele tener como fin cubrir una eventual controversia que pueda surgir en relación al cumplimiento o incumplimiento de determinado convenio de accionistas. En el mejor de los casos, las partes en controversia se someten a la decisión de los árbitros y queda resuelta la controversia; sin embargo, existe un escenario en donde se puede dar la impugnación del laudo arbitral y la controversia pasaría al control judicial.
En tal sentido, si bien la existencia del arbitraje como jurisdicción genera ciertas ventajas, consideramos que el mecanismo de solución de controversias es insuficiente para el tema societario abordado en cuanto no exenta a las partes de ser controladas estatalmente, no descarta la gran posibilidad de que el conflicto basado en la indeterminación del convenio de accionistas sea resuelto en un corto plazo.
V. Revisión de Anteproyecto de la Ley General de Sociedades
A la luz de lo expuesto a lo largo de la investigación, resulta pertinente realizar un examen a lo que nos dice el Anteproyecto de la Ley General de Sociedades (2021) con respecto al plazo de los convenios de accionistas. En tal sentido, debemos remitirnos al numeral 5 del artículo 7°, el cual establece que:
“Es válido fijar el plazo de vigencia de un convenio en función de la existencia de la sociedad o el mantenimiento de la calidad de socio de una o más partes del convenio. En estos casos, se considera que el plazo del convenio es determinable, por lo que no serán aplicables las reglas referidas a la finalización de los contratos de ejecución continuada que no tienen plazo determinado”(p.33).
Como podemos apreciar el Anteproyecto determina la vigencia de los convenios societarios bajo dos perspectivas. En la primera, nos muestra un firme entendimiento de la subordinación de los convenios societarios al pacto social, en tanto su vigencia recae en la existencia de la sociedad como parte obligada al cumplimiento del acuerdo. Por otro lado, el mantenimiento de la calidad de socio de una o más partes del convenio responde al entendimiento lógico de que sin partes obligadas a la sociedad entonces el convenio societario se extingue de pleno derecho; es decir, sin la calidad de socio no es posible formar parte del convenio de accionistas.
A su vez, el artículo excluye de forma expresa a las reglas referidas a la finalización unilateral de los contratos de ejecución continuada que no tienen plazo determinado. La norma excluida se encuentra en el ya analizado artículo 1365° del Código Civil Peruano, una vez más el legislador impone la aplicación de la norma especial sobre las normas generales de nuestro código.
En la revisión de los comentarios realizados al artículo revisado, se tuvieron en cuenta factores relacionados a (i) las prácticas relacionadas a la incorporación de plazos absurdos para el convenio de accionistas y (ii) el uso indiscriminado del artículo 1365 del código civil. Con esto, la norma opta por generar una simplificación de la elaboración de los convenios, al ofrecer una opción más realista de establecer un plazo que se adhiera a la existencia de la sociedad o la permanencia de un socio.
Aun así, y en consideración de que este cambio es un avance valioso, no se afronta la principal problemática (según los términos de esta investigación) que se genera por la indeterminación de los convenios de accionistas. Consideramos que no se ha establecido una salida necesaria y fundamentada en el cambio de los factores ya mencionados relacionados con la gobernabilidad, y que podrían darse durante la vida de la sociedad o mientras que subsista el mantenimiento de la calidad de socio de una o más partes del Convenio.
VI. Propuesta de Solución
Entonces, el lector se cuestionará si la verdadera solución es la previsión. Si es la pura diligencia la verdadera clave para no verse envuelto en un litigio privado o el compromiso de cumplir con obligaciones que ya no conserven la verdadera expresión de los intereses como accionistas. A pesar de todo, teorizamos en revisión de los ordenamientos antes vistos, que la verdadera idea que sostiene la ausencia de este plazo es la flexibilidad que el derecho societario posee en la gran mayoría de sus manifestaciones.
Esto es claro cuando se aprecia que muy pocas normas de la LGS tienen un carácter imperativo, ofreciendo alta discrecionalidad a quienes actúen dentro de su regulación. Por ello, genera curiosidad que la interpretación hecha en Colombia de esta flexibilidad incluya, y siga incluyendo, en su modelo más emblemático y utilizado actualmente, un plazo máximo para los convenios de accionistas. Creemos que se realiza este cambio en revisión de lo planteado por la carga procesal y las dudas, que fueron aclaradas por la Superintendencia de Sociedad en su concepto 220-30490 y que finalmente nos ofrecieron la ya descartada opción de la justicia ordinaria.
La implementación de este plazo, en principio y ante el silencio de los legisladores colombianos, implica que hay discrecionalidad por parte de estos para establecer un tope temporal. Por ello también consideramos válido el análisis civil que fundamenta estos plazos máximos en ciertos contratos típicos (otro ejemplo de plazos en acuerdos implementados discrecionalmente por el legislador), el resultado es la idea de que los intereses de las partes no permanecen estáticos durante el tiempo, y que las circunstancias materiales de la transacción y la realidad puedan incitar a un ánimo de reconsiderar el contrato. Entendemos que la naturaleza civil y societaria de los convenios de accionistas pueda ser criticada por cierta doctrina, como Velarde y La Rosa:
[…] Deberá necesariamente concluirse que contravendría la naturaleza y racionalidad propia de un convenio de accionistas el que pueda ser resuelto (en cualquier momento) simplemente porque los contratantes no establecieron un plazo determinado o, en todo caso, determinable para dicho acto jurídico (2010).
Sin embargo, la opción ofrecida por el legislador colombiano es un plazo máximo amplio que verdaderamente desvincule a las partes en atención al cambio contextual en que se desarrolla la sociedad. Esto sobre todo en consideración de factores tan importantes para los socios como los flujos del mercado y las políticas del país. Creemos que se desvirtúa la crítica de la desnaturalización del convenio de accionistas en plazos de tiempo reducidos (como un año, por ejemplo), puesto que se propone un plazo de tiempo relevante para la existencia de una sociedad (en este caso, 10 años) y para los intereses de los socios.
Nuestra propuesta normativa, en atención a la revisión de las críticas al plazo máximo y el éxito del plazo en Colombia, sería (i) un plazo máximo establecido por ley en la normativa de la Sociedad Anónima, puesto que esta es el sistema más amplio y utilizado en nuestra legislación y al no poseer diferencias sustantivas que sustentaran otra aplicación, y (ii) que sea un plazo amplio y sustantivo que represente los cambios contextuales del mercado.
VII. Conclusiones
Tras lo expuesto a lo largo del presente trabajo de investigación, puede concluirse que, en primer lugar, los convenios de accionistas son herramientas jurídicas clave que, aunque no forman parte del estatuto de la sociedad, regulan aspectos fundamentales de la relación entre accionistas y terceros. Estos convenios facilitan el buen gobierno y funcionamiento de la entidad, estableciendo condiciones, derechos y obligaciones adicionales que protegen los intereses de los accionistas y facilitan la gestión de la sociedad. Su flexibilidad y carácter privado los diferencian del estatuto, que es un documento público y de cumplimiento obligatorio para la sociedad y todos sus accionistas.
No obstante, para que estos convenios sean válidos y oponibles, deben cumplir ciertos requisitos normativos, como la comunicación escrita a la sociedad y la inscripción en el Registro de Sociedades, y respetar las disposiciones legales y estatutarias preexistentes. De esta manera, se asegura su coherencia y se evita su nulidad.
Además, los convenios de accionistas deben también respetar el pacto social y las disposiciones del estatuto, acatando principios fundamentales del derecho societario como la igualdad de trato entre accionistas, el interés social y la buena fe. Así, se configuran como una herramienta eficaz para la organización y coordinación de los intereses y derechos de los accionistas dentro del marco legal establecido.
En segundo lugar, el artículo 1365° del Código Civil permite desistir unilateralmente de contratos de ejecución continuada sin un plazo determinado, protegiendo la dinámica cambiante de los intereses individuales. Sin embargo, esta posibilidad no es aplicable a los acuerdos societarios, que requieren permanencia y estabilidad para asegurar los intereses comunes de los accionistas. Aunque el desistimiento ad nutum es inaplicable en este contexto, es importante explorar mecanismos legales que ajusten los vínculos contractuales a la realidad cambiante de los socios sin comprometer la seguridad jurídica y la integridad de las estructuras societarias.
En tercer lugar, se encontró necesario un análisis comparativo de los convenios parasociales en Estados Unidos y Colombia para revelar diferencias y similitudes claves. En Estados Unidos, la flexibilidad y libertad contractual permitida por el Delaware General Corporation Law ha sido crucial para desarrollar acuerdos de accionistas efectivos, respaldados por una jurisprudencia predictiva y estable. Este enfoque permite a las corporaciones personalizar sus estructuras de gobernanza para adaptarse mejor a sus necesidades específicas, reforzando la autonomía de los accionistas y la estabilidad del mercado.
En Colombia, la introducción de la Sociedad por Acciones Simplificada (SAS) bajo la Ley 1258 de 2008 ha avanzado hacia la simplificación y flexibilización de los acuerdos de accionistas, imponiendo un límite temporal de 10 años. Esto ha fomentado un entorno empresarial más dinámico y competitivo, beneficiando especialmente a medianas y pequeñas empresas.
Ambos sistemas destacan la importancia de equilibrar la libertad contractual con la necesidad de proteger los derechos de los accionistas y la estabilidad del mercado. El estudio de estos modelos puede ofrecer herramientas y perspectivas útiles para mejorar la regulación de los convenios parasociales en nuestro país, promoviendo un entorno empresarial más eficiente y equitativo.
En cuarto lugar, los convenios de accionistas a plazo indeterminado presentan desafíos que pueden afectar negativamente la dinámica empresarial y las relaciones entre los accionistas, especialmente en contextos de crecimiento y cambios generacionales. La rigidez de estos acuerdos puede llevar a parálisis en la toma de decisiones, tensiones familiares e inestabilidad empresarial. Aunque el sistema legal peruano no permite el desistimiento ad nutum para estos convenios y la duración de los mismos está subordinada a la del contrato social, es crucial buscar alternativas que brinden flexibilidad y adaptabilidad a las necesidades cambiantes de las empresas.
La creación de una sala especializada en temas corporativos similar a las Cortes de Justicia de Delaware podría ser una solución. Sin embargo, la falta de especialización, celeridad y la presencia de corrupción en el Poder Judicial peruano limitan su viabilidad. Es necesario considerar reformas estructurales que fortalezcan la capacitación técnica de los jueces, aceleren la emisión de resoluciones y erradiquen la corrupción para mejorar la seguridad jurídica y la confianza en el sistema judicial peruano. Solo así se podrá proporcionar un entorno legal que favorezca el desarrollo y la estabilidad de las sociedades, asegurando que los convenios de accionistas puedan adaptarse efectivamente a los cambios y desafíos que surgen con el tiempo.
Es por ello que, finalmente, proponemos implementar un plazo máximo para los convenios de accionistas en la normativa de la Sociedad Anónima en nuestra legislación. Este plazo debería ser amplio, como los diez años observados en Colombia, para atender a los cambios contextuales del mercado y las políticas del país, asegurando la flexibilidad y discrecionalidad inherentes al derecho societario. Este enfoque balancearía adecuadamente la estabilidad contractual con la necesidad de adaptación a las dinámicas cambiantes del entorno empresarial, evitando así la rigidez que podría contravenir los intereses de los socios a lo largo del tiempo.
BIBLIOGRAFÍA:
Agudelo, M. L. C. (2017). Los pactos de socios en el derecho colombiano. Deleted Journal, 66(135), 19.
https://doi.org/10.11144/javeriana.vj135.psdc
Alva, C. (1990). Delaware and the Market for Corporate Charters: History and Agency. [Delaware y el Mercado de Constituciones Corporativas: Historia y Agencia]. Delaware Journal of Corporate Law, (15), 885-887. Traducido al español por los autores.
Anteproyecto de la Ley General de Sociedades (1.a ed.). (2021). Ministerio de Justicia y Derechos Humanos.
Barchi-Velaochaga, L. (2008). Algunas consideraciones sobre el receso en el código civil peruano: a propósito del artículo 1786. Advocatus, (019), 291-321.
Betti, Emilio (2018). Teoría General del Negocio Jurídico. Olejnik
Black, J. (2007). Why Corporations Choose Delaware. [El porqué las Corporaciones eligen Delaware]. Delaware Department of State Division of Corporations. Traducido al español por los autores.
https://corpfiles.delaware.gov/pdfs/whycorporations_english.pdf
Colombia, Superintendencia de Sociedades, Concepto 220-30490, 1 de julio de 2004. Disponible en:
http://www.supersociedades.gov.co/superintendencia/normatividad/conceptos/conceptos-juridicos/Normatividad%20Conceptos%20 Juridicos/15632.pdf
Delaware General Corporation Law. (2021). Del. Code Ann. tit. 8, §§ 101-398.
https://delcode.delaware.gov/title8/Title8.pdf
Dooley, M. P. y Goldman, M. D. (2001). Some comparisons between the Model Business Corporation Act and the Delaware General Corporation Law. [Algunas comparaciones entre el Model Business Corporation Act y el Delaware General Corporation Law]. The Business Lawyer, 56(2), 737-766. American Bar Association. Traducido al español por los autores.
https://www.jstor.org/stable/40687993
Frías, J. y Torrado E. (2015). “Freeze-out mergers” y compensación en dinero en el Perú. Análisis a partir de lo establecido por las leyes de Delaware. Revista IUS ET VERITAS, (51), 134-155.
https://revistas.pucp.edu.pe/index.php/iusetveritas/article/view/15657
Exposición de motivos del Proyecto de Ley en el Senado 2007. En: Gaceta del Congreso. No.346 (2007).
Exposición de motivos del Proyecto de Ley en Cámara 241 de 2008. En: Gaceta del Congreso. No.248 (2008).
La Rosa Calle, J. y Rivas, G. (2018). Teoría del conflicto y mecanismos de solución. PUCP. https://repositorio.pucp.edu.pe/index/handle/123456789/170690
Molano-León. R. (2008). Shareholders’ Agreements in Close Corporations and their Enforcement in The United States of America. [Los Acuerdos de Accionistas en Sociedades Cerradas y su Ejecución en los Estados Unidos de América]. Vniversitas, (117), 219-252. Traducido al español por los autores.
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=82515354009
Morales, R. M.(2014). ¿Existe el derecho de desistimiento o la terminación unilateral del contrato?. En Estudios de Derecho Contractual. (pp. 483 – 492). LIMA. Ius et veritas.
Poder Judicial del Perú. (2014). Estudio de satisfacción de usuarios del Poder Judicial del Perú.
Quiñonez Avendaño, C. (2011). DEBERES DE LAS SOCIEDADES INSCRITAS: UN ESTUDIO EN EL DERECHO DEL MERCADO DE VALORES COLOMBIANO. Revista Jurídica Mario Alario D ́Filippo, 5(9).
https://revistas.unicartagena.edu.co/index.php/marioalariodfilippo/article/view/285/240
Reyes, F. (2016). La sociedad por acciones simplificada:Una verdadera innovación en el Derecho Societario latinoamericano. OAS. Recuperado de: https://bit.ly/2WQzT2o.
Rosselló de la Puente, R., y Ocampo Vásquez, F. (2003). La sindicación de acciones. En Tratado de Derecho Mercantil (Primera edición, Tomo I, pp. 127-128). Lima: Gaceta Jurídica.
Roppo, Vincenzo. (2009). El Contrato.
Salas, J. (2008). Los convenios de accionistas en la Ley General de Sociedades y la autonomía de la voluntad. IUS ET VERITAS, 64-102.
https://revistas.pucp.edu.pe/index.php/iusetveritas/article/view/12254/12818
Salas, J. (2017). Normas generales aplicables a la S.A. y las demás formas societarias reguladas por la ley. En J. Salas, Sociedades reguladas por la Ley General de Sociedades (págs. 73-112). Lima: Fondo Editorial de la Pontificia Universidad Católica del Perú.
Schwab, K. (2014). Global Competitiveness Report. World Economic Forum.
https://www3.weforum.org/docs/WEF_GlobalCompetitivenessReport_2014-15.pdf
Simmerman, A., Sherman, C. y Carpenter, T. (2018). Stockholder Agreements. The Harvard Law School Forum On Corporate Governance. Traducido por los autores.
Stockholder Agreements (harvard.edu)
Stanford Law Review. (1958). Voting Agreement or Voting Trust? A Quandary for Corporate Shareholders: Corporations. Voting Trusts. Intercorporate Voting Agreement. [Acuerdo de Votación o Votación Delegada? Un dilema para los accionistas corporativos: Corporaciones. Votación delegada. Acuerdo de Votación Intercorporativo]. Stanford Law Review, 10(3), 565-568. Traducido al español por los autores.
https://www.jstor.org/stable/1226828
Valle, O., Gricel, A., Álvarez, P., & Vivanco, A. (2012). Convenio de Accionistas ¿Un cambio necesario? Equipo de Derecho Mercantil, 37-40.
https://revistas.pucp.edu.pe/index.php/actualidadmercantil/article/view/12891
Velarde Saffer, L., & Gonzales La Rosa, D. (2010). Los convenios de accionistas y la aplicación del artículo 1365 del Código Civil. IUS ET VERITAS, 20(41), 70-88.