Mario Vargas Llosa en “La verdad de las mentiras”
Leí El lobo estepario por primera vez cuando era casi un niño, porque un amigo mayor, devoto de Hesse, me lo puso en las manos y me urgió a hacerlo. Me costó mucho esfuerzo y estoy seguro de no haber sido capaz de entrar en las complejas interioridades del libro. Ni ésta ni ninguna de las otras novelas de Hermann Hesse figuraron entre mis libros de cabecera, en mis años universitarios; mis preferencias iban hacia historias donde se reflexionaba menos y se actuaba más, hacia novelas en las que las ideas eran el sustrato, no el sustituto, de la acción.
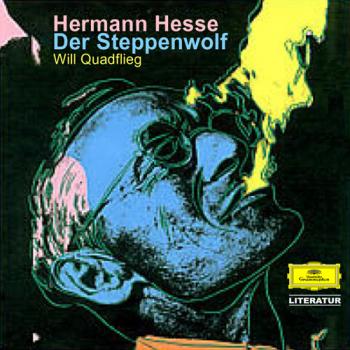
A mediados de los sesenta hubo en todo el Occidente un redescubrimiento de Hermann Hesse. Eran los tiempos de la revolución psicodélica y de los flower children, de la sociedad tolerante y la evaporación de los tabúes sexuales, del espiritualismo salvaje y la religión pacifista. Al autor de Der Steppenwolf, que acababa de morir en Suiza —el 9 de agosto de 1962— le sucedió entonces lo más gratificante que puede sucederle a un escritor: ser adoptado por los jóvenes rebeldes de medio mundo y convertido en su mentor. Yo veía todo aquello prácticamente al otro lado de mi ventana —vivía entonces en Londres, y en el corazón del swing, Earl’s Court— entretenido por el espectáculo, aunque con cierto escepticismo sobre los alcances de una revolución que se proponía mejorar el mundo a soplidos de marihuana, visiones de ácido lisérgico y música de los Beatles. Pero el culto de los jóvenes novísimos por el autor suizo-alemán me intrigó y volví a leerlo.
Era verdad, tenían todo el derecho del mundo a entronizar a Hesse como su precursor y su gurú. El ermitaño de Montagnola —en cuya puerta, al parecer, atajaba a los visitantes un cartel del sabio chino Meng Hsich proclamando que un hombre tiene derecho a estar a solas con la muerte sin que lo importunen los extraños— los había precedido en su condena del materialismo de la vida moderna y su rechazo deja sociedad industrial; en su fascinación por el Oriente y sus religiones contemplativas y esotéricas; en su amor a la Naturaleza; en la nostalgia de una vida elemental; en la pasión por la música y la creencia en que los estupefacientes podían enriquecer el conocimiento del mundo y la sociabilidad de la gente.
Tal vez El lobo estepario no sea la novela que represente mejor, en la obra de Hesse, aquellos rasgos que la conectaron tan íntimamente con el sentir de los jóvenes inconformes de Europa occidental y de Estados Unidos en los sesenta porque en ella, por ejemplo, no aparece el orientalismo que impregna otros de sus libros. Pero se trata de la novela que muestra mejor la densa singularidad del mundo que creó a lo largo de su vasta vida (tenía ochenta y cinco cuando murió) y de esa extensa obra en la que, salvo el teatro, cultivó todos los géneros (incluido el epistolar).
Apareció en 1927 y la fecha es importante porque el sombrío fulgor de sus páginas refleja muy bien la atmósfera de esos países europeos que acababan de salir del apocalipsis de la primera guerra mundial y se alistaban a repetir la catástrofe. Se trata de un libro expresionista, que recuerda por momentos la disolución y los excesos de esas caricaturas feroces contra los burgueses que pintaba por aquellos años, en Berlín, George Grosz, y también las pesadillas y delirios —el triunfo de lo irracional— que, a partir de esa década, la de la proliferación de los ismos, inundarían toda la literatura.
Como no se trata de una novela que finja el realismo, sino de una ficción que describe un mundo simbólico, donde las reflexiones, las visiones y las impresiones son lo verdaderamente importante y los hechos objetivos meros pretextos o apariencias, es difícil resumirla sin omitir algo y esencial de su contenido. Su estructura es muy simple: dos cajas chinas. Un narrador innominado escribe un prefacio introduciendo el manuscrito del lobo estepario, Harry Haller, un cincuentón con el cráneo rasurado que fue pensionista por unos meses en casa de su tía, en la que dejó ese texto que es el tronco de su novela. Dentro del manuscrito de Harry Haller surge otro, una suerte de rama, supuestamente transcrito también: el Tractat del Lobo Estepario, que misteriosamente le alcanza a aquél, en la calle, un individuo anónimo.
La novela no transcurre en un mismo nivel de realidad. Comienza en uno objetivo, «realista», y termina en lo fantástico, en una suerte de happening en el curso del cual Harry Haller tiene ocasión de dialogar con uno de aquellos espíritus inmarcesibles a los que tiene por modelos: Mozart (antes lo había hecho con Goethe). A lo largo de la historia hay, pues, varias mudas cualitativas en las que la narración salta de lo objetivo a lo subjetivo o, para permanecer dentro de lo literario, del realismo al género fantástico.
Pero la racionalidad no se altera en estas mudanzas. Por el contrario: los tres narradores de la novela —el que introduce el libro, Harry Haller y el autor del Tractat— son racionalistas a ultranza, encarnizados espectadores y averiguadores de sí mismos. Y es esta aptitud, o, acaso, maldición —no poder dejar de pensar, no escapar nunca a esa perpetua introspección en la que vive— lo que, sin duda, ha convertido a Harry Haller en un lobo estepario. Con esta fórmula, Hesse creó un prototipo al que se pliegan innumerables individuos de nuestro tiempo: solitarios acérrimos, confinados en alguna forma de neurastenia que dificulta o anula su posibilidad de comunicarse con los demás, su vida es un exilio en el que rumian su amargura y su cólera contra un mundo que no aceptan y del que se sienten también rechazados.
Sin embargo, curiosamente, esta novela que se ha convertido en una biblia del incomprendido y del soberbio, del que se siente superior o simplemente divorciado de su sociedad y de su tiempo, o del adolescente en el difícil trance de entrar en la edad adulta, no fue escrita con el. propósito de reivindicar semejante condición. Más bien, para mostrar su vanidad y criticarla. Con El lobo estepario, Hesse hacía una autocrítica. Había en él, como lo revela su correspondencia, una predisposición a transmutarse en lobo salvaje y, como a su personaje, también lo tentó el suicidio (cuando era todavía un niño). Pero, en su caso, ese perfil arisco y auto-destructivo de su personalidad estuvo siempre compensado por otro, el de un idealista, amante de las cosas sencillas, del orden natural, empeñado en cultivar su espíritu y alcanzar, a través del conocimiento de sí mismo, la paz interior.
Lo que fue el anverso y el reverso de la personalidad de Hermann Hesse son, en la biografía de Harry Haller, dos instancias de un proceso. En el transcurrir de la ficción, El lobo estepario va perdiendo sus colmillos y sus garras, desaparecen sus arrebatos sanguinarios contra esa humanidad a la que desea «una muerte violenta y digna» y va aprendiendo, gracias a su descenso a los abismos de la bohemia, el desarreglo de los sentidos y su encuentro con los inmortales, a aceptar la vida también en lo que tiene de más liviano y trivial. Cabe suponer que, al reanudar su existencia, luego de la fantasmagoría final en el teatro mágico, Harry Haller seguirá el mandato de Mozart: «Usted ha de acostumbrarse a la vida y ha de aprender a reír.»
«Casi todas las obras en prosa que he escrito son biografías del alma —afirmó Hesse en uno de sus textos autobiográficos—; ninguna de ellas se ocupa de historias, complicaciones ni tensiones. Por el contrario, todas ellas son básicamente un discurso en el que una persona singular —aquella figura mítica— es observada en sus relaciones con el mundo y con su propio yo.» Es una afirmación certera. El lobo estepario narra un conflicto espiritual, un drama cuyo asiento no es el mundo exterior sino el alma del protagonista.
¿Quién es Harry Haller? Aunque su vida anterior apenas es mencionada, algunos datos transpiran de sus reflexiones que permiten reconstruirla. Fue un estudioso de religiones y mitologías antiguas, cuyos libros lo hicieron conocido; su pacifismo y sus ideas hostiles al nacionalismo le ganan ataques y vituperios de la prensa reaccionaria; sus convicciones políticas equidistan por igual de «los ideales americano y bolchevique» que «simplifican la vida de una forma pueril». Estuvo casado pero su mujer lo abandonó; tuvo una amante, a la que no ve casi nunca. Sus únicos entusiasmos, ahora, son la música —sobre todo Mozart— y los libros. Ha llegado a la mitad de la vida y está, al comenzar su manuscrito, al borde de la desesperación, tanto que lo ronda la idea de poner fin a sus días con una navaja de afeitar.
¿Cuáles son las razones de la incompatibilidad entre El lobo estepario y el mundo? Que éste ha tomado un rumbo para él inaceptable. Las cosas, que objeta son incontables: la prédica guerrerista y el materialismo rampante; la mentalidad conformista y el espíritu práctico de los burgueses; el filisteísmo que domina la cultura y las máquinas y productos manufacturados de la sociedad industrial en los que presiente un riesgo de esclavización para el hombre. En el mundo que lo rodea, Harry Haller ve destruidos o encanallados todos esos principios e ideales que animaron antes su vida: la búsqueda de la perfección moral o intelectual, las proezas artísticas, las realizaciones de aquellos seres superiores a los que llama «los inmortales». Cuando mira en torno, Harry Haller sólo ve estupidez, vulgaridad y enajenación.
Pero cuando contempla el interior de sí mismo, el espectáculo no es más estimulante: un pozo de desesperanza y de exasperación, una incapacidad radical para interesarse por nada de lo que colma la vida de los demás. Quien rescata a Harry Haller de esta crisis existencial y metafísica no es un filósofo ni un sacerdote sino una alegre cortesana, Armanda, a la que encuentra en una taberna, en una de sus incesantes correrías nocturnas. Ella, con mano firme y sabias coqueterías le hace descubrir —o, tal vez redescubrir— los encantos de lo banal y los olvidos dichosos que brinda la sensualidad. El lobo estepario aprende a bailar los bailes de moda, a frecuentar las salas de fiesta, a gustar del jazz y vive un enredo sexual triangular con Armanda y su amiga María. Conducido por ellas asiste a ese baile de máscaras en el que, transformado el mundo real en mágico, en pura fantasía, vivirá la ilusión y podrá dialogar con los inmortales. Así descubre que estos grandes creadores de sabiduría y de belleza no dieron la espalda a la vida sino que construyeron sus mundos admirables mediante una sublimación amorosa de las menudencias que, también, componen la existencia.
Por una de esas paradojas que abundan en la historia de la literatura, esta novela que fue escrita con la intención de promover la vida, de mostrar la ceguera de quienes, como Harry Haller, prisionero del intelecto y de la abstracción, pierden el sentido de lo cotidiano, el don de la comunicación y de la sociabilidad, el goce de los sentidos, ha quedado entronizada como un manual para ermitaños y hoscos. A él siguen acudiendo, como a un texto religioso, los insatisfechos y los desesperados de este mundo que, además, se sienten escépticos sobre la realidad de cualquier otro. Este tipo de hombre, que Hesse radiografió magistralmente, es un producto de nuestro tiempo y de nuestra cultura. No se dio nunca antes y esperemos que no se dé tampoco en el futuro, en la hipótesis de que la historia humana tenga un porvenir.
¿Es esta desnaturalización que ha operado la lectura que dieron sus lectores a este libro, algo que debamos lamentar? De ningún modo. Lo ocurrido con El lobo estepario debe más bien aleccionarnos sobre esta verdad incómoda de la literatura: un novelista nunca sabe para quien trabaja. Ni el más racional y deliberado de ellos —y Hesse no lo era—, ni aquel que revisa el detalle hasta la manía y pule con encarnizamiento sus palabras, puede evitar que sus historias, una vez emancipadas de él, adoptadas por un público, adquieran una significación, generen una mitología o entreguen un mensaje que él no previo ni, acaso, aprobaría. Ocurre que un novelista puede extraviarse y ser manejado extrañamente por aquellas fuerzas que pone en marcha al escribir. Como, en la soledad de la creación, no sólo vuelca su lucidez sino también los fantasmas de su espíritu, éstos, a veces, desarreglan lo que su voluntad quiere arreglar, contradicen o matizan sus ideas, y establecen órdenes secretos distintos al orden que él pretendió imponer a su historia. Bajo su apariencia racional, toda novela domicilia materiales que proceden de los fondos más secretos de la personalidad del autor. A ese envolvimiento total del creador en el acto de inventar, debe la buena literatura su perennidad: porque los demonios que acosan a los seres humanos suelen ser más perdurables que los otros accidentes de sus biografías. Fraguando una fábula que él quiso amuleto contra el pesimismo y la angustia de un mundo que salía de una tragedia y vivía la inminencia de otra, Hermann Hesse anticipó un retrato con el que iban a identificarse los jóvenes inconformes de la sociedad afluente de medio siglo después.
Londres, febrero de 1987
