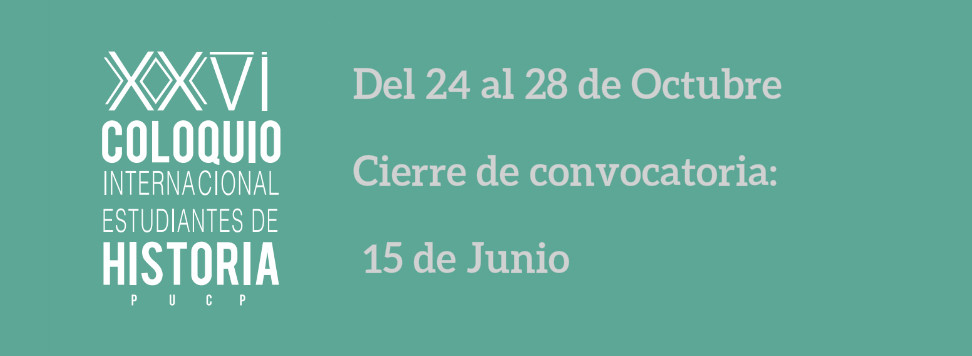El historiador Eduardo Torres Arancivia, dos veces ganador del Premio Nacional PUCP y docente de la misma casa de estudio, nos da su testimonio sobre el Coloquio Internacional de Estudiantes de Historia

“Cuando tímidamente asomé mi rostro al Auditorio de Humanidades en esa lejana primavera del año 1998 nunca imaginé que iba a estar ligado al Coloquio de Estudiantes de Historia por más de una quincena de años. En tal evento he sido de todo, desde aguatero (literalmente) hasta Coordinador, y de ponente pasé —un buen día— a Profesor comentarista. No obstante, al margen de esas posiciones con sabor a pomposa jerarquía, hay un estadio al que me resisto a renunciar y tal es el de pertinaz y terco concurrente al Coloquio. Cada mes de octubre encuentro la manera de apoderarme de una butaca en ese célebre recinto para desde ahí ver y oír lo que la Historia me puede ofrecer.
En tan maniática experiencia una de las cuestiones que me ha quedado clara — casi como una divisa sagrada consustancial a la labor intelectual— es el valor de la libertad: libertad para decir, libertad para opinar, libertad para disentir pero, sobre todo, libertad para crear o, como es en el caso de nuestra profesión, para re-crear. A lo largo de estos años, debo decirlo, descubrí lo difícil que es ejercer tan supremo valor.
Recuerdo con claridad el ambiente de 1998. El Coloquio renacía de una compleja crisis y en su reconstitución se me hizo clara una constante que signaba el universo de mis compañeros-colegas: el miedo. Miedo al intercambio de ideas, miedo a equivocarse, miedo a investigar. Lo último era algo grave pues se percibía poco afán para esa labor que debía ser la premisa inicial de cualquier definición de “Historiador”. En todo caso, el entusiasmo de los estudiantes de ese entonces reflotó al Coloquio y éste recibió al nuevo milenio con un brío que se ha visto reafirmado en las etapas posteriores. Los jóvenes historiadores se volvieron avezados y se tornaron más dispuestos a conversar con viejos maestros, contertulios de todo el orbe y colegas de toda universidad en la que los razonamientos de Clio tuvieran cabida. De ahí en adelante se ha bregado con constancia y a veces a contracorriente para que el pasado se vuelva presente.
Posicionado en mi butaca he visto de todo: desde la ponencia monótona y aburrida que se regodea en el dato positivo (en su peor acepción) hasta el atrevimiento juvenil que cree descubrir la pólvora. También he sido testigo de presentaciones que comenzaron en quince páginas para luego transformarse en tesis de licenciaturas y posteriormente en libros. Tal vez ese recorrido es el que más me ha emocionado y se lo deseo a todo aquél que este leyendo estas líneas. Asimismo, he visto al que desentona en la sinfonía del halago fácil (esa que evoca el sonsonete afinado en las tonalidades de “que interesante tu ponencia” o “Felicito al ponente”, que — lamentablemente—aun no se erradica) y al que no cree que puedan estar criticándolo. De la misma manera, he escuchado a historiadores realmente sabios que en menos de diez minutos han sentado cátedra de lo qué es investigar. En otras oportunidades, he sido testigo de cómo la vida fluye en el Coloquio a través del embate certero y la respuesta aún más brava.
Tal vez eso último quisiera verlo más seguido. Soy un convencido de que la Historia y sus seguidores deben regresar a los tiempos del debate político. Falta tan poco para darle la estocada final a ese absurdo positivismo que cree aun en la objetividad de la Historia. Hoy más que nunca todos nosotros debemos tomar partido y el seno de este evento, ya casi treintañero, debe devenir en una palestra que dé explicaciones y aporte soluciones a nuestros compatriotas. Los historiadores estamos para resolver problemas y para comunicar. Nuestro mercado son justamente quiénes no son historiadores. Y ese auditorio, el más importante, lo estamos perdiendo, y desde hace mucho tiempo. Y lo estamos perdiendo porque nos estamos alejando de la función social del oficio. Ésta, a mi entender, implica que subordinemos nuestros gustos por tal o cual tema para atacar lo sustantivo.
La gente —eso lo he notado— tiene hoy un afán presocrático. En esencia buscan las explicaciones sencillas y el origen —el arjé— de sus males ¿Por qué hay tanta corrupción? ¿Por qué prima el autoritarismo? ¿Quién explica la violencia? ¿Por no hay democracia plena? ¿Qué es pobreza? ¿Por qué subsiste el miedo? ¿Regresará el tiempo de las plagas? ¿Por qué la justicia tarda y nunca llega? ¿Qué es ser moderno? ¿Quién es el indígena en el nuevo milenio? ¿Hubo burguesía en el Perú? ¿Qué hace de la fusión de política y religión algo tan nocivo? Y qué hacemos por responder estas preguntas, tal vez no lo suficiente.
Ojala que el Coloquio se transforme, más temprano que tarde, en uno de los espacios privilegiados para eso que nosotros llamamos alguna vez “los combates por la Historia” y espero que los jóvenes que organizan cada año este evento se atrevan a romper esquemas antes que nos anquilosemos en sarcófagos imaginados. Felizmente este anhelo tiene visos de concreción pues aun somos PUCP, donde la libertad impera”.
Eduardo Torres Arancivia
Lima, 16 de febrero del 2013