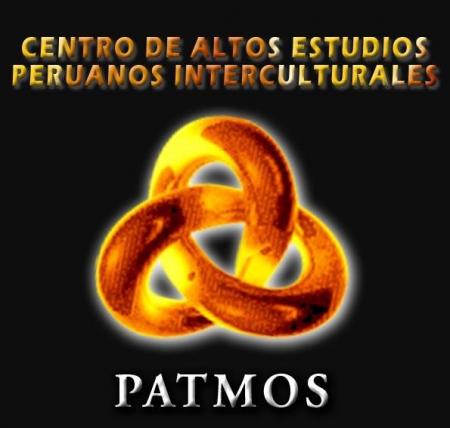CARLOS CASTILLO RAFAEL
Desde la promulgación de la Ley General de Arbitraje(LGA), en 1996, se evidencia, a la fecha, una moderada institucionalización del arbitraje como medio alternativo de resolución de conflictos. Aunque moderada, llama la atención, sin embargo, que el arbitraje se halla desarrollado más en estos últimos ocho años, que en todos los años anteriores de la vida republicana del país.
Se han multiplicado los Centros de Arbitraje, (bajando notoriamente los costos generados por el procedimiento arbitral), se han divulgado significativamente los aspectos básicos de la Ley General de Arbitraje, (aumentando la capacitación de potenciales árbitros), y las facultades de Derecho de varias Universidades han incluido en su programa curricular, al nivel de pre grado y pos grado, el estudio de la institución arbitral. Sin duda, mucho contribuyó la implementación de la Conciliación Extrajudicial en esta suerte de arraigo social del arbitraje.
Pero aun falta bastante por hacer en lo que respecta al fomento de los MARC y, específicamente, del arbitraje. En ese sentido, un tópico importante es el esclarecimiento de la relación entre esta institución y los valores morales que nuestra comunidad tutela y auspicia. Es decir, urge exponer a juicio del público la estrecha relación entre la ética y el arbitraje. Quizás, luego de entender y valorar sus connotaciones éticas, el arbitraje deje de ser una vía elitista y sospechosa de resolución de controversias.
Sobre este tema propongo tres líneas de interpretación:
1.- Una aproximación histórica a la naturaleza ético-jurídica de la institución
arbitral;
2.- Un análisis de los principios éticos que la regulan, y
3.- Una reflexión sobre el sentido de justicia que subyace en el acto de arbitrar.
1.- Aproximación a los antecedentes históricos de la naturaleza ético-jurídica del arbitraje.
El Derecho Español, en la época de la Colonia, definía a los árbitros como “Juzgadores de albedrío”, quienes eran escogidos para librar algún pleito señalado, con otorgamiento de ambas partes. Lo interesante de esta definición es que resaltaba la facultad de juzgar del árbitro remitiéndola a una instancia, a la que también apela la moral: el albedrío.
El albedrío es la libertad para discernir y elegir entre el bien y el mal, entre lo que es justo e injusto, correcto e incorrecto. De suerte que al arbitrar, es decir, al proceder libremente usando su facultad de juzgar, el árbitro resuelve pacíficamente un conflicto entre partes, discerniendo moralmente lo correcto e incorrecto, involucrado en el asunto materia de arbitraje.
Como esta facultad de juzgar del árbitro se funda en su albedrío, en tanto voluntad no subjetiva sino vinculante, recibe el nombre de arbitrio, entendido como facultad para adoptar una resolución con preferencia a otra. Sin duda, una
facultad de apreciación ético-normativa a que la ley no alcanza.
Aun cuando esta facultad discrecional de discernimiento es consustancial al árbitro en general, sin embargo, es en el tipo de arbitraje llamado de “conciencia” o “equidad” donde se explicita plenamente tal ejercicio del albedrío-arbitrio por parte del árbitro. En efecto, en el arbitraje de conciencia el árbitro lauda sobre la base de su experiencia y de lo que la propia Ley General de Arbitraje denomina: “su leal saber y entender”.
Pero que el arbitraje de conciencia, conocido también en otras legislaciones como arbitraje de “amigables componedores”, resuelva el asunto controvertido según el “leal saber y entender” del árbitro, no significa que el laudo prescinda de aplicar un sentido de justicia. Por el contrario, a veces es más deseable por las partes en disputa una solución que, sin menoscabo del principio de legalidad, se forje en una noción de justicia antes que jurídica, digamos ética. Una justicia entendida como equidad, la cual sólo un recto albedrío puede discernir. Tal es la relevancia del carácter ético del arbitraje de conciencia.
Relevancia, incluso por encima del propio arbitraje de derecho donde el árbitro lauda basándose estrictamente en la norma positiva que invoca como fundamento jurídico, así como en la convicción generada por los medios probatorios actuados, citados como fundamentos de hecho. De suerte que el laudo arbitral, en el arbitraje de derecho, tiene como requisito indispensable, bajo sanción de nulidad, precisar los fundamentos de hecho y de derecho en los que se basa la decisión adoptada. Por esta prioridad de conocer las fuentes jurídicas de la decisión es que se exige que el árbitro de derecho sea abogado de profesión. Mientras que en el caso del árbitro de conciencia su procedencia profesional es indiferente. Cualquiera sea la profesión del árbitro, hasta en el supuesto de carecerlo, él estará capacitado para remitirse a su conciencia, a ese sustrato donde se pergeña el juicio moral y del cual se alimenta cualquier sentido de justicia.
Si las partes conflictuadas someten su controversia al juicio resolutivo de un tribunal arbitral sin precisar el tipo de arbitraje que deberá implementarse (es decir, de derecho o de conciencia), se entenderá que han optado tácitamente por el arbitraje de conciencia. Es en estos términos que nuestra legislación reconoce indirectamente el valor histórico de este tipo de arbitraje (LGA. 3).
Por otro lado, la preeminencia ética del arbitraje se confirma, además, con las denominaciones que recibían en sus inicios los varios tipos de árbitros. Así tenemos que: Los árbitros de derecho eran llamados Arbitradores; los árbitros de equidad (nosotros diríamos de conciencia) se les conocía con el apelativo de Avenidores, y, a los árbitros en general, se les denominaba también Jueces de Avenencia. Este verbo avenir, que subyace en la definición de árbitro, es por demás interesante. Y es que avenir significa concordar, ajustar los ánimos de las partes discordes. En buena cuenta, avenir es ponerse de acuerdo en materia de pretensiones u opiniones. De ahí que el rasgo definitorio del árbitro es ser un avenidor, esto es, alguien que media entre dos o más sujetos para componer sus diferencias o discordias. Al respecto es oportuno acotar que nuestra Ley General de Arbitraje, haciéndose eco del legado de los “jueces de avenencia”, establece que los árbitros son competentes para promover la conciliación en todo momento.
Si hay algo preponderante en el actuar del árbitro (y porque no de todo juez, siempre que asuma de forma más solvente, menos formalista, la función jurisdiccional) es ser alguien que adopta una decisión prudente sobre cuál es la solución al conflicto de intereses entre los justiciables. Pero alentando siempre a éstos: o bien a llegar a esa solución de manera concertada, o bien aceptar la decisión final, en lo posible equitativa con relación a los intereses de las partes. El árbitro con su laudo aviene a las partes a dicha decisión, reconcilia sus voluntades en la solución arbitral emitida. Ella no genera necesariamente rechazo, como ocurre de manera crónica en sede judicial, con la decisión de mérito. Decisión que en no pocos casos termina convirtiéndose en un eslabón más del conflicto que tienen los litigantes.
Recapitulando, el ejercicio del albedrío y la vocación de avenir a las partes enemistades por un conflicto, son las líneas maestras del perfil ético de cualquier árbitro. Dato que nos lo recuerda la historia del arbitraje.
Sigue leyendo