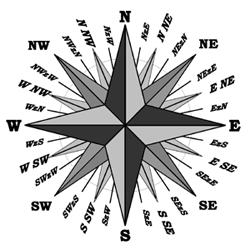[Visto: 1719 veces]
Me acuerdo del día que le dijo a nuestra madre que iba a cometer la tremenda estupidez de estudiar filosofía. Mi madre, que había dejado de actuar de manera sensata desde que murió mi papá, no vio problema alguno en que Ana Sofía se tirase la plata de la familia estudiando sandeces.
Desde el día que murió nuestro padre, se dejó de razonar en la casa, eso es seguro. En vez de tener a alguien cuerdo como cabeza había una ridícula y una histérica haciendo lo que querían. Para ese entonces regrese a la casa. Había estado viviendo en mi propio depa cerca de la universidad de Lima. Fue por la misma época que hice un traslado externo y comencé a estudiar ingeniería empresarial en la Cato. Como íbamos al mismo sitio, todos los días comencé a ser chofer de Ana Sofía. Ella quería sacar su brevete pero todos saben que las mujeres no están hechas para manejar; además, si le das un carro a una mujer solo significa más dolores de cabeza para ti. Era tan terca que te aseguro que hubiera ido en micro a la universidad todos los días solo para joderme a mí, pero, como se decidió por ahorrar para tener un carro propio, aceptó que la jalara gratis.
No solo era por eso claro, yo la conocía bien, y sabía que odiaba que la sireen en la combi. Le daba asco y hasta miedo cuando le gritaban piropos u obscenidades los cobradores cuando se bajaba del micro. O como la miraban por el retrovisor los taxistas. Siempre se vestía de machona y con el largo pelo rubio despeinado, pero igual la piropeaban por la calle. No tienes idea como le jodía y cómo me cagaba de risa yo cada vez que irrumpía un silbido por la calle y ella mandaba al pobre energúmeno a volar.
Así pasaron un par de años. Yo, rompiéndome la cabeza con ingeniería, y ella preguntándose por la inmortalidad del mosquito. Siempre leía en el carro, me acuerdo de eso. Siempre me preguntaba cómo hacía para no marearse. Fue entonces, como al segundo ciclo de facultad, que comenzó a hablar tonteras sobre irse a estudiar un máster en sociología a Francia o a España. ¿Crees que yo la iba a dejar? Ósea encima de tirar la plata al agua con filosofía, se quería ir a malgastar el tiempo en Europa. La estúpida de mi mamá la hubiera mandado feliz, pero yo no. Ana Sofía era una ingenua de mierda. Si se iba se metería con el primer imbécil que se le cruzara, yo la conocía demasiado bien como para dejarla ir. Para ese entonces mi mamá ya era mantequilla cuando se trataban de las decisiones serias que se tenían que tomar y Ana Sofía no llegó ni a la esquina.
Tuvo una pataleta que le duró un par de meses, pero para entonces había ahorrado lo suficiente como para un carro y comenzó a independizarse. Paraba en el sur o en la sierra de campamento con su grupo de amigos pretenciosos de la universidad. Lo peor fue cuando comenzó a traer a ese baboso de Sebastián a la casa. ¿Te acuerdas de ese maricón? Era un drogo pelucón de San Isidro que estudiaba filosofía con ella. El altazo, que estiro la pata, ese. Discutían sus huevadas astrales, se fumaban unos bates y acababa tirándosela en los jardines de la universidad.
Dame otro pero puro. ¿Quieres otro trago? Dos más.
Eso me reventaba, que tal puta que termino siendo. Pero así son las mujeres, todas son unas putas. Mi papá siempre me había dicho, nunca te fíes de una mujer, no valen la pena, y así es.
Me acuerdo de una vez cuando fui a los jardines con esta tipa de sociales, o de lingüística. No me acuerdo que estudiaba pero me acuerdo que me la lleve para los jardines detrás de matemáticas y que estaba buena. Nunca te he contado esto, nunca se lo he contado a nadie. Alejandra creo que se llamaba la chica, o Alexia. Uno de los, el punto es que me la lleve al jardín, ya, y estaba a punto de tirármela, y me acuerdo de que era tarde y estaba oscuro, cuando oí algo. Fue alguien susurrando o gimiendo, algo, oí algo. Levanté la cara para poder ver quien estaba por ahí y era ella. Ana Sofía. Estaba con el baboso. Me acuerdo que estaban junto a la pared de la facultad de matemáticas, echada ella sobre el gras y cubiertos ambos por un pareo o una manta, y que había una luz prendida en uno de los salones. Había suficiente luz para iluminar débilmente su cara. Me acuerdo que me quede ahí con la tipa de sociales comoquiera que se llamara, echados entre dos palmera. Te juro que quería ir y romperle la cara al huevon pero no lo hice al final. Hice como si nada.
Un par de meses después salieron con que estaban comprometidos. Yo le advertí que estaba cometiendo un error, que ese drogo no iba a poder mantenerla, que deje de ser terca y que se busque a alguien mejor. Le dije que si se iba con él se lo iba a lamentar por el resto de su vida. Para entonces, yo ya me había graduado como ingeniero y me decidí por estudiar el máster en Australia. Me fui decidido a no volver y por poco me quedo por allá. Loco, ni te cuento como es que te mueres. Trabajaba en una empresa multinacional y ganaba bien. Me pasaba los fines de semana en las playas, tirándome a las que me de la gana y chupando hasta morir.
Tuve que regresar, claro. Cuando al baboso lo mataron y a mi se me acabó la fiesta. La histérica de mi mamá dijo que necesitaba ayuda con Ana Sofía, que lo único que hacia era llorar. Me insistió tanto y ya estaba tan vieja, que no me quedo otra que regresar para ocuparme de las dos.
A ese imbécil de Sebastián lo mataron por cojudo. Él y Ana Sofía acabaron trabajando en una ONG para promover los derechos humanos. Ella siempre tiró más por hacer proyectos contra el friaje o para ayudar a promover la educación, mientras que la joyita de su marido creía que él solito iba a cambiar el mundo. El pata tenía conocidos en Amnistía Internacional; terminó metiéndose en eso. Un verano se quitó para protestar los abusos contra los prisioneros políticos. Era una protesta en Venezuela o Colombia, el punto es que, supuestamente, la vaina era una demostración pacifica, pero supongo qué se pusieron faltosos o se salieron de control y se los bajaron. Terminó con una bala perdida en el pecho por la cual nadie nunca se responsabilizó, y si me preguntas a mí, bien hecho por baboso.
Si alguien lo hubiera desahuevado antes, si le hubieran metido unas buenas cachetadas y le hubieran dicho que plante los pies en la tierra, la cosa hubiera sido distinta, pero a Ana Sofía le gustaba pensar que estaba casada con un santo y lo alentaba, cuando en realidad lo debía de haber bajado del tren. Luego de lo que pasó, ella se murió en vida, era un ente. Regresó a vivir en la casa de mi mamá y se encerró en su cuarto. Pasaron meses antes de que saliera.
Yo también regrese a la casa para poder ocuparme de todo y rápidamente conseguí un puesto en Deloitte. Lentamente, las cosas encontraron su ritmo. Yo retomé la vida que dejé en Australia aquí en Lima, mientras que Ana Sofía parecía hacer actos de penitencia sin parar, se unió a los bomberos como voluntaria donde la tuvieron limpiando baños por un año. Si no era la mierda de los bomberos la que limpiaba era la de los huérfanos del puericultorio donde cambiaba pañales a los recién nacidos tres veces por semana. Siguió afiliada a Amnistía Internacional, ayudando en la sede peruana, pero creo que solo volvía por que Sebastián prácticamente había vivido ahí los últimos meses de su vida. No dormía, no comía y no hablaba con nadie. Por calmar a mi madre, que vivía con miedo de que termine matándose ayudando a los demás se fue de viaje. Se fue a la casa de un tío en Mancora.
Cuando regreso tan pálida como se fue, se había calmado, ya no parecía tan ansiosa como lo había estado pero sí más fría y distante, era como si le diese lo mismo si le caía un rayo y la partía en dos o si la chancaba un caro. Yo le dije siempre que el imbécil la haría sufrir.
Dejó de hacer voluntariado y en vez de eso se unió a una ONG con uno de sus amigos de la universidad. Planeaban construir colegios en las zonas más necesitadas de la sierra con un presupuesto multimillonario que pensaban recibir de alguna organización del primer mundo. Al final, quedaron por ir a mendigar a Alemania, y ella fue personalmente para pedir el dinero que iría a comprar nuevas computadoras y una oficina más grande para la organización y un par de esteras para los cholitos chaposos que quisieran dejar de ser analfabetos.
No sabía cuanto tiempo se iría, ya que habían varias organizaciones que debía visitar. Fue por ese entonces que Deloitte casi me manda a Europa a negociar los términos de unos contratos con unos clientes. Pensaba ir a ver como seguía su cruzada contra todo lo malo en el mundo, si es que me mandaban a Berlín, pero el viaje nunca se dio y pase mas de seis meses sin verla.
Yo me cómpre un departamento y me mude de la casa. A pesar de lo del viaje, conseguí un asenso en la compañía. Fue un buen momento para mí y la verdad es que desde entonces no me he podido quejar.
Vamos a pedirnos otro. Mejor hay que hacerlo una chela esta vez.
La última vez que hable con ella fue por el teléfono. Estaba en la casa de visita y conteste de casualidad. Era ella y pidió hablar con mi madre.
“Pásamela rápido, por favor, que estoy con una tarjeta telefónica y solo tengo unos minutos.”
Se la pasé a mi madre, pero alucina que nunca colgué. Me quede escuchando de lo que hablaban. No se por qué lo hice, pero lo hice.
Hablo del clima, de la comida y de los alemanes. De cómo le gustaba todo y todos y sobre todo uno en especial. De cómo no volvería porque le llegaba vivir aquí sin Sebastián. Que iba a volver en un mes con Hans o Gunther o Claus, o como se llamara el Nazi con el que andaba. Que se conocieron en las oficinas de la UNICEF en Alemania. Que no había conseguido los fondos para la ONG pero que le habían ofrecido un trabajo ahí. Que volvería por sus cosas y se iría. Que ya lo había pensado. Que me cuente a mí las noticias luego de que colgara. Que la quería mucho y que se alegre porque estaba feliz de nuevo.
Solo la vi con el alemán una vez, lo llevó al café por el parque Kennedy como toda buena brichera. Mi madre intentó hacer que hable con ella y me despida antes de que se fuera del Perú, pero me rehusé. Le dije a mi madre que lo que estaba haciendo Ana Sofía era un error impetuoso como los que siempre cometía, que se había encaprichado y que no me iba a parar ahí y desearle una feliz vida si sábia que se iba a arrepentir de quitarse con el alemán. Fue de pura casualidad que los vi en Miraflores.
Andaban de la mano y ella sonreía. Se veía igualita que cuando era chiquilla.
El accidente fue nueve años más tarde, una noche cuando volvía de una reunión de la casa de unos amigos. Estaba nevando y el carro fue. Siempre dije que era una mala idea una mujer detrás del volante.
Hans o Gunther o Claus regresa cada año, para llevarle a mi madre a su nieta. Yo nunca la he visto y tampoco me interesa.
Que tal un ultimo trago, uno para el camino.
Sigue leyendo →